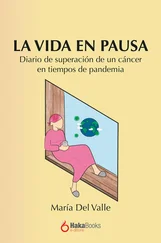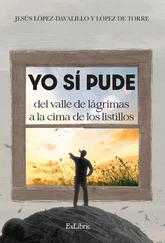El gallego José estuvo de acuerdo en que Giulio compartiera la pieza con Salvador. Los muchachos hablaron con don Rafael, quien les pagó su jornal al final del siguiente día, después que lo ayudaron a vadear el río con las carretas y los caballos. El buen hombre les deseó suerte y se fue hacia Córdoba, recordándoles que en unas semanas volvería a pasar por allí, por si no les gustaba y querían volver a Buenos Aires.
Salvador se quedó a comer con Giulio y los carreros con los que éste trabajaría y después se fue al almacén donde lo esperaba el gallego.
Don José García García era un hombre que vivía solo. Había tenido mujer que ya había muerto y tenía una hija que estaba casada. Hablaba poco, era muy desconfiado y llevaba una vida austera, a pesar de que le iba muy bien con su negocio. Era el único almacén de Ramos generales, les vendía a las familias del pequeño pueblo, a los pocos asentamientos rurales que había, a las caravanas que pasaban obligatoriamente por ahí para ir a Córdoba o a Cuyo y a los indios de la zona. Le enseñó a Salvador cómo atender el negocio y cómo anotar las cuentas. Salvador no sabía leer ni escribir y su castellano era poco y malo. Demostró sin embargo tener alguna facilidad con los números y anotaba bien las ventas. Fue allí y con ese hombre rudo y severo que aprendió también algo de las letras.
Una de las primeras noches de su estancia, cuando cerraron el boliche, salió a tomar aire. Hacía frío, al respirar se formaban nubes de vapor y sobre ellas ponía sus manos heladas tratando de calentarlas un poco. En la esquina de la plaza y bajo un árbol vio una persona acostada, encogida buscando mantener algo de calor. Se acercó y vio que era el indio que había conocido aquel día en que entró al almacén. Se puso en cuclillas y cuando quiso tocarlo, una mano como hierro le sujetó la muñeca:
— ¿ Qué querés? — se oyó la voz ronca y cavernosa.
Salvador no se sobresaltó, sino que con un gesto lo tranquilizó:
— Nada, hombre. Te vi tirado acá y quise ver qué te pasaba.
—Andáte o te mato.
—¿Te traigo algo de comer?
—¿No me entendiste?
—Hermano, yo sé lo que es el hambre y no tener dónde dormir.
—Vos no sabés nada. No sos indio.
—Esperáme.
Salvador le trajo comida y mate caliente. Como el indio ni se movió, se lo dejó a su lado y se fue.
Los días que estaba Giulio eran los mejores. Hablaban y salían a recorrer los alrededores. Las muchachas del pueblo los miraban con sonrisitas, coqueteándoles, pero las madres paraban las miraditas porque eran dos nadies que no tenían ni un lugar para caerse muertos. Ambos eran jóvenes, buenos mozos, de piel clara y seductores. Sabían la sensación que provocaban en las mujeres.
Salvador comenzó a repartir mercadería en las casas y quintas de los alrededores en el carro que tenía don José, cuando éste le fue dando más tareas al ver que se desenvolvía bien. Le gustaba salir, manejar el carro en la soledad de los campos mientras la vista se le perdía hasta los cerros de la lejanía.
En uno de estos regresos, al entrar al almacén, lo sorprendieron gritos de una discusión fuerte entre su patrón y un hombretón que, tomado, le quería pegar y le gritaba:
— ¡Sos un ladrón, gallego de mierda! ¡Te voy a aplastar, maldito!— mientras don José, rojo de furia, enarbolaba su palo amenazante sin que el otro menguara su intención de golpearlo y una joven tiraba del brazo del hombretón para evitar la pelea llorando muerta de miedo. Algunos parroquianos que a esa hora iban al boliche a tomar algo se habían amontonado contra una pared, temerosos de salir golpeados en la trifulca. El ánimo del hombretón pareció calmarse un poco cuando don José golpeó con fuerza el palo contra una mesa haciendo un gran ruido, produciéndose un silencio después del cual pareció darse cuenta de que la mujer lo tironeaba del brazo y entonces se soltó y le propinó una bofetada tan fuerte que pareció escucharse el dolor de su cara, el ruido siguiente fue cuando al caer al suelo se llevó consigo unas sillas y su cabeza chocó fuerte contra el piso. Todos miraron pero nadie osó moverse, hasta que Salvador reaccionó y corrió en su ayuda, evitando que siguiera la golpiza, pues el hombre estaba fuera de sí y quería descargar su furia ahora en la mujer caída. Al ver que Salvador la protegía lo pateó con fuerza, pero el gallego ya llegaba con su palo a golpearlo en un brazo y en el otro, con lo cual el gigante decidió irse mientras los miraba con ira. Salió a los tumbos, por los golpes y por la borrachera que tenía encima, se subió al caballo y se escuchó el galope enloquecido con el que se alejó.
Don José mandó a buscar a la curandera del pueblo, doña María, ya que la mujer, casi una muchacha, no despertaba. No la movieron del lugar donde había caído y, mientras tanto, sirvieron ginebra para reanimarse y calmarse.
—¿Estás bien, muchacho? — preguntó el gallego, palmeándolo en el hombre. —Si no hubieras intervenido, ya estaría muerta.
Salvador asintió sin pensar, tomando de un trago la ginebra que le habían puesto en la mano y pidiendo con un gesto otra. Después miró a la muchacha en el suelo, que no tenía color y parecía muerta:
—¿Está�?— dijo.
Nadie le respondió, pero en ese momento, casi a las corridas, entró la curandera.
—¿Qué pasó, hombre?— le espetó al gallego, indignada por el apuro con que la habían traído, aunque cuando vio a la chica en el suelo, se calmó y se puso en cuclillas a su lado, mientras la tocaba con delicadeza y le hacía oler de un frasquito que había sacado de la bolsa de tela que llevaba con ella. Hubo una mínima reacción y la curandera siguió palpando la cara, la cabeza y después el cuerpo.
—Ha sido un golpe fuerte— dijo, mientras le aplicaba un ungüento en un lado de la cara, que parecía tomar color.—Llévenle a una cama, para que pueda ayudarla mejor— agregó.
—Tendrá que ser la tuya— dijo don José y Salvador asintió. Entre varios la llevaron con cuidado, quedando al cuidado de doña María.
Después, cuando se pudieron sentar a hablar, don José explicó quién era el hombretón.
— Es don Ignacio Mendieta, un compatriota. Tiene unas tierritas para el lado de las sierras y viene cada tanto a buscar la mercadería. Es violento cuando toma. Lo sabe esta pobre que está sin sentido en la pieza.
— Parece la hija— dijo Salvador. — Es muy joven para ser su mujer.
— Así son las cosas por acá, muchacho, las mujeres casi nunca eligen. El hombre tiene tierras y dinero, es lo más conveniente para una mujer. Aunque, claro, a veces tienen que aguantar una vida de mierda como ésta.
Salvador lo sabía, también era así en su tierra. Pensó en Rossina, pobre. Y pensó en su madre, ella había tenido la suerte de querer a su marido y ser querida. No todas tenían esa suerte.
Cuando los parroquianos se fueron, se acostó en un catre que había detrás del mostrador para casos de necesidad y se durmió hasta que la claridad del amanecer lo despertó. Llenó una palangana con agua fría del pozo del patio y se lavó, tiritando. Después entró a la pieza para buscar una camisa limpia sin hacer ruido. La muchacha dormía o seguía inconciente, no sabía, y la curandera dormía sentada a su lado. Tuvo tiempo de mirarla y lo conmovió, tan joven y sufriente.
A media mañana, atendiendo el boliche, se le acercó el gallego para comentar que don Ignacio aun no había aparecido.
—Seguro que todavía está durmiendo la borrachera en algún lado. Doña María dice que la mujer está mejor, así que cuando el marido llegue, se la llevará. La pobre no ha abierto la boca, pero seguro que está esperando que venga a buscarla.
En un alto del trabajo, cuando Salvador fue a buscar algo a la pieza, la encontró con los ojos abiertos, mirando al techo. La doña no estaba, habría salido a comer algo o al baño, así que se acercó y se quedó mirándola. Ella dio vuelta la cara hacia su lado y fijó sus ojos en los suyos. Ojos color miel, claros y grandes, tristes, desolados.
Читать дальше