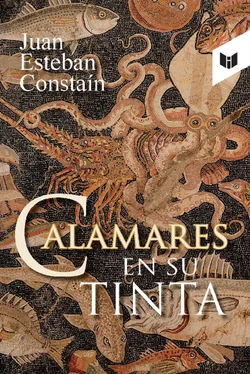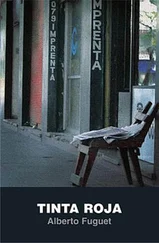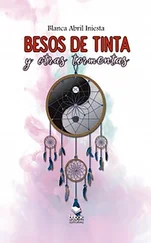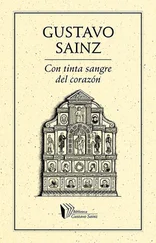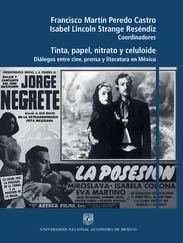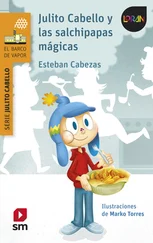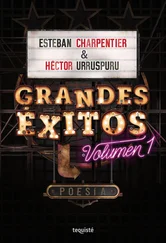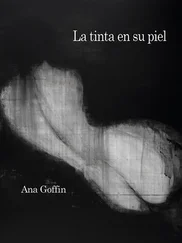Somos occidentales, esa extraña manera de seguir siendo griegos. Esa fue la mejor enseñanza del gran Martin Bernal: que cada quien tiene la Grecia que se merece; que ellos fueron nuestro invento y nosotros el suyo. Que Grecia es un espejo ladino que no miente –el mar, el mar–, ni da lo que no somos ni tenemos.
Dondequiera que esté ahora Martin Bernal estará removiendo una piedra. Hablando en chino con Homero. Brindo por ellos, por los griegos.
EL VIAJE SENTIMENTAL
(Werner Jaeger)
Hace poco leí una anécdota de Werner Jaeger que me hizo quererlo y admirarlo todavía más, si cabía. Una anécdota ejemplar: estaba el maestro en Atenas en 1956, era la primera vez que iba y creo que fue la única que estuvo allí en ese lugar de sus sueños, el escenario histórico –al menos eso– de esa cultura antigua y eterna que había marcado su destino y que lo hizo ser quien fue. Igual que a todos en Occidente.
Jaeger fue uno de los grandes estudiosos y entusiastas en el siglo XX de la antigüedad griega, y sobre esa cultura escribió un bellísimo libro llamado Paideia : un clásico que para muchos sigue siendo, y lo es, uno de los mejores caminos para descifrar o por lo menos para empezar a entender esa herencia riquísima y compleja que es el alma, el andamio de nuestro mundo aún hoy.
Pero en ese viaje ateniense, de frente por fin a todos esos lugares de los que había hablado y escrito toda la vida, el maestro prefirió no verlos y en cambio se quedó tranquilo en su habitación tomando vino. Parece que sí fue a la Acrópolis, pero en vez de subirla la contempló en la distancia, vio desde abajo el Partenón, muy rápido, y se montó en un taxi y se fue para su hotel y nunca más volvió.
Nadie lo podía creer: una de las personas que más habían hecho en el mundo por la reivindicación de la herencia griega y por despertar el interés de la gente moderna en esa herencia no quería verla. Estaba allí y le daba la espalda. Jaeger explicó entonces que con el aire del lugar le bastaba y que prefería quedarse con la imagen de ese sitio sagrado tal como él se lo había inventado o lo había soñado, no como era en la realidad.
A veces es mejor no arruinar la magia de las cosas; a veces es mejor recordarlas sin haberlas conocido. Eso mismo, según Jaeger, había hecho August Boeckh, otro de los mayores expertos en la Grecia antigua y quien un siglo antes que él, y con el mismo argumento, también se había negado a ir a Atenas a verla de verdad: prefería no hacerlo, aterrado ante la posibilidad de que la realidad fuera inferior a su ilusión y a sus expectativas.
Dos posturas extremas y románticas, claro, como de otros tiempos, aunque ocurrieran hace no tanto. Pero dos posturas también explicables y honradas, casi «platónicas», para usar un adjetivo que a ambos les habría hecho mucha gracia: la actitud de dos enamorados para los que Grecia, toda Grecia, era un mito, y que prefirieron mantenerla así en su memoria y en su corazón (son lo mismo) sin la intervención mezquina de la realidad.
Aunque también es una lástima que Boeckh y Jaeger, cada uno en su momento, no hubieran visto con sus propios ojos esas piedras y esas ruinas que suelen no decepcionar a nadie. A pesar de las hordas de turistas que las trepan sin freno y que las retratan para luego olvidarlas, a pesar de todas las expoliaciones del tiempo, esas ruinas conservan muy bien el espíritu de la cultura que las levantó antes de que lo fueran.
Y en ellas se ve la evolución de ese mundo: las distintas épocas que lo habitaron –la historia es corrosiva–, los dioses y las guerras que no pudieron acabarlo del todo. Jaeger habría visto del otro lado de la Acrópolis, por ejemplo, la piedra sobre la que san Pablo fundó el cristianismo al asegurarles a los atenienses que ese «dios desconocido» al que le habían hecho un altar era el mismo Jesús. Eso es el Evangelio.
Pero ya no hay viajeros así: ya nadie cierra los ojos para tratar de entender el alma de los sitios, su olor y su voz y su memoria. Estamos todos muy ocupados, hoy, en ver cómo salimos en las selfis. Lo demás no importa, da igual.
Y aunque salimos todos con los ojos tan abiertos, qué curioso, qué horror, casi nunca vemos mejor.
QUE SEA UN MOTIVO
(Jaime Jaramillo Uribe)
Leo en la prensa que se murió en Bogotá *, casi de cien años, Jaime Jaramillo Uribe, uno de los historiadores más importantes de Colombia, si no el más importante o al menos el que más influyó en todos los demás. Y si no lo hizo de forma directa con su pensamiento y sus preguntas y sus métodos, sin duda sí como un precursor (un ejemplo) que contribuyó como nadie a mejorar la manera en que aquí se estudiaba y se entendía el pasado.
En el caso de Jaramillo Uribe, con una vida tan larga y tan llena de realizaciones, claro, la muerte no significa tanto una sorpresa como el recordatorio nostálgico de que aún estaba vivo. Pero debe significar también, y sobre todo, una oportunidad y un pretexto para volver a su obra: para leer otra vez sus libros o para descubrirlos; para renovar con ellos algunas de las ideas más lúcidas e interesantes que se hayan dicho sobre lo que es este país.
Un país, qué extraño, del que se podría decir que ha tenido mejores historiadores que historia, mejores intérpretes del pasado que fortuna en él. Mejor historiografía que suerte, y quizás lo uno por lo otro, no lo sé. Pero escribe uno nombres al azar, casi sin pensarlos, y ninguno sobra y faltan muchos, más bien: Joaquín Tamayo, Luis Ospina Vásquez, Margarita Garrido, Santiago Castro-Gómez, Jorge Orlando Melo, María Clara Guillén…
En fin: gente muy valiosa –y toda la que falta, ya digo– que se ha ocupado de nuestro pasado y lo ha cuestionado y ha tratado de entenderlo y recrearlo, de volverlo presente porque todo pasado siempre lo es. Cada quien con sus más y sus menos, con sus sesgos, sus ideas, sus diferencias y obsesiones; todos con las limitaciones propias de su época y de su vida, faltaba más, ya lo decía Lucien Febvre: «Toda historia es hija de su tiempo».
Y en esa tradición, la de nuestro pasado hecho ciencia, por feo que suene, y suena horrible, la obra de Jaime Jaramillo Uribe fue definitiva, un antes y un después. Por los instrumentos de otros saberes, como la sociología o la demografía, que incorporó en sus reflexiones; por los debates que propuso o que trajo de afuera para enriquecer las interpretaciones que aquí se hacían todavía muy a la antigua, demasiado a la antigua.
Pero ante todo, creo, por su ausencia total de dogmatismo: por su afán sincero de comprender, que en sus textos se percibe siempre abierto y generoso, lleno de dudas y de preguntas más que de respuestas a la brava y atropellos al lector. Jaime Jaramillo Uribe es un ejemplo en este país de lo que es de verdad un pensador liberal, aquí donde ese adjetivo está tan devaluado y manoseado por quienes son su negación y lo llevan en el pecho.
Es que era tan liberal Jaramillo Uribe que fue quien mejor entendió, por no decir que fue el único que lo hizo, a don Miguel Antonio Caro. Yo recomiendo siempre un libro suyo que se llama La personalidad histórica de Colombia : una selección de algunos de sus ensayos, en donde aparecen todos sus méritos intelectuales: su curiosidad, cuando habla del Romanticismo; su agudeza, cuando reivindica el espíritu mediocre de este país…
Y recomiendo también, por supuesto, su obra maestra, El pensamiento colombiano en el siglo XIX: una profunda disección, autor por autor, de una sociedad cuya mente estaba todavía (y está, quizás) en la Colonia, pero que trataba de ser moderna a pesar de sus estructuras señoriales. Un país contradictorio y feudal que decía ser democrático y pocas veces lo fue de verdad.
Читать дальше