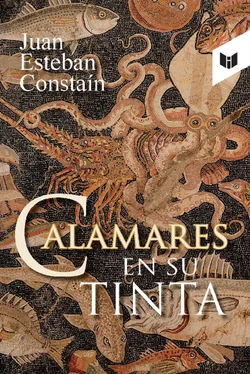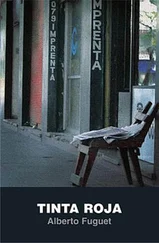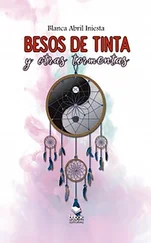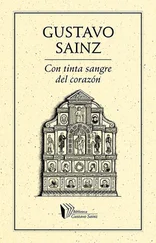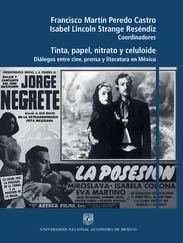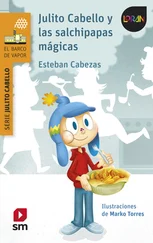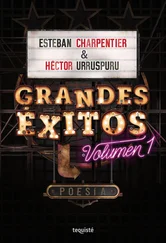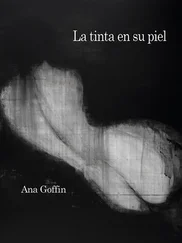Ese día de su funeral fue una fiesta, como a él, con sus pavores de brujo, le habría gustado tanto que lo fuera. Con esa tristeza que solo puede causar la alegría, es decir la nostalgia; las flores que se apagan en las manos de quien las celebra. Recuerdo el discurso de Muñoz Molina, bellísimo, y el de Tomás Eloy Martínez sobre nuestra lengua y sus lugares, que acabó con una frase que parecía un verso: «Madre, mamá, mamá grande».
Después vino su propio discurso: la oración fúnebre que pronunció el difunto, allí, parado sobre su gloria. Dijo que aún no podía salir del asombro: que ni siquiera su fe en las estrellas había logrado explicarle bien cómo era posible que tanta gente quisiera leer algo escrito por él en la soledad de su cuarto, «con veintiocho letras del alfabeto y dos dedos como todo arsenal». Contó entonces la historia de su gran libro, ese río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, y cómo lo había partido en dos para que cupiera en el correo.
Y mientras iba leyendo su propia historia, esos recuerdos que ya no eran suyos, el maestro se rio. Como si los estuviera viviendo por primera vez en la vida. Y así era; sin que nadie lo supiera entonces, o casi nadie, así era. Porque su más fundada certeza, la del olvido, se estaba empezando a cumplir ya. Pero el arte de García Márquez es tan grande que incluso podía redimirlo a él mismo de su memoria perdida. Ese día de su funeral cayeron del aire mariposas amarillas de papel. Amuletos, pedazos de la vida de todos los que estábamos allí.
Sé que a estas alturas todo lo que se podía decir de él ya se dijo. Incluso me cuentan que alguien lo condenó muy rápido al infierno. Ojalá: allí queda el paraíso de los escritores. Y García Márquez fue uno de los más grandes, aunque nuestros profesores quisieran volverlo lo peor que pueda ser nadie, una tarea. Pero su obra es tan bella que ni siquiera el colegio la pudo arruinar, y él se dio el lujo, como Cervantes, de ser al mismo tiempo un autor impuesto y un autor prohibido: uno al que hay que leer a escondidas para no tener que leerlo en clase.
Todo se debe de haber dicho ya: lo bueno y lo malo, lo justo. Que traicionó a Colombia, dirán algunos con su alma de piedra, como si no fuera Colombia la que nos traiciona siempre, «el patriotismo es el último refugio del canalla». Que se fascinaba con el poder, que su estilo era un milagro y una maldición. Que sus adjetivos eran solo suyos y en los labios de otros se marchitan y envenenan. Que era mexicano, que no multiplicó los panes y los peces. Como si con sus libros no bastara.
A mí me conmueven hasta el final sus supersticiones y sus magias, su arte. Que en su enfermedad, hace años, no hubiera querido cambiarse la sangre porque qué tal que el secreto de todo estuviera allí. Que no fuera nunca más a Buenos Aires para no romper el conjuro de su buena suerte. Que acabara como uno más de esos personajes suyos bendecidos por el olvido que saben que solo es posible morirse un jueves santo, mierda, porque solo ese día se muere la gente con una flor amarilla en las manos.
Insomne el patriarca que raspa los últimos grumos del tiempo en una lata de café y dice el verso de ese poeta de su infancia al que tanto odiara: si el alma es inmortal, yo soy el alma.
CIEN AÑOS DE SOLEDAD
(La soledad sonora de Nicolás Gómez Dávila)
Este año –algún día de mayo, para ser muy preciso– se cumple el primer centenario del nacimiento de don Nicolás Gómez Dávila, uno de los mejores escritores que ha dado Colombia y uno de los pensadores más profundos e inquietantes, y más lúcidos y sabios, de la filosofía occidental. Un erudito, un maestro, un señor. Dirán que exagero y es cierto: exagero con la parquedad de mis elogios. Así que en esta primera columna del 2013 doy el tiro de salida del aniversario y sus celebraciones.
Don Nicolás fue durante muchísimo tiempo una especie de dicha clandestina y hermética: un secreto que pasaba de mano en mano, un pensador silencioso cuyo nombre era la seña masónica de quienes habían entrado, cada cual a su manera, por milagro, en una obra excepcional y prodigiosa. Lo dijo Hernando Téllez en su artículo de 1955 sobre Notas , el primer libro de Gómez Dávila, publicado en México sólo para sus amigos: un estilo así no puede compararse sino con el de los clásicos.
Y era obvio que algún día ese tesoro oculto se iba a hacer famoso y todo el mundo le haría justicia; no podía no pasar. Primero fueron los alemanes que lo tradujeron deslumbrados, luego los italianos y los polacos, luego los franceses, luego los ingleses, luego los españoles que aún esperan también su traducción. Vinieron además las impecables ediciones de Benjamín Villegas y el entusiasmo del gran Franco Volpi, que este año hará más falta que nunca.
Pero en el fondo, a pesar de la fama y del ruido, a pesar sobre todo del abuso ideológico que se puede hacer de ese pensamiento inasible que es la negación misma de la ideología y de la estupidez, en el fondo la obra de don Nicolás Gómez Dávila sigue siendo lo que siempre fue, lo que él quiso que fuera: una aventura solitaria y rebelde, el diálogo en la noche con los asuntos esenciales de la condición humana. Quizás ese sea el “texto implícito” al que se refieren los escolios, no lo sé.
Claro: Gómez Dávila era un conservador y un católico, un reaccionario en el viejo sentido de la palabra, un aristócrata, un enemigo feroz de la modernidad y sus miserias, un crítico de la democracia. Para decir eso escribió sus libros, ni más faltaba. Pero quien lo asuma como todas esas cosas desde la caricatura y el fetiche, desde la militancia partidista o sectaria, es porque no lo entendió ni entiende nada. Y en él va a encontrar, sin darse cuenta siquiera, lo cual es mucho peor, al más implacable de los verdugos.
Porque la obra de don Nicolás Gómez Dávila, aunque resulte paradójico decirlo, es un instrumento libertario y provocador, casi revolucionario: una invitación a pensarlo todo sin concesiones ni dobleces, una oportunidad para cuestionar desde el fondo los dogmas de la modernidad, tan soberbios, tan ingenuos. En cada escolio, en cada nota, en cada texto suyo, acechan como sombras las voces de los más grandes inconformes de la historia y la filosofía, desde Platón hasta Nietzsche. Como sombras, como antorchas.
Nicolás Gómez Dávila nació el 18 de mayo de 1913. Pasó buena parte de su niñez y adolescencia en Europa, bajo el cuidado de tutores personales que lo iniciaron en las literaturas y en las lenguas y en el amor por los clásicos griegos y latinos. Por eso decía ser, más que un católico, «un pagano que cree en Cristo». Luego volvió a Bogotá para encerrarse en su biblioteca infinita a leer y a escribir. De él aprendí que la Ilíada y la Odisea son el otro Antiguo Testamento que tenemos los cristianos.
Vivió con lucidez una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando a unos pocos seres. Que esta celebración sea un pretexto más para oír otra vez su soledad.
SE LO COMIÓ
(El corazón de Guillem de Cabestany)
Ando de viaje por las carreteras de Colombia, de Bogotá a la tierra caliente. El paraíso: los quesillos, las achiras, los helados derretidos en los peajes, los cambios de vegetación y de clima cada diez minutos, los trancones apocalípticos en La Línea, los mecánicos espontáneos y truculentos del camino. Los buses sin freno que siempre llevan en el dorso la cínica pregunta, «¿Cómo conduzco?», respondida de manera magistral por mi gran amigo Alfonso Noguera Arias: «No me lo explico».
El 20 de diciembre, a las tres de la tarde, paré a almorzar en un sitio entre Armenia y Cali, yendo por La Tebaida, como para empezar a meterle a esto, ya, el tema de lo clásico. Un típico restaurante de carretera, perfecto: la parrilla al aire, empedrado, perros rondando cada mesa y cada plato. Humo y palmeras. Y la mejor gaseosa del mundo (ni lo voy a discutir) que es un privilegio histórico de quienes nacimos en algún lugar del Gran Cauca: la Popular, solo comprable a la Kola Sol.
Читать дальше