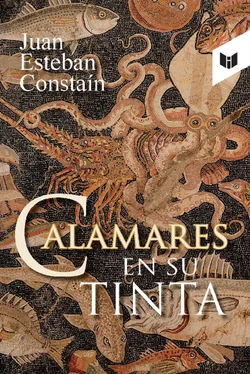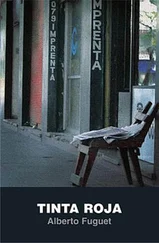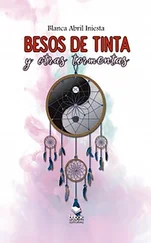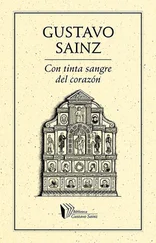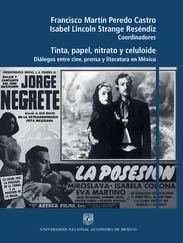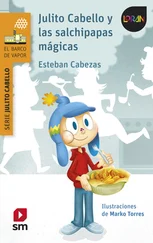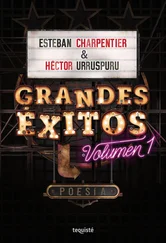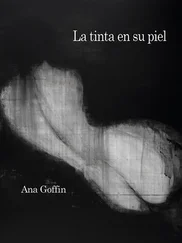O tal vez lo sean, no lo sé. En realidad no estoy haciendo un juicio: estoy apenas pensando en voz alta, porque creo que esto no tiene remedio. El integrismo islámico es una maldición, sin duda, pero lo es también para millones de musulmanes pacíficos que son sus víctimas en el mundo entero y que tienen que responder por él cada vez que sus alienados voceros cometen una atrocidad. Solo que los yihadistas ya no surgen solo «allá», como antes, sino también «acá». Ya no hay «allá» ni «acá».
Europa es ahora también una madraza de la que surgen islamistas. Y no son «inmigrantes», ya no: son franceses, o belgas, o ingleses: herederos marginados y envilecidos del colonialismo, o del multiculturalismo fallido, o de la sociedad del bienestar, que buscan su salvación en ese brutal martirio. Todo dentro de un círculo fatal: el fracaso de Occidente engendra por igual a los radicales que lo quieren matar y a los radicales que lo quieren salvar y defender.
Si ya hasta Putin, por favor, anda diciendo que él también es Charlie.
PREDECIR EL PASADO
(Eric Hobsbawm)
Eric Hobsbawm, que acaba de morir en Londres a los 95 años *, fue sin duda uno de los mejores historiadores de nuestro tiempo. Lo fue en los dos sentidos de la expresión, tan ambigua: como uno de los mejores y más lúcidos historiadores nacidos en nuestro tiempo –«nuestro» es un decir, pero esa es también la gran enseñanza de la historia: que todos los tiempos son nuestros, que todos viven en nosotros–, y como uno de sus mejores y más agudos intérpretes.
Yo lo vi sólo una vez en mi vida, el año pasado en Hay-on-Wye durante el Hay Festival de Gales. Allí habló con Tristram Hunt de lo que significaba ser marxista, de lo que significaba la esperanza para un hombre de 94 años. Dijo entonces que sólo los viejos pueden darse ese lujo, el de la esperanza, porque los jóvenes saben demasiado y son muy serios, y son muy jóvenes. Luego lo vi asistir a todas las charlas del festival –todas–, cargado en andas como en una procesión. Enfermo, sabio, curioso y feliz.
Y ahora que Hobsbawm ha muerto y ha dejado de ser un sobreviviente, un testigo; ahora que su vida ya le pertenece sólo al tiempo cumplido, el tiempo que él mismo quiso comprender y asir con sus palabras, que hoy son historia en los dos sentidos de la expresión, tan ambigua. Ahora todo el mundo ha hecho el merecido elogio del maestro. En el Guardian , en el Times , en Le Monde , en Arcadia . Por su lealtad a sus ideas, por el rigor de sus métodos, por la riqueza de sus temas y sus reflexiones, por su amor al jazz.
Y ya que todo el mundo ha dicho eso y más, con tanta justicia, yo quiero celebrar aquí un aspecto fundamental de la obra de Hobsbawm que muchos científicos sociales considerarán algo menor e intrascendente, prescindible, vano: su estilo, su manera de escribir. Porque, más allá de sus ideas, de sus intuiciones –algunas fallidas: en 1963 dijo que en veinte años nadie iba a saber quiénes eran los Beatles–, de su apuesta teórica y política, Hobsbawm fue un gran escritor, un gran narrador.
Y la historia es una ciencia social, claro, o una «disciplina» como dicen ahora: un conjunto de métodos y de debates, un lenguaje, unas teorías, unas posturas filosóficas, unos problemas, unas preguntas, incluso unas respuestas que siempre se agotan. Pero la historia es también un relato –muchísimos relatos– y en esa medida, como lo sabían los antiguos sin el menor complejo, comparte su suerte con la literatura. Por eso el estilo de los historiadores no es sólo una cuestión estética; es también una cuestión científica, de método.
Recrear e inquirir el pasado, convocarlo de nuevo al presente que es lo que hace el historiador para sembrar de dudas y de conjeturas su propio tiempo, su vida y la de sus contemporáneos –contemporáneos del tiempo, luego recuerdos–, es una labor adivinatoria en cuyo éxito influyen por igual las fuentes y las metáforas. El rigor, los documentos, la imaginación, la ciencia, la nostalgia. Inventar también quiere decir descubrir.
Cuenta la historia (la historia es un acto de fe) que Walter Raleigh decidió escribir una «Historia Universal desde los asirios hasta mis días», mientras pasaba largos meses de prisión en la torre de Londres. Una noche oyó un ruido aterrador bajo su celda; no pudo dormir. Al otro día preguntó que qué había pasado, nadie fue capaz de contestarle, nadie sabía. Puso en su diario: «Hasta hoy llega mi proyecto de hacer esa Historia Universal. ¡Si no puedo saber qué pasó anoche bajo mi celda, qué voy a poder saber cómo eran los asirios hace miles de años!».
Eso dijo Hobsbawm cuando le pregunté, en una cafetería del Hay, por los Beatles: «Me alegra haberme equivocado. Predecir el futuro es tan difícil como predecir el pasado».
EL ESPEJO ENTERRADO
(Martin Bernal)
El pasado 9 de junio *murió en Cambridge, en su Inglaterra natal, Martin Bernal. Uno de los mejores académicos de los últimos cuarenta años en el mundo, y de quien diría con gusto y admiración, si no me pareciera tan abominable esa palabra, que era también un gran «intelectual»: un pensador incisivo y de verdad, un escritor curioso e impertinente que estaba siempre dispuesto a remover con sus preguntas y sus libros las piedras en que se suelen recostar muy cómodos los dueños oficiales de la verdad y del saber, pobres.
Bernal nació en Londres en 1937 e hizo una carrera brillante como experto en la historia y la cultura de China, cuya lengua hablaba como si hubiera nacido allá, o aun mejor (sí); también sabía vietnamita y japonés, hebreo, griego, latín y francés. Era hijo de J. D. Bernal, el gran científico y erudito, y de Margaret Gardiner, la artista e hija rebelde del egiptólogo Alan Gardiner, que una vez puso sobre su mesa de noche la gramática de los jeroglíficos y le dijo a su nieto Martin: «Prohibido tocarla». Desde entonces no la pudo soltar.
Pero lo mejor de la obra de Martin Bernal fue el libro descomunal y polémico por el que muchos lo conocimos y aprendimos a admirarlo y a quererlo, Atenea negra : tres tomos alucinógenos de un alegato en contra de la idea tradicional (ninguna lo es; ese fue el debate luego) que todos tenemos en Occidente sobre la Grecia clásica y su influencia en nuestra vida diaria y nuestra cultura, aquí y ahora. Había que raspar en las piedras para encontrar la verdad, decía él.
De alguna manera, Bernal hizo con los estudios clásicos (sobre todo con su desarrollo y evolución en la Europa del siglo XVIII y el siglo XIX) lo que Edward Said quiso hacer con los «estudios orientales». Es decir: mostrar la manera en que el conocimiento científico y académico es también, o puede llegar a serlo, un instrumento ideológico y de dominación, una construcción sesgada que muchas veces refleja más los intereses y los prejuicios de quien la construye, que la realidad del objeto que ese conocimiento busca definir.
No voy a rescatar aquí, no hay tiempo, la controversia sobre Said y el orientalismo, y apenas menciono la sabia reseña y refutación que le hizo Robert Irwin. Pero en el caso de Martin Bernal y su Atenea negra el escándalo fue inmediato, porque muchos clasicistas saltaron indignados a corregirle los errores y a defender su oficio, no faltaba más. Lo que él decía era que la filología del siglo XVIII había manipulado la complejidad de la cultura helénica, construyendo un «modelo ario» de Grecia que negaba sus influencias semíticas o egipcias. Lo que ellos decían era que no, que estaba equivocado.
Fue una disputa política complicadísima, como se ve, que nunca se resolvió; hasta el sol de hoy. Pero más allá de su tecnicismo, se refiere a algo de verdad importante: la influencia que ejerce sobre nosotros, todos los días, la cultura griega antigua; y la manera en que los occidentales hemos ido descubriendo en nuestra historia, e inventando y usando y explotando, las palabras de esa cultura. Grecia es el mayor de los mitos griegos y a él volvemos siempre que queremos adjudicarles a las cosas un origen noble, desde la democracia hasta la superstición, desde la economía hasta el azar.
Читать дальше