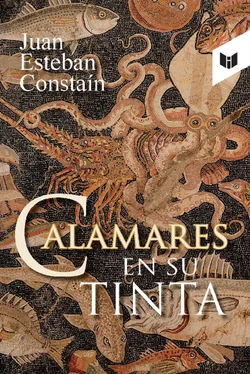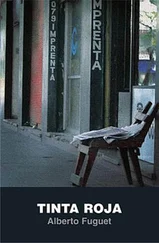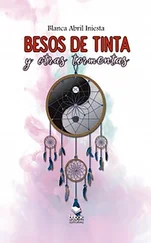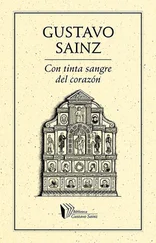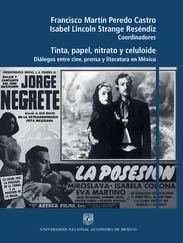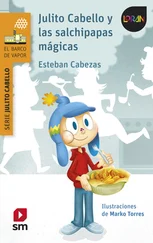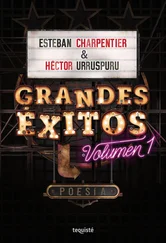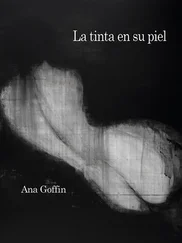EL AÑO DEL COMETA
(Astronomía)
Debo reconocer que caí un poco tarde a la emoción que produjo en el mundo –en el espacio, qué carajo– la llegada el 12 de noviembre del aterrizador Philae al cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko *. Vi las noticias, claro, porque no se hablaba sino de eso. Pero solo hasta ahora, casi ocho días después, puedo sentarme frente al computador a saber bien cómo fue todo, desde el desprendimiento del módulo de la sonda espacial Rosetta hasta su entrada por fin al destino final, dando tumbos.
Y la verdad es que como uno no sabe nada de eso, ni de nada, lo que alcanza a ver o a entender de lo que ve allí es muy poco, y al final lo que cuenta y lo que queda, por lo menos en mi caso, son algunos relatos y algunas imágenes: como fulgores (como poemas) que lo explican todo, así uno no entienda nada; porque en el fondo esa es quizás la única manera de entender aunque sea un poco: con la emoción y el asombro; con la certeza inamovible de que algo es importante así no sepamos muy bien por qué.
Eso tiene la astronomía de hermoso, aunque quizás esté diciendo una pura herejía de ignorante y de profano. Pero sus hazañas y sus misterios y sus revelaciones nos emocionan tanto a todos, o a casi todos, así no entendamos nada, porque en ellos está también la poesía: la magia que mueve al Universo; la ciencia ficción; la música de las esferas; la fe o sus vacilaciones. Fenómenos que han acompañado al hombre desde que está en la Tierra y que lo han hecho ser lo que es, aun hoy.
Porque de todas las ciencias quizás no haya ninguna más ambiciosa o más desarrollada que la astronomía –no lo sé, otra herejía–, pero tampoco debe de haber otra que conserve un apego tan profundo a sus fundamentos filosóficos, a sus orígenes. El Universo, voy a decir una solemne tontería, es el gran misterio de la humanidad, y la astronomía ha sido uno de los caminos más bellos que nuestra especie ha trazado para descifrarlo. No en vano ese camino se ha cruzado tantas veces con el de la religión, porque a veces «en las grietas está Dios, que acecha».
Además creemos, de manera equivocada, que la ciencia es solo razón y distancia, la fría comprensión de las cosas más frías. Es al revés, o debería serlo. Por lo menos en el caso de quienes estaban al mando de la misión de la sonda Rosetta en la Agencia Espacial Europea lo era. Había que ver sus gritos de felicidad, sus lágrimas, su emoción por el milagro que estaban logrando. Me conmovió sobre todo la escena de la doctora Mónica Grady, en la BBC, cuando se supo que Philae ya estaba por fin en el cometa: lloraba y daba alaridos de felicidad, sin poder creerlo.
No es para menos: diez años y poco más duró la extenuante proeza de cazar al cometa alrededor del Sol, para luego ensillarlo y saber sus secretos. ¿De qué está hecho un cometa? No lo sé, más herejías: de rocas, de polvo, de gases, de hielo: ese amasijo incandescente que cada tanto, desde el principio de los tiempos, cruza nuestro cielo con sus augurios y promesas, como el que pintó el Giotto sobre el pesebre en que nació Jesús. O como el que cruza el tapiz de Bayeux en la Edad Media, mientras los hombres lo miran absortos: «Isti mirant stella», estos admiran la estrella.
Ese fue el mismo cometa, el cometa Halley, que muchos aquí salimos a ver una noche de 1986. Y no lo vimos, claro que no, pero sabíamos que allí estaba, que allá iba: ese año providencial del Mundial de México y su barrilete cósmico. Estos admiran la estrella, aunque no la vean. ¿Sirve de algo llegar a un cometa? Quizás nos sirva, han dicho ahora los científicos, para responder una pregunta menor: de dónde venimos, cuál es el origen del mundo.
Y hay quienes creen que es poca cosa. No importa: piensan lo mismo de la poesía.
ELOGIO DEL IDIOTA
(James Boswell)
La literatura y el pensamiento están llenos de parejas célebres y heroicas: don Quijote y Sancho, quizás la mejor; Dante y Virgilio, aunque en realidad allí lo que había era un trío, con Beatrice; Goethe y Eckermann, Borges y Bioy Casares, Garzón y Collazos, Ortega y Gasset: como si el mundo tuviera sentido solo de dos en dos, como si la vida compartida así fuera más llevadera y feliz. Y es probable que sí.
Pero de esas parejas literarias hay una que ha ido cambiando a través de la historia aunque acaso ya no le importe a nadie y pocos la recuerden o la frecuenten o sepan de ella; una cuyos dos miembros principales (porque eran pareja pero también extensa comunidad: un imán del que muchos se fueron pegando; un mundo entero, un refugio y un bar) se han ido trasladando, como planetas que se mueven por el sistema solar.
Me refiero a la pareja del doctor Samuel Johnson y su amigo James Boswell: un genio el primero, quizás el hombre más inteligente de su siglo, el siglo XVIII, quizás el siglo más inteligente de la historia; un idiota el segundo: un hombre elemental y disoluto y bohemio, ingenuo, vividor, festivo y enamorado y banal: un amigo de sus amigos –el mejor–, un zoquete consciente de serlo y agradecido por vivir rodeado de sabios y luminarias.
De hecho, eso es lo que más sorprende y emociona hoy de los libros de Boswell, el buen señor Boswell: que por ellos pasa todo el mundo, la gente más importante y brillante de su época. Desde Adam Smith hasta el actor Garrick, desde el naturalista Joseph Banks o el historiador Edward Gibbon hasta Voltaire y Rousseau. De todos fue amigo o conocido, a todos los vio y los hizo hablar. Como un Forrest Gump del Siglo de las Luces.
Siempre se las arreglaba para estar en el momento justo, siempre. Como cuando fue a visitar al filósofo empirista David Hume, quien por casualidad se estaba muriendo ese día. Se le acercó entonces al lecho de muerte, Boswell, y le preguntó si no se arrepentía, si no era mejor creer en Dios para encontrarse en el cielo con los amigos que se le habían adelantado. Le respondió Hume: «Ellos tampoco creían en Dios, no van a estar allá».
Pero su gran adoración y admiración sí era Johnson, el doctor Johnson: lo seguía a todas partes, viajaba con él, anotaba por las noches, en un diario, todas sus frases y sus consejos y lo que les hubiera pasado durante el día. Lo oía con reverencia y devoción, cual si fuera un Dios, y no toleraba que nadie en su presencia hablara mal de él, jamás. Y si alguien lo hacía, se levantaba como un caballero y le daba un feroz bastonazo.
Lo curioso es que Johnson, cuya obra maestra fue la lengua inglesa, de la que escribió un diccionario, su libro más famoso, lo curioso es que Johnson despreciaba a Boswell y lo reprendía todo el tiempo. O más que despreciarlo, lo trataba con resignación y condescendencia: una estatua que le habla desde su pedestal a un pobre mortal que la adora deslumbrado, ciego de amor.
Y sin embargo, con los años y los siglos –ahí está el detalle–, ese mundo tan brillante y genial es comprensible y tolerable solo en la mirada de Boswell. Gracias a ella lo conocemos mejor, lo disfrutamos de verdad, lo recordamos siquiera. Es en su relato donde esas mentes privilegiadas encontraron la eternidad y la salvación; de no ser por él, en muchos casos, nadie se acordaría de quién era quién allí.
Boswell, además, resultó ser el mejor escritor de su tiempo: el más talentoso para retratar el alma de la gente; el más sutil, el más divertido, el más profundo. Sin pretensiones ni arrogancia, sin creerse nada y sin buscar la gloria.
Un hermoso ejemplo y sobre todo una advertencia. Para que nunca menospreciemos a nadie: ahí bien puede estar el genio que nos salve.
CURA DE BURRO
(El funeral de Gabriel García Márquez)
La única vez en mi vida que lo vi fue a lo lejos y en su funeral, hace siete años. Llegó de blanco y con una corbata de flores, como levitando, de la mano de su esposa y esperado por un rey. Era el congreso de la lengua española en Cartagena de Indias y allí se despidió de todos; como en ese sueño de su propia muerte, en el que aprendió, según dijo luego, que morirse es no estar nunca más con los amigos.
Читать дальше