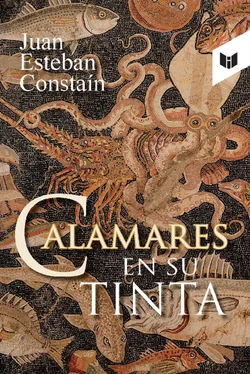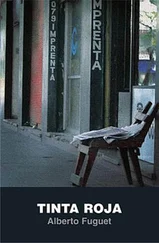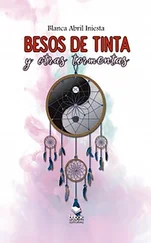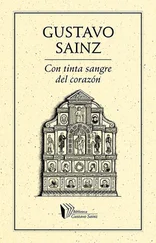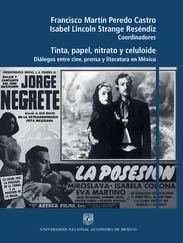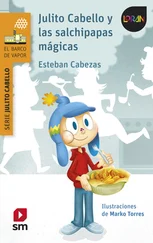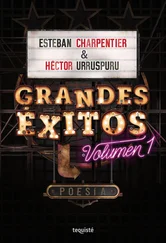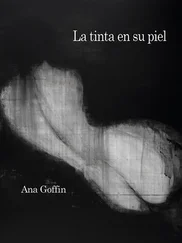De la manera más inesperada y absurda me acordé de este poema y esta historia al leer ayer, tal vez un poco tarde, no lo niego, la noticia del mediocampista alemán Christoph Kramer, quien fue inicialista con su selección en la final del Mundial pasado *, cuando tuvo que remplazar a Sami Khedira, lesionado antes de que empezara el partido. La suerte para el pobre Kramer, sin embargo, se fue por donde vino, pues a los 31 minutos del primer tiempo, en una pelota disputada con Ezequiel Garay, recibió un golpe en la cabeza que lo dejó en el piso y sin sentido.
Kramer trató de reincorporarse muy rápido al juego pero el juez pidió que lo cambiaran cuando se le acercó y le hizo la pregunta más desconcertante del mundo y sin duda del Mundial: «Réferi: ¿esta es la final?». Ahora me entero de que los médicos le han confirmado al jugador que, por culpa de ese mal golpe (como suelen serlo todos), lo más probable es que nunca en su vida pueda llegar a recordar que estuvo allí en el pasto del Maracaná ese 13 de julio del 2014. Sabrá que estuvo, sí, pero jamás podrá recordarlo.
Es decir: el partido que se supone que es el partido de la vida en la vida de cualquier jugador de fútbol; el partido en el que todos los que alguna vez patearon un balón sueñan con estar desde niños, desde el potrero… ese partido va a ser para Christoph Kramer, siempre, un recuerdo vacío y mudo: 31 minutos en los que estuvo y no estuvo en la final del Mundial, y que nunca podrá saber cómo fueron.
Dice él que lo ha repetido mucho en video para «recordarlo». Supongo que mientras lo hace acaricia la medalla que les suelen dar a los campeones del Mundial.
ELOGIO DE ÁLVARO URIBE
(Rueda)
Para no desentonar con la obsesión que carcome y enloquece a Colombia desde hace ya tantos años, yo también quiero hablar aquí de Álvaro Uribe. Con admiración y gratitud. Porque en efecto se llamaba así, Álvaro Uribe Rueda, y fue un político colombiano del siglo XX, «nacido en Bucaramanga y bachiller de los jesuitas», como él mismo pedía que lo presentaran adonde fuera, o por lo menos en sus libros. Y como todo colombiano que se respete —y aun los que no—, quiso ser presidente de la república, pero no lo logró.
Fundó, junto con Alfonso López Michelsen y otros «compañeros», el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), una disidencia de ese partido opuesta al Frente Nacional y sobre todo a lo que entonces se llamó «la alternación»: la llegada por turnos, entre liberales y conservadores, a la presidencia de la república, como en el juego de la silla caliente o el del tingo-tango. Cuatro años los unos, cuatro los otros. Eso sumado a «la paridad»: la repartición en dos mitades exactas de la burocracia y el presupuesto, «la malparidad». Esto a ustedes, esto a nosotros.
Pero no me voy a poner a hablar mal aquí y ahora del Frente Nacional, que además fue uno de los pocos procesos de paz que han funcionado en la historia de Colombia, para bien y para mal; y su «posconflicto», de alguna manera, es nuestro conflicto de hoy, así que ahí les dejo esa uña en el trompo. Lo cierto es que Álvaro Uribe Rueda fue durante años un político profesional y activo, hasta que se dio cuenta, según sus propias palabras, «de que no hay nada más triste y sórdido que la política», y se retiró.
Entonces se encerró en su biblioteca a escribir un libro, La otra cara de la Luna , que era una refutación de la «leyenda negra» contra España y una defensa del legado hispánico en América, con sus luces y sus sombras. La misma hipótesis de López Michelsen y de Indalecio Liévano que estaba en el origen del MRL, a saber: que la corona española, durante la Conquista y la Colonia, había buscado la defensa de los débiles (es en serio), y que en ese propósito se le atravesaron los encomenderos y los herederos de los conquistadores, los señores feudales de acá, los próceres.
Así, la Independencia habría sido, según esa visión de la historia, un proceso oligárquico y no popular: el triunfo del patriciado criollo, tan blanco y tan cristiano, que se había aprovechado del vacío de poder en España para dar por fin un golpe de mano, incubado durante siglos, contra la única autoridad que frenaba su apetito y su poder, la corona. La utilización perversa del discurso democrático para negarlo en la realidad y perpetuar con él las estructuras de una sociedad premoderna y señorial.
La república como una prolongación de la Colonia y sus peores vicios. Eso quería decir también Uribe Rueda en su libro: que la nuestra es una sociedad que desde la Independencia cree ser moderna de verdad, con instituciones liberales que suenan muy bien en la teoría, sí, pero que en la práctica se estrellan a diario con nuestra identidad tan hispánica y tan intolerante, tan confesional, tan excluyente, tan soberbia. El choque brutal entre lo que decimos ser y lo que somos.
Álvaro Uribe Rueda dejó sin terminar, y no era para menos con ese título tan bello, La otra cara de la Luna , pues mientras lo escribía lo desvió otro libro monumental que también hizo y publicó, Bizancio, el dique iluminado . Ambos, aunque suene absurdo, hacen parte de la misma historia, la nuestra. Y ahora podemos leer también el primero, por fin, publicado por la Universidad de los Andes. Así como quedó, inconcluso, polémico, brillante.
La otra cara de la luna: el lado de nuestra historia que no siempre vemos y que también fuimos y seremos.
YO NO SÉ, CHARLIE
(Fernand Braudel)
En 1987, el historiador francés Fernand Braudel publicó su Gramática de las civilizaciones : un manual para que los jóvenes de su país pensaran la historia más allá de los hechos (aunque sin ignorarlos, claro), y la vieran en toda su complejidad geográfica y cultural, económica, política, moral. Por eso, para él, las «civilizaciones» eran el mejor protagonista del relato histórico: la mejor categoría para entender, en la larga duración, la evolución del ser humano.
¿Y qué es una civilización? ¿Una cultura? ¿Son lo mismo? Ese fue el debate de muchos de los grandes filósofos e historiadores europeos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX: Dilthey, Huizinga, Toynbee, Spengler, Collingwood, Ortega, Elias… Y Braudel en su libro lo recoge y dice que al final no importa, y que para él una civilización es varias cosas a la vez: una cultura, sí, también. Un espacio vital con sus técnicas, su economía, sus valores; una identidad y una continuidad y una mentalidad.
Y el primer capítulo del libro es sobre el islam. Sobre su historia y su evolución, sobre las condiciones culturales y materiales que lo hicieron posible. Sobre el pueblo que lo creó, el pueblo árabe, un pueblo semita, y los distintos pueblos, tan distintos, que lo nutrieron luego: los persas, los turcos, etcétera. Sobre la eterna disputa, desde el siglo VIII, entre el mundo islámico y la cristiandad, y sobre la actualidad y el futuro de esa disputa. Braudel pone entonces un mapa mundial con los lugares de mayor influencia y presencia del islam, y no está Europa. No todavía.
Ahora: ¿es el islam una civilización? Para Braudel sí lo es, al menos según sus premisas. Aunque ese es otro debate interminable, pues hay quienes dicen que, más que una civilización, el islam es una religión en la que confluyen muchas civilizaciones y muchos pueblos, muchas culturas. Pero en fin: si uno habla de la «civilización cristiana», como un sujeto histórico, puede hacerlo también, como Braudel en su libro, de la «civilización musulmana»: una civilización prodigiosa –una cultura: lo que sea– que es mucho más rica, compleja y refinada que esa caricatura fanática que Occidente hizo de ella.
¿Y qué es Occidente? Ahí está el problema: que ya nadie lo sabe bien. Fue la «civilización cristiana», sí, pero luego se despojó de sus contenidos religiosos y empezó a definirse a partir de discursos políticos y económicos que se resumen y se consuman en eso que se llama la modernidad: la democracia, el liberalismo, el capitalismo… Discursos a nombre de los cuales Occidente se impuso en el mundo como si sus valores fueran absolutos y universales, y como si fueran superiores y mejores. Y no lo son.
Читать дальше