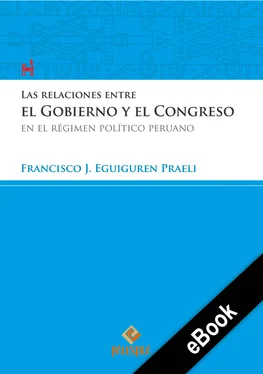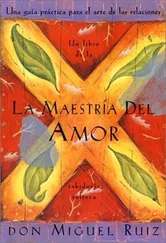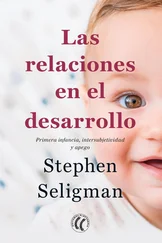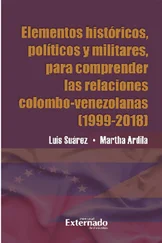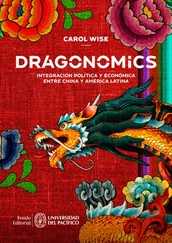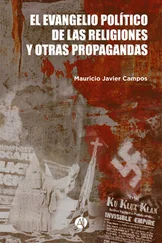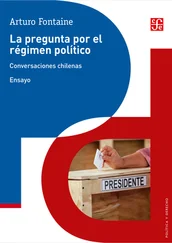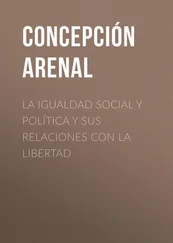- Las potestades de interpelar, censurar o extender confianza a los ministros se reservan exclusivamente a la Cámara de Diputados, corrigiendo la innecesaria duplicación de funciones que establecía la Carta de 1933 al conferir esta facultad a ambas cámaras. Ello fortaleció la posición de los ministros frente al parlamento, situación que se complementó con el incremento del número de votos requeridos para que se apruebe la censura, pues mientras la Carta de 1933 habilitaba a que pueda plantearla un solo congresista, la Constitución de 1979 disponía que debía formularla no menos de 25% del número legal de diputados y su aprobación quedaba sujeta al voto favorable de más de la mitad del número legal de éstos. El ministro o los ministros contra quienes se apruebe un voto de censura tenían que renunciar, estando obligado el Presidente de la República a aceptar esta dimisión; similar es la consecuencia cuando el ministro solicitaba, por propia iniciativa, un voto de confianza y no lo obtenía. Esta Constitución disponía que la censura se debata y vote por lo menos tres días después de su presentación, precepto que no existía en la Carta de 1933 y que permitía incluso su debate y votación inmediata.
- El nuevo Gabinete de Ministros debía concurrir ante el Congreso para exponer su programa general de gobierno y principales propuestas de medidas políticas y legislativas; presentación que no daba lugar a la emisión de voto parlamentario de aprobación o rechazo de confianza.
- El Senado, además de poder invitar a los ministros para rendir informe, ejercía una importante función de control político, al quedar sujetos a su ratificación los nombramientos hechos por el Poder Ejecutivo de los magistrados de la Corte Suprema, del Presidente del Banco Central de Reserva, de los Embajadores, así como de los ascensos a general y grados equivalentes de los oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También correspondía al Senado designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República, y a tres de los siete miembros del Directorio del Banco Central de Reserva.
- Se otorgó al Presidente de la República la facultad de disolver la Cámara de Diputados, siempre que esta haya censurado o negado confianza a tres consejos de ministros. Esta potestad presidencial solo podía ejercerla una vez durante su mandato, sin admitirse en el último año de éste, lapso en el que la Cámara solo podrá aprobar una censura mediante el voto favorable de dos tercios del número legal de diputados. El decreto presidencial de disolución de la Cámara de Diputados conllevaba la obligación de convocatoria a elecciones para ésta y su realización en el plazo perentorio de treinta días. Si no se producían las elecciones, la Cámara disuelta recobraba sus funciones y quedaba cesado el Consejo de Ministros, sin que sus miembros pudieran volver a ocupar un cargo ministerial durante el resto del mandato presidencial.
- En el campo de la función legislativa, dentro de la orientación hacia el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, se introdujo la posibilidad de que el Congreso pueda delegarle facultades legislativas para que dicte decretos con fuerza de ley en las materias y el plazo expresamente delimitados en la ley de delegación. Asimismo, se reconoció al Presidente la potestad para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, con cargo de dar cuenta al Congreso. Esta última atribución, profusa e injustificadamente utilizada durante el período 1980-92, evolucionó, por obra de su uso práctico y de la interpretación predominante, hasta ser asumida como una modalidad —ciertamente muy imperfecta en su regulación— de los denominados “decretos de necesidad y urgencia”. También se reconoce la potestad del Presidente de formular observaciones a los proyectos de ley aprobados por el Congreso, mediante una suerte de “veto suspensivo”4.
- La Constitución de 1979 innovó también en materia de la aprobación de la ley anual del Presupuesto del Sector Público, disponiendo que si el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, para su estudio, debate y aprobación, no era votado y aprobado antes del 15 de diciembre, entraba en vigencia la propuesta que elaboró el Poder Ejecutivo.
En definitiva, la Constitución de 1979 fortaleció las atribuciones del Presidente de la República y del Poder Ejecutivo, pero sin abandonar el carácter “híbrido” del modelo imperante en nuestra tradición constitucional. Las relaciones entre gobierno y parlamento sufrieron un cambio de orientación con respecto a la Carta de 1933, inclinando esta vez la balanza a favor del Poder Ejecutivo, sin que ello implicara la supresión (aunque sí su disminución cuantitativa y cualitativa) de numerosos mecanismos de control parlamentario.
4. LA CONSTITUCIÓN DE 1993 Y LA REAFIRMACIÓN DE LA TENDENCIA AL FORTALECIMIENTO DEL PRESIDENTE Y EL PODER EJECUTIVO
La elección de Alberto Fujimori como Presidente en 1990, permitió establecer una continuidad de tres gobiernos consecutivos democráticamente elegidos (en procesos inobjetables) situación singular en la experiencia política peruana. A su vez, supuso el primer caso práctico de utilización del sistema de segunda vuelta previsto en la Constitución de 1979 para la elección presidencial. Pero a diferencia de lo sucedido en los gobiernos precedentes de Belaunde y García, Fujimori carecía de una mayoría parlamentaria (propia o constituida mediante acuerdo político) lo que hacía temer que se repitiera aquella fatal constante de ingobernabilidad o crisis política; más aún cuando el país sufría los estragos de una década de violencia política y acción armada de grupos subversivos y terroristas.
Finalmente, el régimen democrático fue quebrantado, pero esta vez no por el habitual golpe militar sino por un autogolpe de estado montado por el propio Fujimori, con el respaldo de la cúpula militar, logrando rápidamente el apoyo de los grupos de poder económico y de amplios sectores de la población, en clara confrontación con los partidos políticos “tradicionales”. El gobierno de Fujimori ensayó diversos intentos de justificación de esta medida, pero la verdad era otra. El Ejecutivo, pese a que carecía de mayoría en el Congreso, no buscó seriamente propiciar alianzas con otras organizaciones políticas en el parlamento para construir una base de respaldo o compromiso para el desarrollo de su política, no obstante que en muchos casos esta posibilidad quedó evidenciada, como con la aprobación de reformas económicas en el Congreso o por delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. No existía un abuso de interpelaciones parlamentarias ni de censura a ministros, o una situación de ingobernabilidad por el bloqueo político del Congreso a la gestión gubernamental.
Tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, se cerró el Congreso y el Tribunal de Garantías Constitucionales, se destituyó arbitrariamente a gran número de jueces, fiscales y altos funcionarios de la Cancillería. El régimen fujimorista asumió una orientación autoritaria, aspirando a concentrar todo el poder en el Presidente (y el Ejecutivo) para gobernar sin mayor oposición ni control. En claro desprecio por las reglas democráticas, se prefirió el camino dictatorial para aprobar un conjunto de decisiones políticas y económicas que requerían de reformas constitucionales previas, sin siquiera intentar establecer acuerdos sobre puntos específicos con la oposición en el Congreso.
Tampoco el Perú necesitaba de una nueva Constitución, pues ningún sector político o académico había formulado tal planteamiento; a lo más, podían establecerse algunas reformas puntuales para corregir ciertas deficiencias advertidas en la aplicación y vigencia de la Carta de 1979. Sin embargo, el régimen dictatorial de Fujimori se vio forzado —principalmente por presiones de la comunidad internacional— a anunciar un pronto cronograma de retorno a la normalidad institucional democrática, que conllevaba la elección popular de un Congreso que debía elaborar una nueva Constitución y reemplazar al parlamento que había sido arbitrariamente disuelto por el gobierno.
Читать дальше