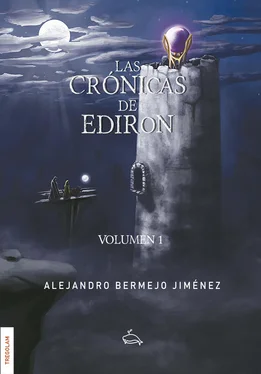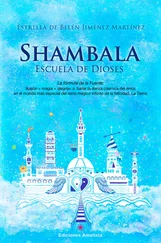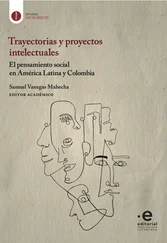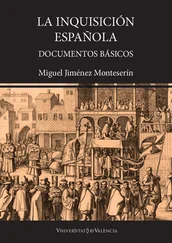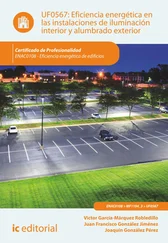El guardia miraba al prisionero con cara de satisfacción. En ese instante, compuso una sonrisa maliciosa y, antes de que Remir pudiera averiguar el porqué, el guardia dijo:
—Toma, ¡aquí tienes a tu chucho! ¡Podéis pasar el tiempo que te queda juntos! —y tras decir eso, el guardia lanzó entre los barrotes el hueso con aún tenía pequeñas trazas de carne. Después, se fue por la misma puerta por donde se había ido el otro, riéndose a carcajadas.
Remir apartó rápidamente del hueso con una débil patada. «¡No, no, no! ¿Han… Han matado a Sideris? ¿Puede ser ese un hueso de él? ¿Sería capaz alguien de comer carne de lobo?», se preguntaba Remir con el corazón acelerado. El hueso era inusualmente largo, lo que hacía imposible adivinar de qué animal podía pertenecer. El humano estaba demasiado asustado como para acercarse y comprobarlo.
En la oscuridad de la celda era imposible discernir el día de la noche, por lo que Remir no sabía el tiempo que pasó observando ese hueso, intentando descubrir si pertenecía a Sideris o no. La ciudad de la Corona de Arân había sido el peor sitio que Remir había pisado, y tras observar las acciones de sus ciudadanos, el peor de sus miedos con referencia al hueso se materializaban constantemente. No se oía ningún sonido a excepción de varios rasguños que Remir supuso que eran ratas, aunque no las podía ver. Debido al silencio, el humano solo podía oír sus pensamientos, sumidos en un remolino de sensaciones delirantes provocadas por el cansancio, el sueño, el dolor físico que sentía en la cabeza y la amargura de haber perdido a su fiel amigo.
—¡Y una jarra de cerveza para bajarlo todo!
El tabernero asintió desde la mesa de los dos hombres con grandes barrigas. Uno de ellos entrecerraba los ojos para intentar centrar la visión en su compañero, y el otro se llevaba a la boca una jarra invisible, al no atinar a cogerla de la mesa.
La taberna El Piojo Ebrio mostraba un ambiente sin igual: estaba repleto de luz. Parecía que todo el mercado había venido a tomar unas jarras de cerveza, y una música sin origen alguno llenaba la estancia de un júbilo contagioso. Remir tuvo curiosidad y entró en el local. Al ver el buen ambiente, decidió sentarse en una mesa y pedir un estofado de carne junto con una cerveza.
—¡Ja! Y otra paga que te quito.
Dos guardias jugaban a un juego de dados en una mesa cercana a Remir. Por alguna razón, los individuos estaban en penumbra, pobremente iluminados por una antorcha. Un fuerte golpe sonó en la mesa cuando uno de los guardias la golpeó con el puño.
—¡No puede ser! ¡Tira de nuevo!
—¿Me acusas de hacer trampas? ¡Deberías dejar de apostar a que me vas a ganar! ¿Qué te pasa? No me digas que vas a empezar a llorar.
—No, ahora no. Mira.
Por alguna razón ambos guardias se quedaron mirando a Remir. Este los ignoró, pues un buen cuenco de estofado le había llegado. El plato tenía una pinta excelente: trozos de patata cocida sobresalían del caldo, acompañados con varios pedazos de zanahoria y alcachofa. La carne se bañaba en el amarillento brebaje, y en medio, en medio estaba la parte de arriba de la cabeza de Sideris, con el hocico visible.
Su mano derecha empezó a dolerle tras golpearse contra los barrotes. Remir se había sobresaltado con su febril sueño. Se sentía aún más fatigado que antes, con la boca seca y los músculos atrofiados. La piel la tenía empapada de un sudor frío.
Instintivamente dirigió la mirada al lugar donde se encontraba el hueso. Había desaparecido. Remir se movió para buscarlo, palpando el suelo con sus débiles manos; no quería creer que fuera Sideris, pero no soportaba la idea de separarse de nuevo de él… O de lo que quedaba.
El hueso no apareció. Seguramente se lo habrían llevado las ratas, supuso Remir. Y mientras se relajaba de nuevo en su rincón de la celda, empezó a notar que el silencio ya no reinaba en los calabozos. Cerca se escuchaban gritos de dolor, risas, golpes contra el acero y la carne, cadenas agitarse violentamente… Remir intentó esconderse en un hueco, intentando escudarse de los sonidos, pero de nada le sirvió. Sintió una punzada de alegría al ver entrar a los soldados de antes, creyendo que estos le evadirían de los horripilantes sonidos.
—De pie, asesino.
El guarda más delgado sostenía unos grilletes unidos con cadenas. Su compañero empezaba a abrir la puerta de la celda de Remir con una llave que había cogido de un pequeño saco en su cinto.
El preso se apoyó en los barrotes e intentó ponerse de pie. Se resbaló varias veces en el húmedo suelo, pero al final pudo incorporarse. Aun de pie, mantenía una mano firmemente agarrada a los barrotes y se apoyaba contra el muro de piedra.
Los guardias, sin decir ninguna palabra más, entraron en la celda y pusieron los grilletes en sus manos. Los cerraron con un grueso clavo a golpe de martillo. Automáticamente, el peso de los grilletes hizo que Remir se encorvara hacia abajo, arrastrando la cadena que los unía. Un empujón del guardia que había tenido el hueso le indicó que debía moverse.
—Hoy recibirás tu merecido por haber matado a nuestro escribano —añadió mientras volvía a empujarlo hacia la puerta.
—No lo maté… —susurró Remir.
—Eso lo decidirá nuestro Regente Local, en un juicio. Si por mí fuera, te hubiera cocinado junto a tu perro.
Remir sintió un escalofrío. Una rabia le recorrió todo su cuerpo, y el hombre la focalizó para empezar a caminar. «Recibirán su merecido por lo que han hecho a Sideris», se prometió Remir.
El pasillo fuera de la estancia con celdas también estaba en penumbra. Pocas antorchas lo iluminaban, al tiempo que creaban sombras que se movían por las paredes. A medida que iban avanzando, guardias y prisionero pasaban por varias estancias; muchas de ellas cerradas. Otras estaban vacías con sus puertas totalmente abiertas, y de algunas de ellas emanaban gritos de su interior. Una de las puertas estaba entreabierta. Remir pudo ver a un hombre encadenado por las manos, con los grilletes colgando del techo. Un guardia le empujó para que no se parara, por lo que no pudo ver nada más. Ambos guardias iban caminando detrás de Remir, comentando la sentencia que podría tener.
—Al último que rompió las leyes en la Corona de Arân lo lanzaron por el precipicio que hay a las puertas de la ciudad. Se rompió el cuello con la nariz del gigante, y el impacto con la arena rompió su columna vertebral. El cuerpo desapareció en pocos días.
—Fue un buen día. El Piojo Ebrio estuvo a rebosar esa noche —contestó el guardia de la barriga, con voz nostálgica—. Pero este necesita sufrir más. El escribano era de los pocos que entendía las letras en esta ciudad.
—¡Quizá el Regente nos deje elegir el castigo! —sugirió el guardia alto.
—¡Ja! Si pudiera elegir, lo metía en un barril con cuchillos clavados en él, y lo lanzaba rampa abajo. Cuando llegara al final tendría agujeros por todos lados.
—¡Oh, sí! Luego podríamos abrir el barril, ¡y pretender que sale vino!
Un chasquido metálico sobresaltó a Remir.
—¡Ay! —se quejó el guardia alto. Por el rabillo del ojo, Remir pudo ver que se frotaba la nuca.
—¡No puedes beberte eso, idiota! Los asesinos están podridos, y eso se contagia.
Tras girar varias veces por el pasillo, Remir y los guardias llegaron a una escalera. Con gran esfuerzo, Remir fue subiéndolas poco a poco. El peso de los grilletes no ayudaba, pues la cadena no hacía más que entorpecerle en los pies. Varias veces le golpearon en la espinilla, provocando alguna lágrima de dolor.
Después de las escaleras había una puerta, que, al atravesarla, Remir tuvo que cerrar los ojos inmediatamente. La luz solar entraba en sus retinas y le cegaba completamente. Por un momento no pudo ver nada, solo sentía los empujones de los guardias a su espalda. Avanzaba sin noción alguna de donde ponía los pies. Paulatinamente su vista fue acostumbrándose, permitiendo ver poco a poco, aunque a su vez creando una pequeña jaqueca.
Читать дальше