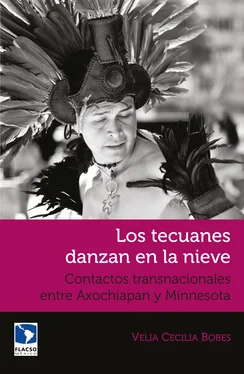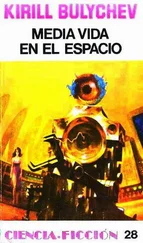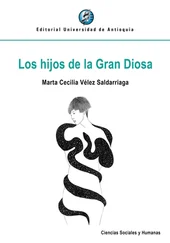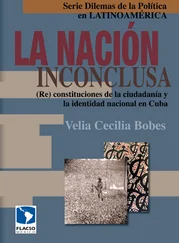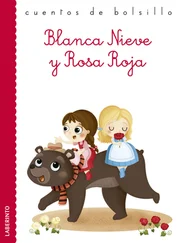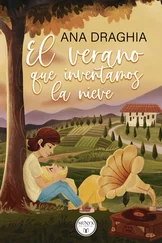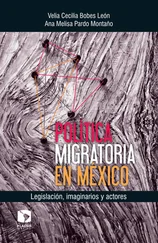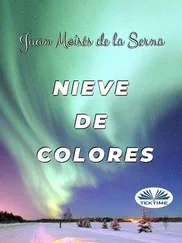El nuevo circuito directo Axochiapan-Mineápolis concentra un grupo grande de personas de un mismo lugar de origen e instala una nueva red de vínculos y comunicaciones que genera una relación muy fuerte y permanente con la comunidad que se ha dejado atrás, lo que supone una enorme diferencia con los mexicanos que habían vivido en Minnesota a lo largo de dos o tres generaciones. Así, mientras que éstos son inmigrantes de segunda y tercera generación, procedentes de diversos lugares de México, que han vivido por mucho tiempo y formado familias, amigos y una relación con la sociedad de acogida, los nuevos migrantes axochiapanenses llegan con su nuevo capital social; es decir, con sus redes sociales que se extienden desde y hacia el lugar de origen.
Para estos nuevos residentes, la diversificación del patrón geográfico de la migración también se acompaña de nuevas formas de inserción en el mercado laboral. Si los migrantes mexicanos que llegaron a Minnesota en la primera mitad del siglo XX se ocupaban fundamentalmente en trabajos agrícolas estacionales (betabel, fresa, espárrago y vegetales), 20 a partir de la década de 1990 se han venido concentrando en otros sectores del mercado de trabajo como la industria empacadora de carne, la hotelería, industria restaurantera, guarderías, jardinería y los servicios de custodia y limpieza. Con lo cual, esta masa laboral tiende a urbanizarse cada vez más. Los nuevos migrantes, al menos los procedentes de Morelos, 21 ya no se ocupan sobre todo en actividades agrícolas (solo 23% se encuentra empelado en agricultura y ganadería), sino en el sector de los servicios, y en particular en aquellas ocupaciones que requieren poco nivel académico como elaboración de alimentos, porteros, conserjes, etcétera (véase el cuadro 9 en el anexo estadístico). Estas ocupaciones corresponden a lo que nuestros entrevistados consideran el trabajo que los nativos se niegan a realizar (“…Pues trabajas de lo que no quieren trabajar los gabachos; trabajas lavando platos, barriendo cuartos, limpiando las oficinas y cosas así, básicamente en limpieza, jardinería…”). Según nos relataron los entrevistados (tanto los que están en Minnesota como los que han regresado a Axochiapan), los empleos a los que acceden los migrantes son manuales en especial en el sector de los servicios y, en menor proporción, en la industria: “…Aparte de construcción, hay personas que trabajan en panaderías, hay personas que trabajan en las yardas, cortando pasto, plantando plantas, y muy pocos, pero sí, también, hay trabajando en fábricas”.
Esta ubicación en los sectores menos favorecidos del mercado de trabajo tiene que ver no sólo con el bajo nivel de educación de los migrantes, sino también con el conocimiento del idioma, que en el caso de nuestros migrantes es también muy escaso. Según una encuesta del Mexican Migration Project (MMP), una proporción muy importante de ellos (34.11%) no lo habla ni lo entiende, y sólo 5.66% domina ambas habilidades, por lo que la inmensa mayoría no lo maneja a niveles aceptables para el desempeño laboral en ocupaciones de mayores compensaciones y mejores condiciones (ver cuadro 10, Anexo estadístico). Más allá de lo estadístico, casi todos los migrantes que entrevistamos para esta investigación muestran conciencia de la importancia del manejo del inglés para la inserción laboral en el destino:
…pero es muy difícil, la vida es muy difícil porque más que nada no hablas inglés, porque no conoces la ciudad, más que nada porque no tienes la manera de buscar trabajo, porque necesitas saber; hasta las calles son diferentes, ahí tienes que usar lo que es un carro para que te puedas trasladar a donde está tu trabajo y pues allá en los Estados Unidos son los peores trabajos los que agarra el mexicano cuando no hablas inglés.
Esta insuficiencia en el manejo del idioma, según nuestros entrevistados, se relaciona con el bajo nivel de escolaridad de los migrantes (“…todo el tiempo que yo estuve trabajando llevé a mis dos hermanos, entonces yo tenía dos años, pero no sabía hablar inglés, porque nunca había ido a la escuela”).
En estas circunstancias, las redes sociales (en especial las familiares) entran a jugar un papel muy relevante para los aprendizajes y la adaptación e inserción del migrante en el lugar de destino. A través de sus contactos con parientes, amigos y conocidos, el recién llegado consigue lo necesario para proveerse tanto de hospedaje como de conocimientos para orientarse en el nuevo entorno y las relaciones con posibles empleadores e información sobre las posibilidades del trabajo. En la misma encuesta del MMP hemos observado que poco más de 40% de los encuestados ha adquirido sus empleos a través de sus redes sociales. En la mayoría de estos casos (31.11%) por medio de un pariente, mientras que los restantes 17.99% y 2.31% obtuvieron la ayuda de un amigo o un paisano (ver cuadro 11, Anexo estadístico). Estos datos coinciden con los relatos de nuestros entrevistados quienes, en su mayoría, afirmaron que obtuvieron sus empleos a través de familiares y amigos que emigraron con anterioridad, muchos de ellos, ya establecidos como empleadores (“…un […] vecino de aquí tiene unas tiendas allá, y allá entré luego a trabajar a los dos o tres días, luego, luego… sí, como a los tres días entré a trabajar allá a la tienda”). Al indagar con migrantes de retorno en Axochiapan sobre la recepción que les ofrecían sus coterráneos en el lugar de llegada, encontramos siempre la importancia de la red: “Ah, sí, ya hay mucha gente, […] amigos que te ayudan… ‘¡no, pues ya llegaste!, ¡qué bueno!’, y te ayudan, te dan cinco dólares o diez para que comas o para que te compres algo”.
Asimismo, los migrantes ya establecidos en Minnesota declaraban en sus entrevistas este sentido del compromiso que los obliga incluso a desafiar la legislación migratoria que conocen muy bien:
Nada más cuando vienen, más que nada los que se encargan de ayudarlo son las familias, porque siempre busca uno la familia. Pero a veces nos damos cuenta de quién viene, porque supuestamente al ayudar a alguien a traerlo te vuelves un cómplice, por eso nadie dice nada y ya llegó, hay que ayudarlo a buscar trabajo.
A partir de este análisis del modo en que se produce la movilidad entre los contextos de salida y de llegada, y la forma en que a través de las redes se ha establecido un numeroso grupo de axochiapanenses en Minnesota (especialmente en Mineápolis), en esta investigación hemos encontrado que desde finales de los años noventa, ha comenzado a configurarse una nueva comunidad que no sólo ha incrementado el número de mexicanos en aquel estado, sino que ha transformado tanto la dinámica del proceso migratorio como la forma de vivir esta experiencia.
El reemplazo de viejos patrones migratorios por la aparición de vínculos específicos parece desafiar las clasificaciones y los estereotipos de adaptación y asimilación con los que se había mirado hasta ahora a los grupos inmigrantes, e invita a su reflexión desde un enfoque más novedoso. Lo que hace particularmente interesante el estudio de la migración desde Axochiapan hacia Mineápolis es el descubrimiento de diversas actividades, intercambios y experiencias complejas que han “transnacionalizado” las prácticas individuales y alterado la vida de la comunidad, por ello lo presentamos como un caso empírico elocuente que puede ser visto desde la perspectiva transnacional.
1Con la colaboración de Ana Melisa Pardo.
2A diferencia de un sistema migratorio temporal, en el que las oportunidades económicas en el destino, aun siendo insuficientes, permiten la subsistencia de una familia cuando alguien emigra, combinado con oportunidades laborales en el destino que brinda empleos temporales de tipo estacional (Roberts, Frank y Lozano, 2003).
Читать дальше