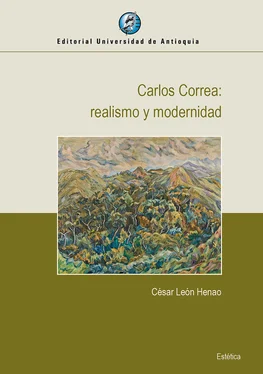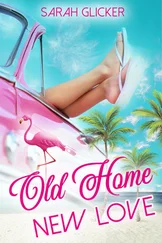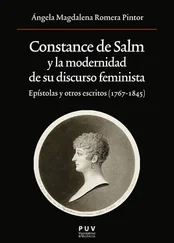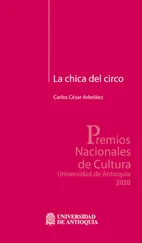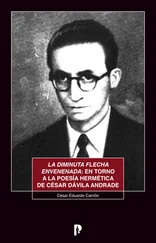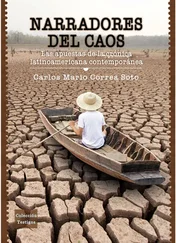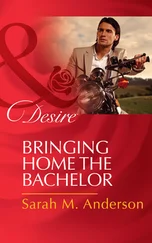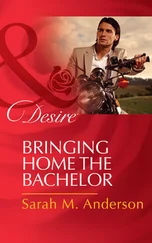En el manifiesto de la unir del 19 de julio de 1934, Gaitán expresó:
Hoy no debemos atender a los intereses de partidos, sino a nuestros intereses de clase. Para el obrero colombiano no debe haber más que dos partidos, el de los explotadores, compuesto de los capitalistas y latifundistas, y el de los explotados, del cual formamos parte nosotros los campesinos, los obreros y las capas medias sociales, el 90 % del pueblo colombiano.22
Pero con el fracaso de las elecciones para asambleas departamentales Gaitán reconoció el poder de influencia de los partidos tradicionales, y en 1936 decidió regresar a las filas del liberalismo.23
Hacia 1935, los sindicatos de filiación política liberal conformaron la Confederación de Trabajadores de Colombia (ctc), que apoyó el plan de reformas del presidente López Pumarejo. A ella y a López se adhirieron los comunistas, influidos por las estrategias internacionales de crear frentes populares para contener el avance del fascismo europeo. En 1939 cerca de 80.000 obreros, organizados en 224 sindicatos, se encontraban afiliados a la ctc. Algunos continuaron al margen de la institucionalización sindical y otros, agremiados en setenta y tres organizaciones textileras y agrarias, estaban orientados por la Iglesia católica.24
No obstante, con los avances en beneficio de las clases trabajadoras, desde los años treinta hasta bien entrada la segunda mitad de siglo, el movimiento obrero tuvo que luchar constantemente por su legitimidad y demanda de garantías, haciendo frente a la represión de manifestaciones colectivas en un contexto de disputas bipartidistas que abogaban por sus propios intereses, politizando o desatendiendo las situaciones laborales.25 En el contexto de la Guerra Fría tanto los liberales como los conservadores reprimieron acciones obreras; había que detener todo lo que pareciera tener relación con el comunismo.26
A mediados de la década del treinta, Correa era un joven que se relacionaba con la izquierda política y apenas empezaba a exponer su obra pictórica en Medellín. Parte de esta interpretaba la situación de los trabajadores y de los menos favorecidos: huelgas, hambruna, pobreza (véase capítulo 2). Otras pinturas de la década hacían referencia a tradiciones religiosas satirizando creencias, procesiones y romerías (véase capítulo 4). Ninguna de estas piezas se conserva, excepto algunos títulos en catálogos y pocas reproducciones en prensa y en el libro que Juan Friede escribió sobre el artista en 1945 (véase figura 23).
En 1946 los conservadores volvieron al poder con el presidente Mariano Ospina Pérez. El resto de la década el partido buscó desacreditar el trabajo previo de los liberales y se recrudeció la violencia bipartidista. En los días de la campaña de Gaitán hubo cruentos atentados y asesinatos en diferentes ciudades y pueblos del país. El 9 de abril de 1948, en un contexto de preocupación generalizada en torno al comunismo, el caudillo popular fue asesinado. La tragedia provocó que liberales y comunistas tomaran las armas para resistir social y políticamente.27
Laureano Gómez llegó al poder en 1950.28 Con el apoyo de sectores liberales y conservadores que comprendían la crisis del régimen,29 Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder, luego de un golpe de Estado, el 13 de junio de 1953, hasta 1958. Durante su mandato se restauró la libertad de prensa, se aprobó la financiación de muchas obras públicas y se permitió el sufragio de las mujeres.30 Cuando Rojas Pinilla quiso perpetuarse en el poder, los grupos políticos dominantes se manifestaron y ejercieron presión para que renunciara a la presidencia. En su lugar gobernó la Junta Militar (1958). Poco después, con el fin de controlar la violencia bipartidista y tomar nuevamente el poder, los conservadores y los liberales crearon el Frente Nacional (1958-1974), un periodo en el que la presidencia de la República se asumía por turnos (un cuatrienio lo tomaba un liberal y el otro un conservador), y se repartían entre sí los altos cargos del Estado. En su madurez, atento y crítico con respecto al acontecer social, político y cultural nacional, Correa manifestó simpatía por las corrientes sociopolíticas de izquierda y disconformidad con las acciones de los gobiernos de turno.31 Por ejemplo, en su obra gráfica (1952-1954 y 1958-1961) satiriza y critica los sucesos, los personajes y las acciones del régimen y la política, así como a la Iglesia (véase capítulo 3).
La contextualización anterior, breve y concisa, ayuda a ubicar y entender las ideas estéticas y la obra de Correa, especialmente del tiempo de formación y consolidación como artista. Incluso ayuda a comprender su obra tardía. A medida que se desarrolla este libro, atendiendo a lo necesario e ineludible, aparece más información en materia de sociedad, política y arte que permite complementar el contexto, con el fin de apreciar mejor el trabajo de Correa, un intelectual y artista hijo de su tiempo.
El arte colombiano de la primera mitad de siglo: realismo y modernidad
Este apartado presenta momentos fundamentales del proceso de modernización artística en el país. Considera los años finales del siglo xix con temas clave como las primeras apologías de una literatura y un arte nacionales, y la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Hace un recorrido por eventos en materia de realismo y modernidad hasta la década del cuarenta del siglo xx, cuando Correa se convirtió en referente del arte nacional por sus premios en los Salones Nacionales y las reacciones que suscitó su obra La anunciación.
Las formas de comprender y hacer arte en la primera mitad del siglo xx condicionaron la trayectoria de Correa. Desde el siglo xix varios representantes de la cultura colombiana hacían literatura costumbrista, la cual reivindicaba los valores locales. Un ejemplo destacado es la novela Manuela (1856) de José Eugenio Díaz Castro, obra inspirada en las costumbres y los entornos autóctonos, con personajes que se expresan de forma coloquial. Esta obra pionera era un referente en tiempos del nuevo rumbo que tomaban las letras y las artes a finales de siglo.32 María (1867) de Jorge Isaacs también está ambientada en las regiones de Colombia y exalta sus paisajes, aunque su trama es deudora del romanticismo, por ende su prosa es cuidada y refinada. El escritor Filemón Buitrago pensaba que había que buscar una renovación de la literatura en el realismo francés. Si bien se trataba de una corriente europea, le sirvió de modelo para estimar la propia realidad colombiana. Un fragmento de su texto de 1887, El ideal moderno, dice:
Hoy la tendencia universal del arte es la sustitución del formulismo antiguo por el moderno que viene a resolverse en sentido realista y humano. […] Pasó la época de romanticismo; lo fantástico, lo convencional y lo ficticio ya no ofrecen interés, y hoy el teatro, la novela y la poesía lírica se inspiran en la realidad de la vida, fuente inagotable de verdad y belleza.33
La cita introduce la noción de realismo y lo presenta como un movimiento moderno. Se trata de un concepto fundamental para el arte colombiano del siglo xx. Se examinará como una categoría clave de análisis. Sidney Finkelstein ofrece una definición sin hacer referencia exclusiva al estilo o movimiento del siglo xix aparecido en Francia, el cual resulta útil para considerar la obra de Correa:
El arte realista es un fiel reflejo de la historia de su tiempo; haciendo tomar a la gente clara conciencia de la estructura de la sociedad de la que es parte integrante; poniendo de relieve cómo los problemas de los unos son compartidos por los otros […]; el arte se convierte en una fuerza, en un factor activo del proceso histórico. El arte realista es, en consecuencia, un arte educativo. […] Solo el arte realista tiene la virtud de hacer tomar conciencia al pueblo de la vida de la nación, de sí mismo y de sus semejantes; de la vida real de estos últimos, de cómo actúan, así como de las fuerzas que obstruyen y frenan su desarrollo.34
Читать дальше