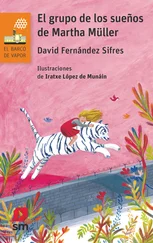Hace más o menos 2500 años vivió en una colonia jónica de Asia Menor, Éfeso, un hombre llamado Heráclito. Se llamaba Jonia al Ática después de la invasión de los pueblos jonios, pero sobre todo a la región al otro lado del mar, en la actual Turquía, que abarcaba desde el río Hermus al norte hasta el Meandro al sur y sus islas adyacentes. La Liga Jónica estaba formada por doce ciudades: Focea, Clazomenas, Eritras, la isla de Quíos, Teos, Lebedas, Colofón, Éfeso, la isla de Samos, Priene, Míos y Mileto.
Se llama también jonia a una de las divisiones del pueblo griego, que pobló Eubea y la mayor parte de las islas del Egeo.
Aunque hay otros Heráclitos poetas e historiadores, el más conocido, o el menos, es el filósofo presocrático. Éfeso era el puerto natural de Sardes, la capital de Lidia. Los persas toleraban de una u otra manera la presencia de estos colonos, que eran sobre todo comerciantes. Desde el siglo xi antes de Cristo, vivían los griegos en esta región. El padre de Heráclito era rey, o más bien magistrado en la ciudad. Su hijo renunció a sucederle en este cargo a favor de su hermano. El filósofo, que luego fuera llamado el Oscuro, no sentía mucho aprecio por sus conciudadanos. Según él: «Los perros ladran a los que no conocen, el nombre del arco es vida, pero su obra es muerte, uno es todo, una armonía invisible es más intensa que otra visible».
Para Heráclito la vida es un juego que nunca termina, un niño que juega a los dados sin parar, o también, que mueve las piezas de un tablero. Es un incesante comienzo y término de las cosas, una relación entre vida y muerte.
No tenemos que entender todo, parece que Sócrates dijo que «lo que se entiende de su obra es excelente y lo que no se entiende creo que también lo será, pero necesita un buen intérprete».
Nada es, todo cambia, ser y no ser coinciden. Para el jonio lo único verdadero es el cambio, y los sentidos nos engañan. La naturaleza del mundo es el devenir, la noche y el día, la vigilia y el sueño. Sin dolor, no existiría el placer. Todo sale del fuego y vuelve al fuego, que es generador y destructor. Siempre ha existido el mundo y siempre existirá, sin principio ni fin. Este fuego puede ser también el éter, el aire cálido, la luz y la llama, tal vez el impulso, el alma. Después de todo, son nombres. ¿Qué podemos hacer? El hombre debe resignarse al orden universal: «Todo lo que es debe ser». El mundo es cambio, sucesión; los objetos son o parece que son.
Este pariente nuestro también dijo que «el camino que sube y el que baja es uno y el mismo» y, además, que «sobre los que se bañan en los mismos ríos fluyen siempre distintas aguas».
«Somos y no somos, porque vivir significa transformarse».
No hay que hacer caso a los que dicen que Heráclito a los sesenta años se cubrió de estiércol y se dejó devorar por los perros, ni a los que afirman que murió en los bosques donde se alimentaba de hierbas. Para él, sus conciudadanos no valían gran cosa, les llamaba «los durmientes».
Salí de nuevo a las calles de La Habana; logré enviar un mensaje a Patricia, que será mi compañera de trabajo en la empresa; quedamos para el día siguiente, por la tarde, en el vestíbulo del Habana Libre. Me dijo que ella era una chica alta, morena y con un bolso grande, amarillo; me resultó simpática.
El martes por la mañana estuve dando vueltas y empecé a hacerme una idea de la ciudad, que es muy extensa, muy llana. Los carros son muy antiguos, van llenos y arrojan un humo negro cancerígeno, la gente cruza por donde quiere, y las aceras están llenas de agujeros y de charcos. La parte llamada Centro Habana parece haber sufrido un bombardeo; de casas que están en ruinas sale gente, niños con sus mochilas; hay colegios de primaria con las ventanas abiertas de par en par, y los niños hacen sus tareas, muy serios. Llovió mucho de pronto y las calzadas se llenaron de agua tibia. Algunos se quitaron los zapatos y se metieron en los charcos, luego salió el sol enseguida.
Los cubanos y las cubanas gritan, escupen, arrojan cosas al suelo, comen de unas cajitas de cartón, parecen tener sueño o cansancio; otros están muy contentos; hay algunos viejos decrépitos, quemados por el sol, con el color de las maderas oscuras.
Fui andando por el Malecón hasta la calle Rampa y luego subí por ella hasta el hotel. El mar estaba algo revuelto y saltaban algunas olas sobre el muro. Este mar parece diferente al que yo he visto en otras ciudades, en Santander, en San Sebastián, en Barcelona; no hay barcos, es muy abierto, no tiene fin. El arco que forma la bahía es simplemente maravilloso, único. La calle Rampa no es muy bonita, está sucia, tiene mucho tráfico, hay algunos edificios que parecen cerrados.
A las seis me encontré con Patricia. Tal y como me había dicho era alta, al menos como yo, morena, y estaba sentada en el poco acogedor vestíbulo; me dijo que no sabía que fuera tan joven, que estaba contenta de tener una compañera española, que el trabajo bien, que algunas veces mucho y casi siempre muy poco, que era muy relajado y no había jefes. Ella llevaba en La Habana dos años.
—Ya verás —dijo—, pronto te acostumbras, al principio todo es un poco raro, pero luego nada.
Patricia era guapa. Cruzamos el semáforo de la calle L y nos fuimos andando por 23; era una chica nerviosa, habladora, ocurrente, lo pasaríamos bien; me preguntó qué había visto de la ciudad, me habló de las guaguas, de los almendrones (taxis compartidos), de las tiendas, de la gente y del calor. La verdad es que también yo tenía gana de hablar con alguien. Me aseguró que dentro de muy poco me gustaría y odiaría la ciudad al mismo tiempo, que en ocasiones era un desastre y al mismo tiempo era mágica, eso dijo, mágica, que las playas no estaban lejos. Tenía un carro viejo que iba como un tiro, vivía en la calle D, junto a Cáritas, en una casa que le gustaba mucho. Me resultó muy simpática desde el primer momento, como si fuera una persona conocida de hace tiempo.
Volvimos desde la puerta del cementerio de Colón callejeando por el Vedado que al atardecer me sorprendió: larguísimas calles rectas, muy arboladas, con muchas zonas umbrías, tranquilas, y casas de dos o tres plantas muy hermosas con terrazas, porches y columnas y jardines delanteros, y un silencio acogedor, sin apenas tráfico, salvo dos o tres avenidas. La verdad es que había también muchas casas destrozadas, ruinosas, pintadas de tres colores diferentes, con escaleras llenas de herrumbre y ventanas arrancadas, no es fácil explicarlo. En algunas esquinas se amontonaban los escombros y la basura, y malvivían los gatos minúsculos y de todos los colores.
Anocheció de repente y fuimos a cenar a una paladar, como aquí llaman a algunos restaurantes; tardaron mucho, pero luego trajeron ropa vieja, arroz moro, viandas, malanga frita, tostones y boniato; Patricia comió pescado y arroz pilaf, luego un helado de chocolate. Pagamos a medias. Me acompañó hasta la calle Línea, llamó en la casi oscuridad un Chevrolet verde que venía con dos chicas y el chófer; nos despedimos y volví a La Habana Vieja, papito, con Adelita.
Diógenes no fue el primero con este nombre ni el último. Hay un Diógenes de Apolonia que vivió en el siglo v antes de Cristo y nació bien en Creta, bien en Frigia. Este es el filósofo del aire: las emociones del ánimo nacen de la mayor o menor facilidad que tiene el aire de mezclarse con la sangre. También hay otros Diógenes, de Esmirna; Diógenes de Oionanda; Diógenes de Seleucia; y siete santos mártires, entre ellos el obispo de Arrás, degollado por los vándalos; otro santo del mismo nombre martirizado en Macedonia; uno más perseguido por Diocleciano y otros asesinados en África y en Tomis del Ponto. En el siglo ii de nuestra era vivió un tal Diógenes Antonio que escribió una novela de veinticuatro libros y que se titula De las cosas increíbles que se ven más allá de Thule. También hay un general cartaginés que peleó con el romano Escipión Emiliano.
Читать дальше