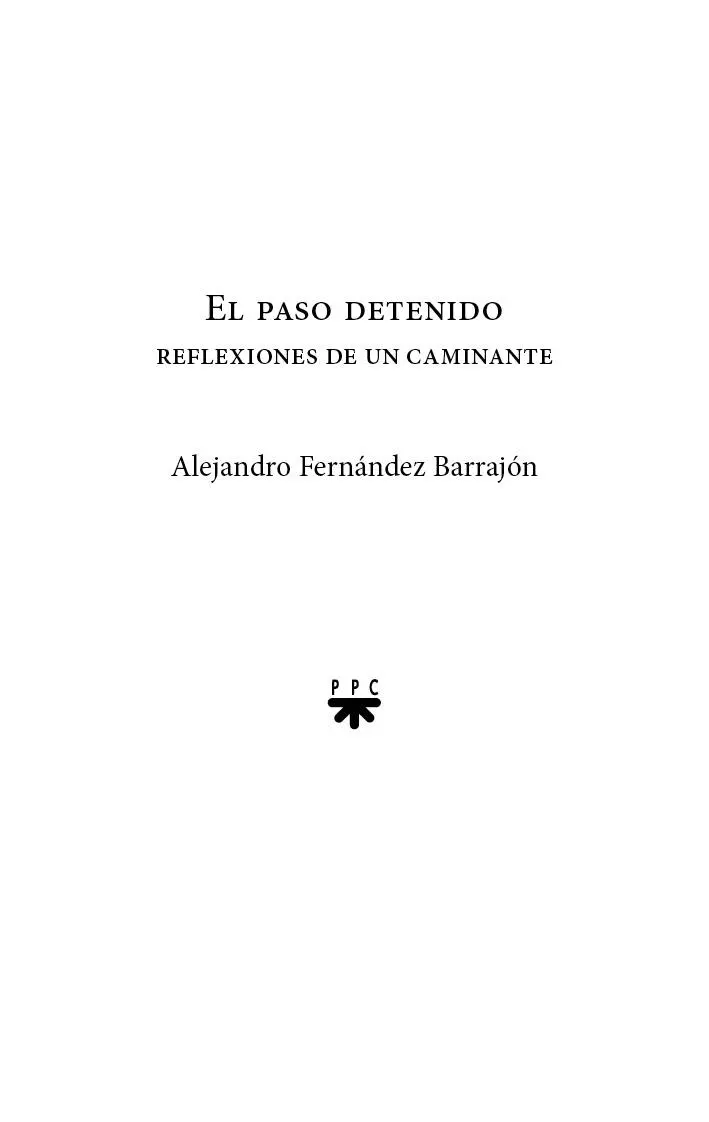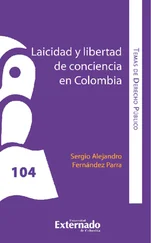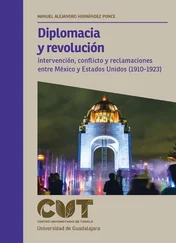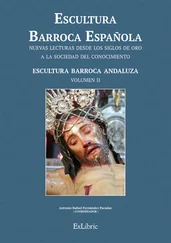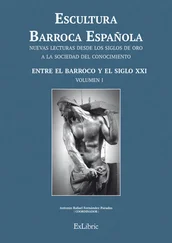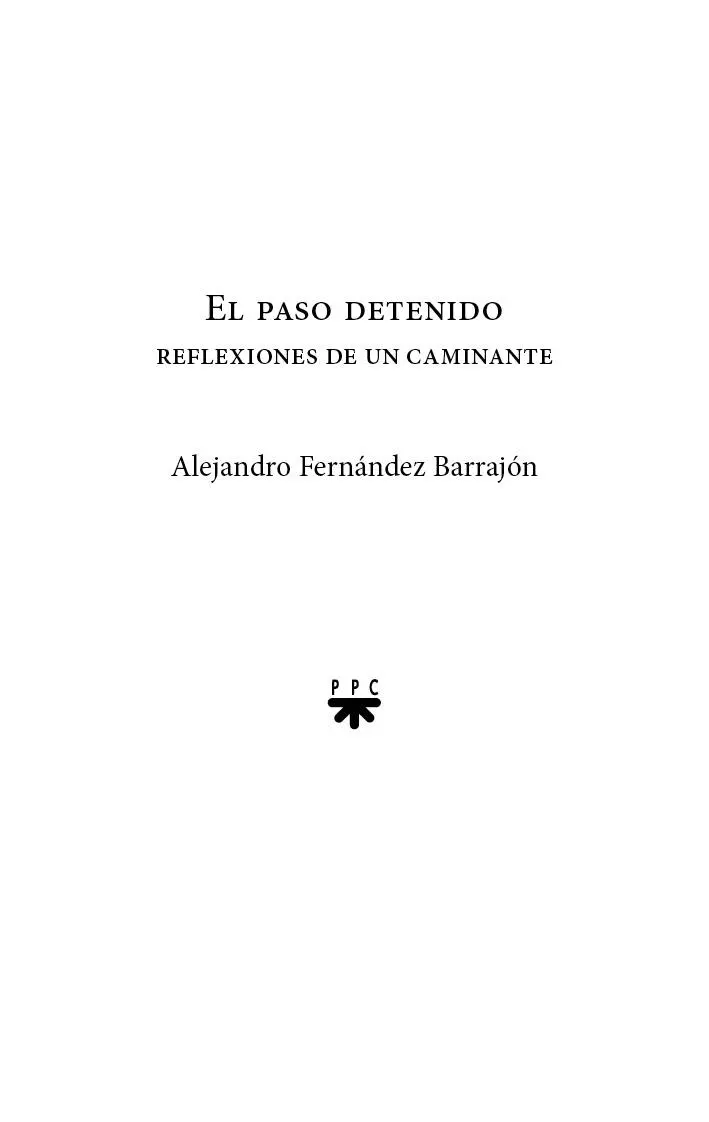
A mis amigos Cecilio Banegas y Paula Ruiz,
a María Teresa Ortiz Villahermosa
y a Zaqueo Menor.
No hay lenguaje con más luz que el amor,
que se revela en todo lo recóndito de la vida misma
y te sorprende en cada instante.
ALFREDO QUINTERO CAMPOY
PREFACIO
A MODO DE CONFESIÓN
Un libro o una conferencia son como una vida; tienen un principio y no sabemos cómo será su final. Pero cada uno de sus días, como sus páginas o palabras, está lleno de latidos, de ilusiones, de conquistas y de frustraciones hasta convertirse en un libro con alma o en un alma con alas de libro.
Un escritor no es alguien que toma unas páginas en blanco y las va revistiendo de adornos y anécdotas baladíes hasta conseguir darle cuerpo. ¡No! Un escritor es alguien que tiene mucha alma, tal vez demasiada, y decide desnudar sus páginas para que todos puedan verla sin dobleces, tal como es, tal como ha conseguido ser en la lucha permanente contra el tiempo. Exactamente igual que el agua cuando se empeña en detenerse en el estanque y se hace transparente hasta parecer cristal, y podemos ver con nitidez los cantos rodados del fondo.
Hoy yo también quiero detenerme.
Eso me propongo. Desnudarme sin pudor para liberarme de todo ese pasado gris y multicolor que llevo colgado como una mochila de lastre en las costillas del alma. Desnudarme como el de Asís para sentir que ya no queda nada mío en mí, sino que todo es tuyo en ti. Que todo es de Dios.
Ya tengo unos cuantos años. No soy un niño ingenuo sediento de nuevas experiencias y extrañas sensaciones. Pero tampoco creo ser un experto explorador que ya ha visto todos los parajes posibles. Me da una cierta seguridad la experiencia de estos años y la vida que he vivido con mayor o menor acierto. A la vez siento aún la ingenuidad de los niños, porque no dejo de sorprenderme cada día con los acontecimientos más pequeños y las sensaciones más elementales. Me pregunto una y otra vez si he madurado lo suficiente o, al menos, lo que le corresponde a mi edad.
Nuestra vida –mi vida– es un conjunto de fotogramas solitarios que acaban dando sensación de movimiento, como en el cine. Hay algunos fotogramas amenazados por el amarillo del tiempo, fotogramas pálidos y desgastados que se empeñan en refugiarse en la carpeta del olvido. Hay otros todavía frescos y audaces dispuestos a impresionar en cada momento por su fuerza y su frescura. Todos esos fotogramas, pasados y amarillentos, frescos y actuales, forman parte de mí; o mejor, son yo mismo.
Quisiera ahora proyectarlos delante de tus ojos para redimirme, para rescatarme del olvido cobarde del tiempo y sentirme yo contigo y sentirte a ti conmigo. Porque solo así podemos vislumbrar la fuerza poderosa del nosotros. Somos más nosotros de lo que quisiéramos.
Con frecuencia he sido más un amago que un impulso, un intento que un logro, y tengo la sensación de haber llegado tarde a casi todo. Pero, eso sí, de haber llegado. Siento que he despertado a la vida más tarde de lo que me correspondía. Tal vez porque he sido sobreabundantemente amado y bendecido.
Y, aunque he intentado retrasar este nombre, ya no puedo ocultarlo más. Ha habido alguien que ha llenado de plenitud mis días, que ha iluminado mis amaneceres, que ha puesto caricia y serenidad en mis noches, que ha llenado los inmensos vacíos de mi soledad, que ha sido, en momentos de noche oscura, muy oscura, horizonte cuajado de luz y de alborada: Dios, mi Dios, mi adorable Dios.
Si me preguntáis cómo lo he conseguido, os diré que no he sido yo. Se me ha dado, se me ha regalado. No ha sido una conquista de mi esfuerzo ni un descubrimiento de mi pensamiento. En absoluto. Dios habitó en mí y se hizo seguridad firme antes de tener fuerzas para conquistar algo y de tener pensamiento para llegar a conclusiones propias. Dios habitó en mí mucho antes, al principio, desde que tengo algún recuerdo... Dios ha sido en mí algo previo, congénito, natural, que se ha gestado conmigo desde el vientre de mi madre. Tengo más seguridad de haber estado tocado por Dios que por la placenta de mi madre. No recuerdo ni un solo minuto sin Dios, sin su seguridad, sin su cercanía y su presencia. No lo recuerdo. Lo intento con todas mis fuerzas y solo consigo arañar la evidencia.
Por eso, cuando leo por ahí que Dios es fruto del pensamiento humano, o de los miedos irracionales que nos dominan, o de la necesidad de buscar seguridad a nuestra inseguridad ancestral, yo me río por dentro, y a veces por fuera, porque yo no he elaborado nunca la idea de Dios, sino que la he vivido y sentido desde siempre sin proponérmelo. No he sido yo el que ha llegado a Dios; ha sido él el que se ha acercado a mí.
Tampoco he luchado nunca contra Dios, como Jacob; pero sí he tenido la tentación, en más de una ocasión, de mandarle a tomar viento y de golpearle si hubiera sido posible. Y ha sido siempre que he sentido de cerca, en los míos, en mis amigos, en los cercanos y en los lejanos, el zarpazo inmisericorde del dolor injusto, de la enfermedad traidora, de la muerte incomprensible. En esos momentos en que he sentido cerca el rechazo y la envidia como un ave de rapiña insaciable. Han sido pocos momentos, pero los ha habido. Me estremece sin remedio la vulnerabilidad del ser humano, su asombrosa fragilidad.
Mi vida está llena de dichas y de desgarros, porque tal vez no pueden darse las unas sin los otros. Mi infancia es, en general, dichosa. Está asociada a tardes llenas de sol en los campos de La Mancha, en las huertas escondidas entre los olivares, entre paredes encaladas e higueras cuajadas de fruto. Está asociada a risas de niños y juegos infantiles en la era y en el monte, en cuya ladera se asienta nuestro primer hogar en la infancia: Valdelagua. Mi infancia está recostada sobre un regazo de madre y llena de hogar y de cuajada fresca. Y, de fondo, siento los cantos incansables y monótonos de las cigarras, a pleno sol, partícipes inconscientes de una melodía cósmica que alaba a Dios permanentemente.
Y, a fuerza de rebuscar ese primer recuerdo, esa primera mirada clara y nítida de mi primer momento, acabo siempre en Valdelagua de la mano de mi padre y entre los brazos de la abuela.
Y también recuerdo mi primer desgarro, el más violento, el más sangriento, el más cruel. Con diez años me separé de mi familia para ir al seminario, y esta experiencia que me posibilitó poder volar libremente por primera vez no he conseguido sacudirla de las arrugas del alma. Ni lo deseo. Me sentí entonces culpable de alta traición. ¿Cómo podía abandonar a mis padres y a mis hermanos pequeños, yo, que era el mayor, para ir a construir mi propio y egoísta futuro sin ellos? Ellos habían sido todo para mí. Mi vida no tenía sentido sin ellos. Nunca había vivido nada interesante si ellos no estaban cerca de mí y me regalaban su luz y su sombra. Pero, como les sucede a los pájaros, llega un momento en que hay que levantar el vuelo, aunque sea solamente para estrellarse contra la tierra. Solo así se puede volar y explorar horizontes insospechados. Era necesario, aunque fuera tremendamente doloroso. Y me lancé a volar.
He pensado muchas veces cómo tuve entrañas tan marmóreas para marcharme y abandonar a mi madre. Ella, que no consiguió nunca vivir para que viviéramos nosotros. Ella, que se fue arrugando lentamente a fuerza de lavar en el arroyo cuando el agua estaba helada. Ella, que solo sabía conjugar el verbo trabajar. Yo, el mayor de la casa, era su más firme esperanza, y me marché.
También he pensado cómo pude dejar a mi padre. Él, que pastoreó sus cabras de día y de noche, para que no faltara leche abundante en nuestra mesa. Él, que tuvo que marcharse lejos de su mujer y de sus hijos para servir como criado y poder mantener a sus pequeños. Él, que ha envejecido sin tener un solo día de vacaciones y sin estrenar un traje, aunque fuera tiempo de fiesta. Y yo, que era sus manos, su primera esperanza, su primer relevo, me marché.
Читать дальше