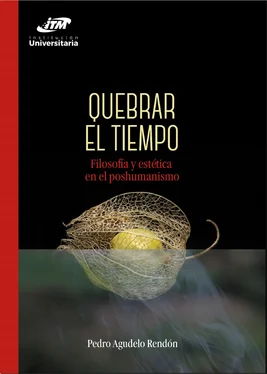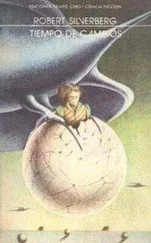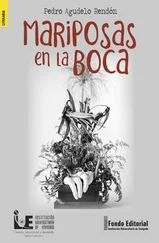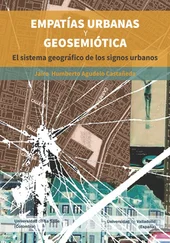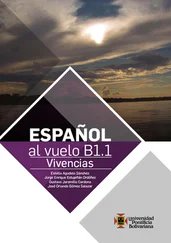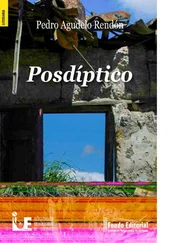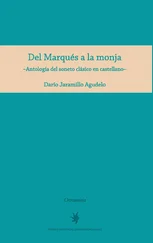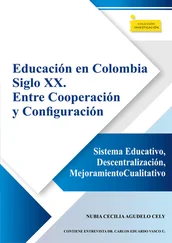El nombre completo del historiador es Sir Ernst Hans Josef Gombrich (1909-2001). Su libro Historia del arte le dio fama internacional, pero cuenta con otros trabajos de gran valor y con proyectos en campos disciplinares como el de la psicología de la imagen y la filosofía. En las conferencias que dictó nunca perdió la oportunidad para mostrar —y demostrar— su lucha contra todo relativismo, así como su distancia conceptual respecto de los planteamientos hegelianos de la historia y del arte. Se puede decir que es, sin lugar a duda, uno de los más grandes intelectuales del arte del siglo XX, esto es, uno de los pilares de la cultura.
Gombrich nació en Viena, Austria, en el seno de una familia acomodada. Su madre era pianista y su padre abogado. A pesar de haber sido agnóstico, se calificaba a sí mismo como judío austríaco, a la vez que un ciudadano del mundo. Cuando los nazis tomaron el poder en 1933, Gombrich se trasladó a Inglaterra, donde poco tiempo después de su llegada tomó el puesto de asistente de investigación en el Warburg Institute. Durante algún tiempo trabajó como radioescucha de emisoras alemanas para la BBC, traduciendo las conversaciones al inglés. Él le anunciaría a Wiston Churchill la muerte de Hitler. Durante este tiempo vivió diversas situaciones y anécdotas, como la ocurrida cuando hacía una revisión de un texto de Karl Popper:
Un día, le telegrafié, pues había llegado a ser evidente que el libro había terminado por sobrepasar un tomo, Routledge quería dividirlo en dos. Por lo tanto, le envié un telegrama desde el correo local: ‘Routledge sugiere una división después del capítulo 10’. Una hora más tarde me llamaron al correo para que explicara lo que significaba división. ¡Sin duda la censura había encontrado sospechosa esta palabra! Se creía que podría tratarse de una división militar (Gombrich, 1993, p. 128).
Aquellos días estuvieron marcados por sus vínculos con el epistemólogo y filósofo —también de origen austríaco— Karl Popper. Sostuvieron una larga amistad que este último no dudó en reconocer en su autobiografía, en la cual afirma que Gombrich fue uno de los que más aprendió en sus primeros años en Inglaterra (Popper, 1994, p. 170). Gombrich dejó, después de su muerte ocurrida el 5 de noviembre de 2001 en Londres, un legado cultural inigualable, legado que comprende una mirada sobre las imágenes, su producción, la historia del arte y la cultura, entre otros. Reconoció no tener un método de investigación, lo cual no le impide asumirse como investigador de la historia del arte, a la que aporta una nueva e ingeniosa visión que le ha valido el título de convencionalista.
Lo que intentamos aquí no es tanto apoyar o defender esta idea, como hacer un rastreo del problema de la convención, el cual se convierte en un problema para las ciencias humanas, para la historia del arte y en un problema en la comprensión de la obra artística y de la realidad misma. En este intento —o «ensayar» como diría Montaigne— es importante aludir a la experiencia vital del ser humano, ya que es en ella en donde se ancla el desarrollo del conocimiento. La fuente de este último se encuentra en lo que el hombre realiza, en la técnica que emplea y en las artes. Así, se puede afirmar que tanto la ciencia como el arte han avanzado en estrecha relación con el progreso social: la primera desde la elaboración y sistematización teórica; el segundo desde las visiones que brinda de la realidad natural y sociocultural.
La pregunta por la realidad natural, social o cultural es una pregunta por el sentido de las cosas, lo que conduce, de contera, al gran interrogante por la existencia del hombre. Este no se conforma con saber acerca de lo que existe, en vez de eso, intenta, a través de la ciencia, las técnicas y las artes, explicar por qué las cosas están ahí. De este modo, el hombre se hace un lugar en el mundo, a la vez que va construyendo sociedad y cultura. Puesto que «todo preguntar es un buscar» (Heidegger, 1962, p. 14), la dirección del buscar la determina lo buscado. Aquí se instaura la investigación, y todo lo que deviene con ella. Y no importa si la investigación es científica o no, la indagación responde a un buscar, cuya razón es dar sentido a la vida del ser humano, esto es, posibilitar el conocimiento.
El conocimiento, por tanto, es un conjunto de creencias, convicciones y nociones que se comunican a través del lenguaje; es así como se refiere tanto a lo que el hombre sabe, como a sus posibilidades de saber, determinando su conducta en un ambiente particular.
Ladrón de Guevara (1990) afirma que «el conocimiento de una persona está constituido por un modo más o menos organizado de concebir el mundo y de dotarlo de ciertas características que resultan de la experiencia personal del sujeto» (p. 16). Dicha organización modifica la realidad, a su vez que esta determina a aquella. Frente a ello, Gombrich se inscribe en una tradición racionalista (algo que él reconoce abiertamente), lo cual le permite plantear, respecto del papel del historiador, unos rasgos particulares que lo distancian del científico. El historiador, según su postura, no predice nada, pero esto no implica que el historiador de arte, por ejemplo, se deba dejar llevar por la pura expresión y emoción. En este sentido, está convencido de que el historiador de arte puede —y debe— hacer un trabajo racional: «Lo que aquí entiendo por racionalidad es simplemente que todo enunciado que se proponga debe tener un sentido al que también se lo puede expresar bajo una forma diferente, en una lengua diferente» (Gombrich, 1993, p. 188). De ahí que Gombrich niegue todo interés por la estética o la crítica, ya que según él muchos de sus representantes no escriben sino sus propias emociones.
De acuerdo con lo precedente, el historiador, igual que el científico, se enfrenta a la descripción, explicación e interpretación de la realidad. Ahora bien, sobre esta vale la pena esbozar algunas ideas que más adelante serán útiles a la hora de pensar el conocimiento general y la fuente de metáfora según el pensador británico.
Se puede hablar de dos tipos de realidades, una mayormente dependiente del lenguaje que la otra. La primera es la realidad que algunos teóricos denominan empírica; la segunda, la realidad social (Searle, 1997). A la primera corresponden los hechos objetivos, es decir, aquellos no sujetos a las preferencias personales, las valoraciones o actitudes morales o éticas y que, por tanto, son independiente de cualquier voluntad humana (piénsese, por ejemplo, en una montaña, una piedra o un árbol). A la segunda atañen los hechos institucionales que son, además, hechos metafísicos; esto último porque aparecen como invisibles e ingrávidos a la percepción.
Un hecho institucional, entonces, es un hecho que solo existe porque hay un acuerdo humano como en el caso del dinero, el matrimonio, los gobiernos y la propiedad privada. Este tipo de hechos requieren la institución del lenguaje. Aún más importante que esto es la categoría de función, concepto que, además, es fundamental en varias de las obras de Gombrich. En términos epistemológicos, la función se diferencia de las causas por cuanto es relativa al observador, es decir, se caracteriza por su grado de intencionalidad. La función es asignada de acuerdo con el interés del usuario u observador (Searle, 1997; Cardona, 2005, p. 45), independientemente de si se trata de objetos del mundo empírico o institucional.
Así, se puede distinguir entre función agentiva y función no agentiva. La primera se impone a ciertos objetos con propósitos prácticos, como en el caso de los objetos técnicos; la segunda es asignada a objetos o procesos de la realidad empírica con el fin de brindar una explicación teórica de la misma, por ejemplo, el funcionamiento del corazón: su objetivo es bombear sangre, función asignada por el científico para explicar el funcionamiento de dicho órgano. Se puede hablar, también, de la función causal, como en el caso del muro de frontera. También está la función simbólica, para el caso del problema limítrofe en las fronteras entre naciones. En esto consiste la convencionalidad y la construcción de códigos a través de la relación entre signos y las reglas que los definen.
Читать дальше