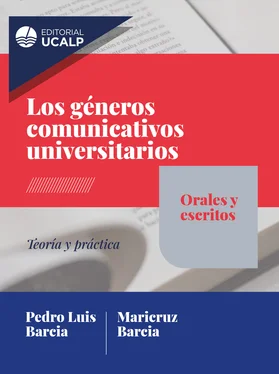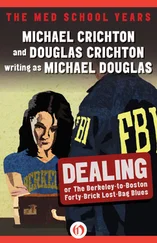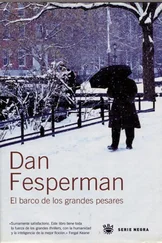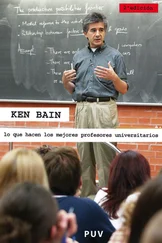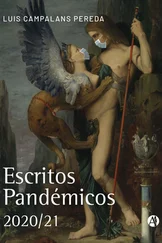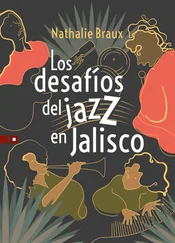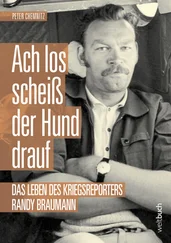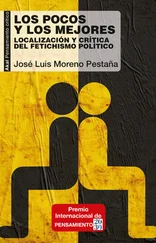5. Simulábamos en clase una mesa de congreso, que presidíamos, designando un secretario entre los alumnos. Así iban desfilando los ponentes, compulsado el tiempo de exposición.
6. Finalmente, se abría el diálogo entre los presentes y se discutían las conclusiones.
Este ejercicio habilitó a que nuestros alumnos fueran los primeros que participaran en los Congresos Nacionales de Literatura Argentina que se convocaban año tras año, porque, cuando nos tocó participar en la Mesa Organizadora de uno de ellos, propusimos la inclusión de la hasta ese momento inexistente Mesa de Ponencias de Alumnos de Letras avanzados. Desde entonces, esos congresos mantuvieron dicha inclusión. Esta es una prueba clara de cómo pueden funcionar las cosas en la vida universitaria cuando una cátedra se aplica a formar a sus alumnos en la producción de géneros comunicativos.
5. Los tutores en AGCU como activos estimulantes
Es capital que cada profesor, desde su cátedra, asuma su grado de responsabilidad en el proceso de inclusión de sus alumnos y favorezca prácticas contextuadas de ejercicio en los géneros propios, p. ej., comenzando con la reseña bibliográfica, luego el estado de una cuestión, después un artículo científico de difusión; otro, producto de investigación, una monografía, etc.
Lo ideal es que estas ejercitaciones estén graduadas por dificultad a lo largo de la carrera, lo que supondría una casi inexistente coordinación de todas las cátedras del plan de estudios. Ello no requeriría demasiado esfuerzo de planificación, pero chocará con la voluntad insular de las cátedras. Hemos padecido, como alumnos, y lo siguen padeciendo los ingresados universitarios en casi todas las casas: se les pide en el primer año una o dos monografías, de obligada aprobación previa al examen final, con desconocimiento absoluto por parte del alumno de qué cosa es el objeto que le piden.
La presencia de tutores en el seno de la universidad facilitaría mucho esta tarea de articulación interna de las carreras para graduar los géneros exigibles en las sucesivas cátedras por dificultad creciente. En concreto, muchas universidades disponen de la figura del tutor que asiste al alumno que, a la vez, podría articular con los tutores de las otras cátedras. Esa función la pueden cumplir los ayudantes de cátedra.17
Cabe decir que, al no mediar una selección de ingreso de alumnos en las carreras, todo se complica.18 El porcentaje de quienes abandonan la carrera “elegida” el segundo año es casi del 50 %; no ha habido orientación vocacional efectiva ni trabajo de inclusión por parte de las cátedras, ni decisiones incluyentes desde la universidad. Más del 50 % de los alumnos argentinos ingresantes —como lo han mostrado las pruebas PISA— tienen serias dificultades para: 1) comprender textos, 2) exponer oralmente una idea en tres minutos y 3) tomar apuntes. Con estas limitaciones de arranque, se torna difícil la inclusión. Y quedan como inalcanzables para el estudiante las formas de la comunicación universitaria.19
El nuevo enfoque ideal de que todas las cátedras atiendan a que se cumpla en su seno la mejora de los actos de leer, hablar y escribir en la comunicación universitaria aparece como un horizonte distante. Pero nadie llega si no boga. Y no hay peor gestión que la no hecha.
La AGCA activa la participación de los alumnos en los ejercicios comunicativos de su unidad académica, llevándolos de a poco a integrarse en la comunidad universitaria y habilitándolos gradualmente a participar de comunicaciones científicas al alcanzar las competencias necesarias para hacerlo.
Entre las funciones del tutor, que puede cumplir un ayudante diplomado, podríamos señalar:20
1. Ofrecer bibliografía de base adecuada.
2. Adelantar criterios para realizar el trabajo.
3. Ofrecer modelos de géneros.
4. Ofrecer ejemplos y pautas del trabajo desde lo formal.
5. Hacer al alumno consciente del valor epistémico de la escritura y la autocorrección.
6. Esclarecerle qué tipo de problemas tiene al enfocar la preparación del trabajo.
7. Categorizar los tipos de dificultades que se les presentan a los alumnos para buscar soluciones generalizadas.
El tutor no escribe por el alumno ni corrige textos. No es un secretario de redacción. Su función es hacer consciente al estudiante de los procedimientos de la autocorrección y asistirlo en su promoción.
Es infrecuente que el profesor titular o su adjunto se apliquen a corregir los trabajos exigidos por la cátedra. Es tarea que queda en manos de los JTP, ayudantes diplomados o ayudantes alumnos. Lo cierto es que muchas veces deben corregir los escritos quienes están aprendiendo el oficio de escribir.
6. El manual como factor incluyente en la comunicación lectora
Recordemos que son tres las vías de la comunicación universitaria, tanto docente como investigativa: la lectura, la oralidad y la escritura.
La lectura y la oralidad suelen ser dejadas de lado al considerar el tema, cuando son estas vías claves para el aprendizaje, bien sea de los contenidos específicos de cada asignatura, bien sea de los pasos en la formación en la investigación.
Atendamos aquí a uno de los instrumentos aptos para la ejercitación de la comunicación lectora: el uso de manuales.
Si hablamos de un manual, aludimos a un libro “manejable”, que se puede compulsar sin dificultad en la mano. Esto nos impone un volumen de páginas restricto, que no supera tentativamente las trescientas, para que sea, realmente, manipulable.
La base del manual es reunir en un solo tomo lo esencial sobre una disciplina, un conjunto de saberes de un ámbito del conocimiento, con intención compendiosa, que va, cartesianamente dicho, de lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo. Es una obra de síntesis. En su seno, el manual colecta, ordena y dispone materia diversa, como una introducción clara y sintética ofrecida a los lectores, para un primer abordaje a una cuestión más o menos compleja. En este manual, por serlo, no está todo, por supuesto, lo referente a la comunicación universitaria. Está, sí, todo lo fundamental para entender las modalidades de los géneros y su composición. Si estuviera todo —o casi todo—, se trataría de una enciclopedia, y requeriría, como es lógico, de varios volúmenes.
La conveniencia del manual es que es portátil, y puede ir con usted adonde usted vaya; un vademécum. La idea es que el manual tenga una disposición y estructura interna claras que permita compulsarlo, entrando en él por diversas vías y que sus capítulos estén balanceados en su extensión.
Durante un tiempo, primó una ideología en el campo pedagógico que decapitó sin consideraciones los manuales y los desvalorizó para su manejo en la enseñanza.
El orden y la estructuración y la sistematicidad del manual conforman un disvalor, en la medida en que proponen al lector una actitud pasiva y rígida. El manual es una fuente única, autoritaria, excluyente, un sistema cerrado a otras vías de acceso a los temas, a otros materiales, a otras opiniones y a la realidad cotidiana (p. 128).21
Frente a la enumeración de aspectos censurables que el autor citado halla en el manual —y que resultan todas ellas discutibles, pues hay manuales y manuales—, hallamos notas indisputablemente positivas: el orden interno del texto, la claridad expositiva, su carácter de síntesis, el constituirse en una guía inicial del lector, que lo familiariza con los temas fundamentales, le da una firme base de partida para diversos despegues; es un apoyo al cual se puede volver en revisión, y un largo etcétera.
Entender que todo concluye en un manual es una torpeza. En todo caso, el planteo es inverso: todo comienza con el manual. Es el primer paso hacia un tema complejo. Reiteramos: el manual es una base de despegue.
Читать дальше