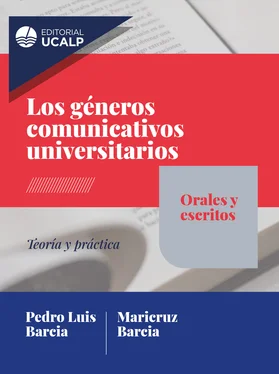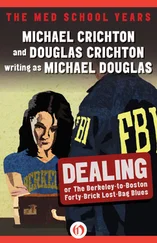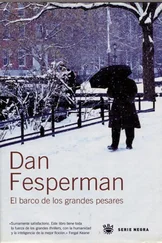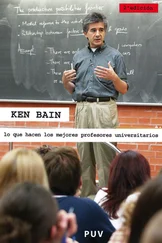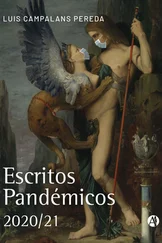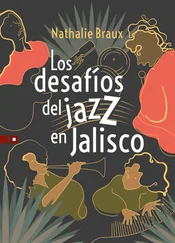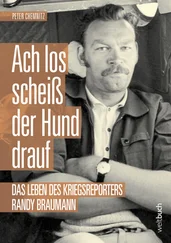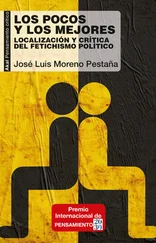El ingreso irrestricto universitario agrava la situación de aquellos que disponen de menos recursos para sobrevivir en el medio.
La universidad no suele disponer de cursos de orientación para los ingresantes. Se asemeja a una operación sin anestesia. McLuhan hablaba de la necesaria presurización que el alumno necesita al salir del ambiente aular y entrar al ambiente ciudadano, y a la inversa. Lo mismo podemos decir de ingresar del ambiente secundario al universitario. No hay presurización.
Como marco de encuadre, atendamos a lo que dice Neil Postman:
Resulta asimismo evidente que también debería prestarse cierta atención al estilo y el tono del lenguaje empleado para cada materia. Cada una tiene una escritura y un léxico propios. Existe una retórica del conocimiento, una forma característica de expresar los argumentos, las demostraciones, las hipótesis, los experimentos, las polémicas e incluso el humor. Podríamos incluso decir que hablar o escribir sobre determinada materia constituye un arte de interpretación, en el que cada una requiere una forma diferente de actuar. Los historiadores, por ejemplo, no hablan o escriben como los biólogos. Esas diferencias tienen una gran relación con la clase de temática que cada materia trata, con el grado de precisión que permiten sus generalizaciones, con la clase de datos que maneja, con las tradiciones propias a la materia de que se trate, con el tipo de formación que la transmite, y con los propósitos que mueven su búsqueda. La retórica del conocimiento no es un tema fácil en el que adentrarse, pero vale la pena recordar que algunos académicos —como Veblen en sociología, Freud en psicología, o Galbraith en economía— han sabido ejercer tanta influencia sobre la forma como sobre el fondo. Lo cierto es que el conocimiento es una forma de literatura, cuyos diversos estilos merecen ser estudiados y debatidos.13
Toda comunidad hablante (familia, colegio, pueblo, facultad, etc.) va adaptando por grados previstos al nuevo miembro, se le advierte sobre el sentido de ciertas expresiones, de modos de actuar, etc.
La comunicación universitaria, como las de todas las comunidades, usa modalidades léxicas, expresiones usuales, preferencias locutivas, frases hechas propias de su ambiente. Esas formas expresivas son distintivas. De allí que se hable de un “discurso académico” o un “nivel universitario de lengua”. Se trata obviamente de un peculiar sociolecto, como lo veremos.
Estos usos preferenciales se consolidan con el tiempo y hacen reconocible en quien los maneja la pertenencia a determinada comunidad hablante.
El ambiente académico universitario también está comprendido en esta caracterización. Dijimos que las vías comunicativas son tres: lectura, oralidad y escritura. Veamos cada una de ellas.
Señalamos dos vías efectivas para ir consolidando el primero de los elementos señalados: la lectura como vía comunicativa efectiva. La primera es el manejo de buenos manuales, de particular manera en los dos primeros años de la carrera. La segunda, la práctica de los cursos de lectura y comprensión de textos específicos. Ambas propuestas suelen distorsionarse sin fundamento, con lamentables resultados.
3. Concepto de alfabetización
En el ámbito anglosajón, hace aproximadamente dos décadas, comenzó a asentarse la preocupación por “la alfabetización en los géneros de comunicación universitaria”. Abundaron, desde entonces, los trabajos dedicados a este campo de interés. La bibliografía que se le ha destinado —libros, artículos— es vasta. Pero no se trata solo de libros y artículos especializados, sino de sitios y programas electrónicos destinados a este tema que se ha ido imponiendo con firmeza.
En el ámbito latino, al que nuestro país pertenece, la preocupación creciente por esta problemática data de hace una década, o poco más.
Inicialmente, debemos distinguir las especies de los denominados literacy academic o ‘literariedad académica’. La expresión inglesa se limita a la producción escrita, a la escritura académica (literacy). El término “alfabetización” se basa también en letras (“alfa, beta”), y por ende refiere a los géneros escritos de comunicación, no a los orales. Por esto, no cabría aplicarlo a las dos vías de comunicación de la lengua: oral y escrita, sino a la segunda. Pero el uso lo ha generalizado para ambas.
El término “alfabetización” se aplicó inicialmente a la enseñanza de la lectoescritura, pero luego su uso se extendió a la iniciación en cualquier forma de comunicación (alfabetización digital, p. ej.).14
El DEL15 define “alfabetización” como: “el acto de enseñar a leer y escribir”, pero el uso ha impuesto una acepción amplia que hemos señalado y que supone el conjunto de procedimientos, recursos, metodologías, principios y pautas que se utilizan para transferir conocimientos básicos de una disciplina a ciertos destinatarios. Es decir que se trata de una tarea práctica y compleja en la que se transmite y recibe un saber específico, de manera ejercitativa. Diríamos que es el enseñar el abecé de algo a alguien. Así se habla de “alfabetización jurídica”, y en otros campos de manera parecida.
Cuando hablamos de “alfabetización en géneros académicos”, comprendemos todas las formas comunicativas no administrativas, es decir, las docentes e investigativas, en el seno de una universidad, que tienen como canales a la lectura, la oralidad y la escritura. Estamos ante un nuevo aprendizaje.
Un primer paso hacia la Alfabetización en Géneros de Comunicación Universitaria (AGCU) es la incorporación de talleres anexos de tres tipos a las diversas cátedras: cursos de Lectura y Comprensión de Textos, de Exposición Oral y Cursos de Escritura para diversas formas de comunicación científica. Los tres tipos de cursos pueden ser asumidos: a) por la universidad, con desarrollo común general y luego aplicaciones particulares en cada Facultad; b) o bien, ser propios de cada Facultad, y, finalmente, —lo más aconsejable— c) que sean propios de las cátedras.16
Dificultan la alfabetización del alumno en géneros comunicativos varios factores: el número excesivo de alumnos por curso en la mayoría de las Facultades, que instala inevitablemente la clase magistral; la deficiente formación en lectura comprensiva crítica con que ingresan; la impericia para tomar apuntes, y la falta de capacitación de los docentes universitarios para la tarea alfabetizadora en este campo.
En rigor, todos somos alfabetizados básicamente en la escuela primaria, luego en la secundaria y por fin en la universidad. Se van integrando como esferas concéntricas y se expanden, dijimos, como un telescopio articulado y plegable. El error grave consiste en creer que con la iniciación primaria es suficiente. Cada nivel exige nuevas formas de alfabetización. No es una forma inicial para toda la vida. Es como al aprender a andar en bicicleta. Pero luego viene la carrera de velocidad, el cross country, el todo terreno, etc. La incorporación a cada esfera del saber requiere una alfabetización que permita la inclusión del alumno en ese ámbito.
Es más frecuente que la existencia de estos cursos se les dé preferencia en algunas Facultades, como Humanidades o Comunicación. En dichos talleres anexos a cátedras, suele ejercitarse en la redacción de los géneros comunicativos; menos son los casos de los destinados a la lectura y a la oralidad.
No hablamos, en este caso, de talleres de escritura creativa. Estos son otra realidad. En ellos el arte de escribir se aplica a la lírica, narrativa, ensayo, teatro. Obviamente que cursar un taller de escritura creativa es un excelente prólogo y adiestramiento para la redacción de géneros comunicativos universitarios, pues se aguza y adiestran en ellos resortes del manejo del instrumento lingüístico. Hoy el tallerismo creativo alcanzó el espacio universitario, y algunas universidades lo contienen. Pero estos talleres de ars scribendi no son, en todo caso, sino prolegómenos de los talleres propios de la universidad para la producción de géneros comunicativos específicos.
Читать дальше