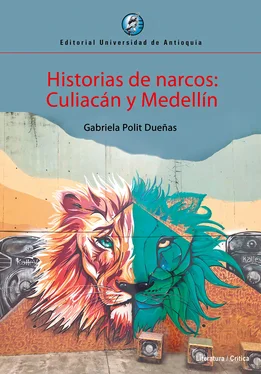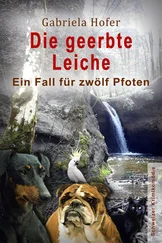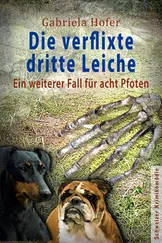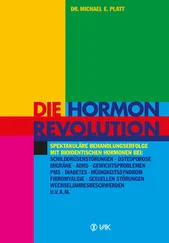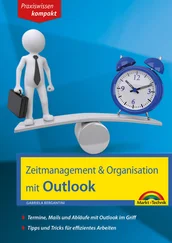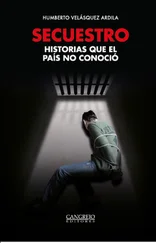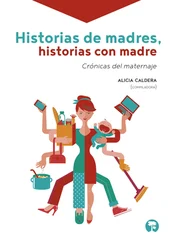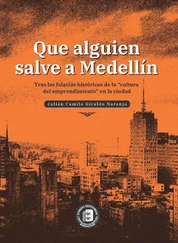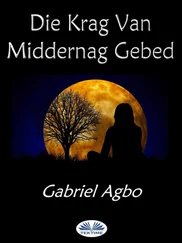Los críticos literarios pocas veces se interesan en la constitución de esta legitimidad en el campo cultural local, dejando de lado un elemento importante en la recepción de un libro. Considero que analizar el campo cultural local es importante cuando se trata de obras contemporáneas. En las páginas siguientes ilustro esta manifestación colectiva de reconocimiento con descripciones de mi trabajo de campo.
Durante mi primera visita a Medellín en el 2009, escuché muchos rumores acerca de la reciente visita del escritor Fernando Vallejo a su ciudad natal. Aunque Vallejo vive en México hace más de veinte años, muchos paisas lo consideran uno de los mejores escritores locales.7 El rumor de que Vallejo andaba por el centro de la ciudad hacía sonreír a muchas de las personas que conocí. Más que los rumores, lo que realmente me llamó la atención fue el tono celebratorio con el que se compartían y difundían tales rumores. Más de una vez escuché decir que lo que mejor caracteriza el estilo de Vallejo es su irreverencia y desparpajo, ambas características consideradas típicas de la idiosincrasia paisa. En la sutil difusión de rumores que oscilaban entre la realidad y la imaginación, reconocí la fuerte figura de Vallejo en la escena cultural local. La prevalencia de los rumores que mostraban su contundente presencia naturalmente modificó mi perspectiva sobre su trabajo, y me mostró esa inconfundible habilidad del autor para articular emociones compartidas por medio de un lenguaje y de un sentido del humor muy único y común a los paisas.8
Lo mismo sucedió cuando, en Culiacán, entré al restaurante La Mariposa Amarilla para tomar un típico desayuno norteño con el escritor Élmer Mendoza. El propietario del restaurante nos saludó calurosamente. Él compartía con Mendoza una pasión particular por la literatura. El nombre del restaurante, explicó el propietario, hacía alusión a Cien años de soledad. Era evidente que Mendoza sentía especial aprecio por nuestro anfitrión, quien se definía como uno de sus fieles seguidores, había leído todos sus libros y disfrutaba de sus historias, así como del lenguaje que usaban sus personajes. Mendoza es considerado el escritor culichi más prolífico y versátil; lo describen como el mejor autor local cuando se trata de narrar las complejidades de la cultura culichi y el narco.
De regreso a Medellín, tuve una experiencia similar con la gente de Palinuro, la librería de la cual es socio el escritor Héctor Abad Faciolince. Iba a entrevistar al escritor, pero antes del encuentro con Abad Faciolince, ya me habían hablado de él con afecto y deferencia, sentimientos que no tenían nada que ver con autoridad o con jerarquía social o económica. Era, más bien, admiración por su vida y trabajo. El padre de Abad Faciolince fue asesinado por paramilitares a finales de los ochenta, y él escribió sobre esa pérdida personal en ficción y en su autobiografía. Las personas que me hablaron de Abad Faciolince demostraron sentirse atraídas por sus historias, por la manera como el autor explora y representa su dolor, sus tristezas, y el hecho de que él hubiese sobrevivido a tales pérdidas, ya que muchas personas comparten ese tipo de historias y penas. Cuando le dije a Abad Faciolince que su librería Palinuro era exactamente como yo había imaginado la librería La Cuña que aparece en Angosta, me respondió que la librería había existido primero como una idea en su libro y que Palinuro se había abierto posteriormente, en el 2004. Me di cuenta de que, en lugares como este, como diría Jorge Luis Borges, la realidad imita la ficción.
Anécdotas como estas llenaron mi cuaderno de notas y me ofrecieron elementos esenciales para mis lecturas.9 Así fue que me familiaricé con el medio en donde las novelas fueron escritas y me di cuenta de que no solo estaba visitando los escenarios donde tuvieron lugar las historias, sino que también estaba observando las configuraciones sociales que precedieron al acto creativo, sus dramas, sus tragedias y sus aspectos alegres. El narcotráfico pudo haber generado realidades apropiadas para la ficción, pero no hace las novelas. En lugar de eso, cada narrador cuenta, recrea, imagina y describe acontecimientos relacionados con el tráfico ilegal de drogas y sus personajes, transformándolos según su imaginación. Al final, ellos son escritores porque sus versiones de los acontecimientos son más fáciles de recordar (e incluso de celebrar) en su forma literaria. Sus libros constituyen obras de catarsis colectiva con las que los lectores locales se identifican. Estas obras pueden ser tanto irónicas y humorísticas como dramáticas y realistas, pero se convierten en la descripción más aceptada de la experiencia compartida. Estos autores son reconocidos como tales dentro de los universos culturales que habitan porque son una suerte de juglares de las historias locales.
Walter Benjamin afirma que la experiencia compartida de boca en boca es el origen de los grandes narradores. Los mejores escritores son aquellos que siguen de cerca versiones orales de las historias (Benjamin, “El narrador”). Para el pensador alemán, el peso de una buena historia se mide en relación con el valor de la experiencia compartida. La reproducción mecánica del arte deja poco lugar para los narradores, porque la devaluación de la experiencia compartida vuelve obsoletas sus voces. Obviamente, la preocupación de Benjamin surge durante el periodo europeo de entreguerras, momento en que la experiencia del trauma y el choque entre las maneras de producción premodernas y modernas —y sus subsecuentes efectos en la creación artística y cultural— exigen nuevas formas de abordar los objetos culturales. No obstante, su idea nostálgica del narrador es un buen punto de partida para entender el lugar que ocupan algunos escritores culichis y paisas en sus respectivas escenas culturales. Mi argumento es que, dados los acontecimientos traumáticos sobre los que escriben, ellos son los narradores locales por excelencia y su literatura se convierte en un discurso de memoria colectiva.
Existe otra razón por la que vale la pena explorar la literatura como discurso de la memoria. Muchas veces la violencia experimentada en Culiacán y en Medellín se ha vuelto un fardo social, cultural, psicológico, difícil de sobrellevar. Hace algunos años en una visita a Culiacán, Juan Villoro (citado en González, 2007) decía que lo sorprendió la indiferencia de los culichis hacia la violencia que los rodea: “lo que duele obliga a veces a desviar los ojos: la ignominia estimula principios de negación para sobrellevarla, hacen que la indignación se convierta, poco a poco, en indiferencia, un aspecto molesto pero soportable de la costumbre” (p. 19). Los artistas —especialmente los escritores— desempeñan un papel importante en comunidades que viven bajo circunstancias en las cuales es difícil procesar la violencia, lugares donde predominan el miedo, el trauma y el peso de la corrupción y la subsecuente impunidad de los perpetradores. Los escritores logran conjurar esa cruel realidad e interpretarla confiriéndole nuevos significados, dando vida a víctimas anónimas, incluso añadiendo humanidad a las cifras dadas por los medios de comunicación en los reportes sobre los damnificados. Los escritores —y los artistas en general— pueden ayudar a las comunidades a procesar los efectos de la violencia dando claves para entender la decadencia social y el caos que esta desata. Sus historias pueden ser versiones alternativas de realidades que, de otra manera, son insoportables.
En este libro describo el universo de obras analizadas, pero también aquello que las excede; busco entender el mundo de los autores, sus referencias íntimas, las instituciones en las que trabajan, el ambiente en el que viven sus lectores más íntimos, el de las personas que inspiraron sus personajes. Las “obras literarias”, escribe Pierre Bourdieu (1993),
Читать дальше