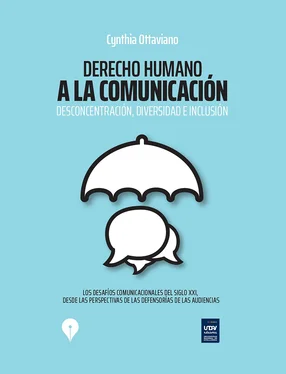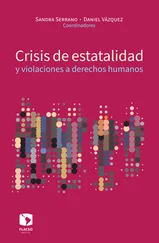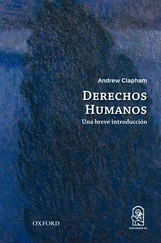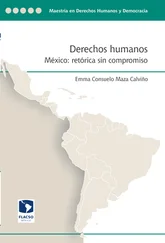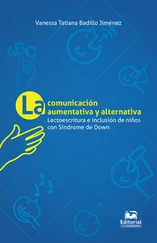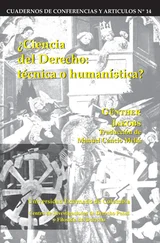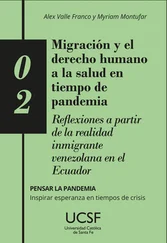Mientras tanto, la entrada del siglo xxi significó para diferentes países de Latinoamérica el desplazamiento de estos debates del ámbito teórico-empírico comunicacional hacia el plano político, social y jurídico.
Diversos movimientos de la sociedad civil, de múltiples países como Perú, Brasil, Ecuador, Chile, México, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Argentina impulsaron debates en plazas y espacios públicos, como clubes de barrio y sociedades de fomento, además de redacciones periodísticas y aulas universitarias para reclamar la defensa del derecho a la comunicación en oposición a la mercantilización de la comunicación, creando un nuevo paradigma en la perspectiva de los derechos humanos.
Cobra fuerza la noción de nuevas ciudadanías, reconocidas como “el recurso necesario para repensar un modo de ver en el mundo ampliado, para pensar el intercambio y la vinculación simbólica” de las personas en un “espacio vuelto común por las tecnologías de producción y distribución de la información”, incluso como antídoto a la lógica de la globalización (Mata, 2002: 66).
Una “ciudadanía comunicacional” que
en el marco de los procesos políticos y culturales, permita la participación creativa y protagónica de las personas como forma de eliminar la concentración de poder de cualquier tipo para, así, construir y consolidar nuevas democracias con plena vigencia de los derechos humanos y de las condiciones de una vida digna (Uranga, 2010).
Desde esta propuesta analítica, las personas son consideradas sujetos de demanda y acción, con derechos y deberes frente a los poderes, no solo en plano jurídico, sino sobre todo en el ámbito político y social, con “colectivización” de intereses, necesidades y propuestas, “representándose a sí mismos” (Mata, 2002: 67-68).
Debates signados por escenarios tecnológicos dinámicos, con teóricos y especialistas en preparativos permanentes para dar muerte a la prensa gráfica, los diarios, revistas y libros, así como la televisión. Muertes decretadas decenas de veces, pero que nunca ocurren plenamente, ya que continúan conviviendo con Internet y las redes sociales, con mayores o menores desplazamientos, como se analizará, sin su extinción total, como ya ha ocurrido con el cine y la radio.
Asimetrías de la desigualdad socio-comunicacional
Como ya se verá con mayor profundidad, los reclamos colectivos, locales y regionales por la universalización del derecho a la comunicación son multicausales. Por un lado, se registra falta de acceso igualitario a los medios de comunicación; carencia incluso hasta de energía eléctrica en gran parte del territorio latinoamericano —lo que imposibilita casi de raíz la comunicación—.
A la vez que falta de pluralidad y diversidad en la televisión, medio con casi el 100% de penetración, se agrega un bajo desarrollo de Internet aún. Según Internet World Stats, solo tiene acceso el 32% de las personas que viven en el Caribe y el 48% de los sudamericanos (2012), incluso en algunos países como Bolivia se registra solo el 12% de acceso (Unesco, 2014).
En este marco no puede dejar de señalarse la existencia de la “brecha digital” y los desafíos para su reducción, como un aspecto de esas asimetrías (ver Capítulo xi).
Ese fue uno de los objetivos básicos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (cmsi) (Ginebra, 2003; Túnez, 2005), evento internacional organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (uit) del que participaron gobiernos nacionales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, Naciones Unidas y sus organismos especializados.
En la primera fase, en Ginebra, se realizó la Declaración de Principios que expresa en su inicio: 2
Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El objetivo mayor de esta cumbre fue achicar la “brecha digital” entre los países con la visión de “igualdad soberana de todos los estados”.3 Para ello se diagramó un plan de acción con la meta de construir una Sociedad de la Información integradora, poner el potencial del conocimiento y las tic al servicio del desarrollo, fomentar la utilización de la información y del conocimiento teniendo conciencia de las desigualdades. 4
Mientras tanto, el tránsito automático, casi mágico, de la recepción a la producción y emisión (Piscitelli, 2010) parece haber quedado circunscripto a las posibilidades materiales y simbólicas, evaporándose la proclamada igualdad de condiciones para todas las personas, en los escenarios asimétricos que propone la comunicación concentrada, con homogeneizaciones discursivas, no solo locales sino trasnacionales.
En ese escenario desigual, la “educomunicación” aparece como desafío político, cultural y socioeconómico para modificar la interpretación, asumirse como interlocutoras/es reales y formar parte de la producción creativa, dejando de ser “comunicantes” para ser comunicadoras/es (Orozco 2014: 45).
Sin embargo, es necesario reconocer condiciones específicas, ya sea en un medio audiovisual analógico o digital, con múltiples dimensiones integrantes e integradoras:
1. la tecnológica, en cuanto a las características del medio;
2. la discursivo-lingüística, en cuanto a la existencia de por lo menos dos lenguajes, el auditivo y visual, junto con efectos sonoros, musicales, vocales que forman el discurso, estructurado por formatos y géneros;
3. la dimensión mediática, en términos del funcionamiento distintivo de un medio en relación con los demás;
4. la dimensión institucional, en cuanto a su anclaje en sistemas culturales, políticos, sociales, son públicos, privados, nacionales regionales, cada uno con una institucionalidad específica.
5. la dimensión estética, la “esteticidad”, en cuanto la conjunción de las dimensiones anteriores, vinculada con la cultura y el arte a la vez.
Dimensiones que construirán mediaciones distintivas, haciendo del proceso de televidencia como multimediado (Orozco, 2014: 48). Porque las pantallas (televisión, teléfonos, PC, tablets, relojes) antes que desplazar unas a las otras, convergen, así como las maneras de estar, de interactuar de las personas.
Se puede estar mirando televisión, chateando por Instagram sobre el contenido, whatsappeando a la vez sobre otro tema y leyendo fragmentariamente o viendo un video por Youtube. Pero siempre se estará ante un conjunto de mediaciones en las que intervendrá el nivel educativo, el desarrollo cognitivo específico, la madurez emocional, la inserción laboral o no, la clase, la etnia, el género, en un proceso altamente culturalizado, con diversas negociaciones posibles.
“Los sujetos-audiencia re-producen, re-negocian y re-crean al tiempo que reviven, los referentes televisuales” (Orozco 2014: 52).
Desde la segunda mitad del siglo xx, “ser y estar” como audiencia se transformó en un estatus de distinción de los sujetos sociales, pero ¿puede hablar el subalterno?, se preguntó Gayatri Chakravorty Spivak (1985).
Читать дальше