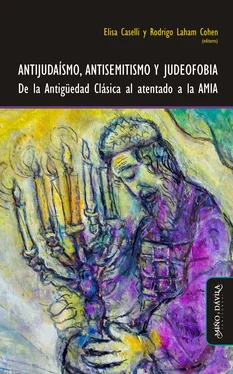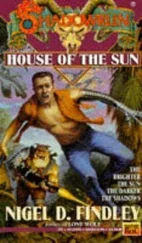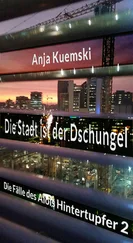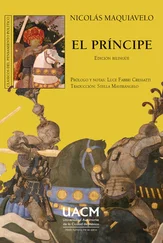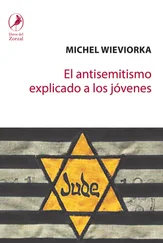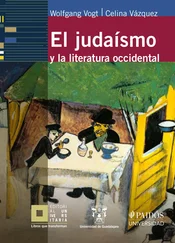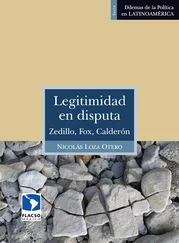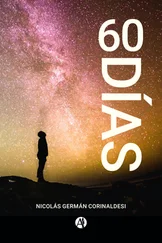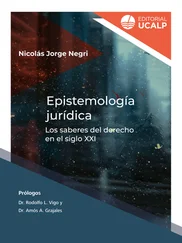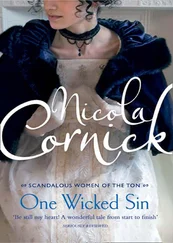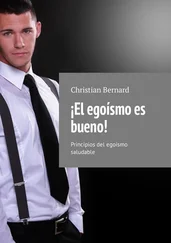Dependemos, nuevamente, de fuentes de origen cristiano. Las que, una vez más, debemos tratar con cuidado porque no desean informar sino, más bien, polemizar. Un ejemplo interesante es una ley del 408 e.c. recopilada en el Código Teodosiano:
Los gobernadores de provincia prohibieron a los judíos incendiar a Amán en una de sus festividades solemnes, en recuerdo de su antiguo castigo y de quemar una suerte de simulacro de la Santa Cruz, en un espíritu sacrílego que tiene por fin burlar la fe cristiana. Que ellos conserven sus ritos sin despreciar a la fe cristiana. No hay dudas de que perderán la autorización acordada si no se abstienen de lo que fue prohibido126.
No hay forma de corroborar si los judíos efectivamente construían, en Purim, una efigie de Amán y la quemaban. Menos, de saber si lo hacían con los brazos en cruz, para burlar a Cristo. Es raro, por otra parte, creer que los legisladores pudieron haber, con el libro de Ester en la mano, inventado la práctica solo con el fin de atacar a los judíos cuando el Código Teodosiano es una compilación bastante concreta que no tiende, al menos en el caso judío, a calumniar. Yo creo que es verosímil que algunos de los judíos hayan respondido, desde lo simbólico, a la violencia cristiana. No hay forma de comprobarlo pero me parece, insisto, verosímil127. El derrotero de la propia fiesta de Purim va en la misma dirección128.
Lo que sí sabemos es que respondieron en el papel. Crearon parodias sobre la vida y muerte de Jesús. Lo imaginaron en el infierno; lo construyeron como un ser pedestre y falible. Lo parodiaron. Probablemente lo hicieron no solo como un reflejo de venganza sino, y sobre todo, para intentar evitar la sangría de individuos hacia el cristianismo producida por las limitaciones legales que imponía el carácter judío sobre una persona y, obviamente, por la influencia que irradiaba la religión mayoritaria129.
No es fácil saber si hubo violencia explícita. Es cierto que algunas fuentes hablan de destrucciones de iglesias por parte de judíos cuando Juliano asumió el poder y relegó al cristianismo130. No obstante en general se las desestima –con razón– por su carácter abiertamente polémico y la falta de otras pruebas que avalen tales afirmaciones. Más verosímil es una norma del Código Teodosiano que prohíbe a los judíos atacar a quienes, de sus comunidades, se convirtieran al cristianismo (C.Th. XVI, 8.1). Hemos visto, también, otras fuentes que hablan de tensiones entre los judíos que abandonaban su religión y los que permanecían en ella131. Es posible, también, que donde las comunidades eran fuertes haya habido respuestas violentas por parte de los judíos, tal como parece adivinarse en la Alejandría del siglo V132.
Vale recordar, sin embargo, que tales respuestas judías fueron, en términos reales, de una magnitud absolutamente menor que la violencia cristiana. Lo fueron no por una cuestión de superioridad moral sino por una clara diferencia de poder. Los cristianos detentaban el poder y eran, avanzada la Antigüedad Tardía, mayoría. La conjunción de poder estatal y potencia demográfica resultaba en un gran desequilibrio que se plasmaba en un empeoramiento de la situación de los judíos o, cuanto menos, en un alto grado de vulnerabilidad.
A modo de conclusión
El antijudaísmo cristiano fue una innovación. No lo fue porque estableciera un discurso contra los judíos. Diversos autores gentiles ya habían atacado a los judíos en sus textos. Pero el antijudaísmo cristiano de la Antigüedad Tardía fue un elemento central de la propia teología cristiana. Quedó atado a su mensaje y por ello fue tan profuso. El cristianismo necesitó atacar a los judíos bíblicos para explicarse a sí mismo. Fue la necesaria ruptura con la religión matriz la que impulsó el discurso. No fue un camino inexorable, pero fue el que adoptaron las vertientes del cristianismo que terminaron imponiéndose. Con los siglos este antijudaísmo teológico se convirtió en tradición. Otorgó, además, un modelo para expresar la negatividad. Y fue dirigido contra los propios cristianos, disociándose de los judíos que le habían dado su origen. El antijudaísmo cristiano cobró vida más allá de sus motivaciones iniciales. Devino, como bien decía Markus (1995), dispositivo hermenéutico para señalar lo incorrecto.
Por supuesto que este derrotero discursivo no fue gratuito para los judíos y las judías de la Antigüedad Tardía. Porque la consolidación y profusión del ataque a la figura del judío en ocasiones desbordó el plano de las letras y llegó a oídos de individuos que interactuaban no con judíos de papel sino con judíos de carne y hueso. Esta panoplia de diatribas pudo ser utilizada, también, por individuos de la elite que sí tenían resentimientos con las comunidades judías en sus ciudades. Allí, cuando los judíos de papel fueron utilizados para atacar a judíos reales, emergieron las violencias más intensas. Este discurso, además, fue constituyendo un arsenal atemporal de tópicos que pudieron ser utilizados en distintos tiempos.
Todo aquello que decimos sobre minorías (o, incluso, mayorías subalternizadas como el colectivo generalmente reducido al término “pobres”) debe ser dicho con gran cautela. Porque aunque no sea nuestra intención hacer un daño físico a alguien, la reiteración de tópicos puede hacer que, un día, alguien que sí quiera lastimar tenga a mano excusas. Por supuesto, hemos dicho, la intención de daño no será producto exclusivo de esas palabras y responderá a un contexto específico. Pero siempre es preferible evitar dar excusas a los violentos. Y cierro, como hice en otras ocasiones, con la respuesta de un judío a los ataques de Voltaire, quien, luego de las diatribas contra los judíos, había considerado: “Sin embargo, no hay que quemarlos”133:
No basta no quemar a la gente, también se la quema con la pluma, y este fuego es tanto más cruel, cuanto que sus efectos pasan a las generaciones futuras134.
Bibliografía citada
Aasgaard, R. (2005). “Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis”, en R. Ascough (ed.), Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna, Waterloo, 156-174.
Biddick, K. (1996). “Paper Jews: Inscription/Ethnicity/Ethnography”, The Art Bulletin, 78/4, 594-599.
Boddens Hosang, F. J. E. (2010). Establishing Boundaries Christian-Jewish Relations in Early Council Texts and the Writings of Church Fathers, Leiden.
Bohak, G. (2003). “The Ibis and the Jewish Question: Ancient ‘Anti-Semitism’”. en M. Mor et al. (eds.), Jews and Gentiles in Holy Land in the Days of the Second Temple, the Mishna and the Talmud, Jerusalén, 27-43.
Carleton Paget, J. (2010 [1997]). “Anti-Judaism and Early Christian Identity”, en J. Carleton Paget (ed.), Jews, Christians and Jewish Christians in Antiquity, Tübingen, 43-76.
Clercq, C. (ed.) (1963). Concilia Galliae 511-695, Turnhout.
Cohen, J. (1999). Living Letters of the Law: Ideas of the Jew in Medieval Christianity, Berkeley.
Cohen, S. (1986). “Anti-Semitism in Antiquity: the Problem of Definition”, en D. Berger (ed.), History and Hate: The Dimensions of Anti-Semitism, Filadelfia, 43-47.
Collins, J. (2005). Jewish Cult and Hellenistic Culture Essays on the Jewish Encounter with Hellenism and Roman Rule, Leiden.
Dahan, G. (1999). Les intellectuels chrétiens et les juifs au moyen âge, París.
Estes, H. (2016). “Reading Aelfric in the Twelfth Century: Anti-Judaic Doctrine Becomes Anti-Judaic Rhetoric”, en S. Zacher (ed.), Imagining the Jew in Ango-Saxon Literature and Culture, Toronto, 265-279.
Fredriksen, P. (2008). Augustine and the Jews. A Christian defense of Jews and Judaism, Nueva York.
Fredriksen, P. (2013). “Roman Christianity and the Post-Roman West: The Social Correlates of the Contra Iudaeos Tradition”, en N. Dohrmann y A. Yoshiko Reed (eds.). Jews, Christians, and the Roman Empire. The Poetics of Power in Late Antiquity, Filadelfia, 249-266.
Читать дальше