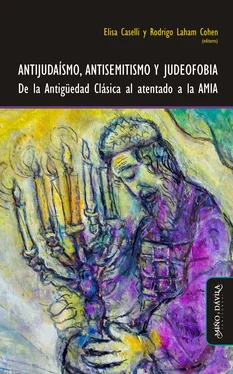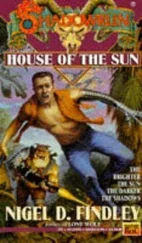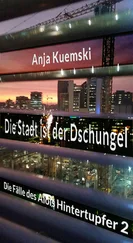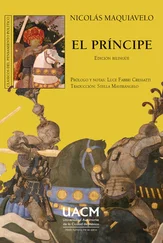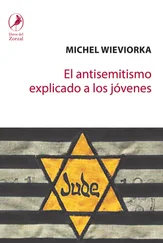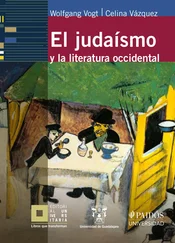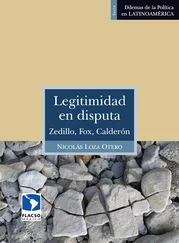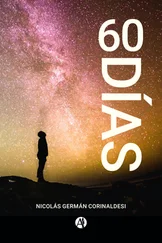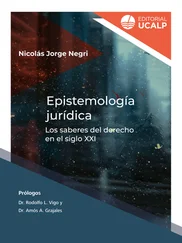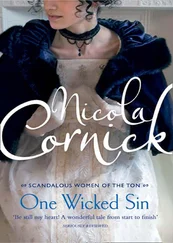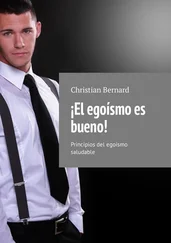La vida de los judíos se permite. Se prohíben las conversiones forzosas y los ataques, tanto a individuos como a casas de culto. Pero claramente subordinada: no pueden poseer esclavos cristianos; no pueden construir sinagogas nuevas ni embellecerlas; no pueden convertir gente al judaísmo100. Una existencia aceptada, pero en segundo plano. Silenciosa. Ciertamente un judío del siglo V tenía, para el Código Teodosiano, más derecho a mantener su fe que un cristiano de creencia arriana. Sin embargo –respecto del período pre-cristiano– la situación de los judíos empeoró. No al nivel de languidez sugerido por los tópicos o por la historia lacrimógena, pero sí a una existencia menos fácil.
El carácter subordinado y silencioso del judaísmo se revela, con claridad meridiana, en canon del Concilio de Narbona (589 e.c.):
Se ha decretado, ante todos, lo siguiente: que a los judíos no les sea permitido trasladar un cuerpo cantando salmos; pero dada su tradición y la costumbre antigua, conduzcan el cuerpo y lo entierren. Si se permitieran hacer otra cosa, paguen al funcionario de la ciudad seis onzas de oro101.
Pueden realizar, acorde a la tradición, el cortejo fúnebre. Pero en silencio. Pueden vivir; pero según establezcan las autoridades cristianas.
Los cánones conciliares nos otorgan más pistas sobre la política eclesiástica frente a los judíos. Si bien de más difícil aplicación que la normativa secular, también intentan regular la vida de judíos y cristianos. Revelan, sin embargo, aquello que parecen no poder controlar: prohíben insistentemente las comidas en común; los casamientos mixtos; la posesión de esclavos cristianos por parte de judíos, etc.102 Pero incluso si nos resignamos a no saber si efectivamente había interacción o no, lo que sí es claro es que quienes se congregaban en los concilios querían que los judíos y los cristianos se mantuvieran distantes para evitar, así, posibles influencias judías en sus feligresías.
Si dejamos atrás las leyes y nos concentramos en algunos relatos hallamos situaciones de todo tipo, entre los que resaltan los hechos violentos. Esta violencia es innegable, aunque debemos insistir en que las crónicas, para dar un ejemplo, registran los hechos de violencia y no la convivencia cotidiana. Este sesgo debe ser tenido en cuenta dado que cuando se reconstruye la historia se encadenan ataques a las sinagogas, dejando de lado que, tal vez, durante 200 años, en determinada ciudad, solo hubo un ataque contra la casa de culto judía. Por supuesto que los textos no registraron todos los eventos y la ausencia de referencias a actos antijudíos tampoco debe llevarnos a concebir existencias libres de violencias.
Entre los actos violentos llevados a cabo por algunas autoridades cristianas durante la Antigüedad Tardía resaltan los ataques a sinagogas103 y las conversiones forzadas. No se registran matanzas. En cuanto a la escala del fenómeno es, excepto el caso visigodo104, local. Son eventos, también, esporádicos. Así, el obispo de Terracina expropió el edificio sinagogal en dos ocasiones en un lapso corto mientras que, apenas 100 km al norte, el Papa –Gregorio Magno, sobre el que volveremos– criticaba tal accionar y garantizaba la tranquilidad de la comunidad judía de Roma (Laham Cohen, 2013).
En cuanto a quienes impulsaban tales actos no es un asunto fácil de dirimir dado que en ocasiones las fuentes parecen haber operado con el objetivo de difuminar la iniciativa de los hombres de Iglesia y poner en primer plano la supuesta participación espontanea del pueblo. Aunque me referiré luego a este tema, adelanto aquí que hay documentos donde es muy claro que los obispos iniciaron los actos violentos, mientras que en otros es posible creer que las autoridades religiosas intentaron evitar los desórdenes. Las conversiones forzadas obviamente fueron impulsadas por las autoridades, tanto laicas como religiosas, aunque el fenómeno parece haber sido muy limitado a excepción, nuevamente, de la Hispania del siglo VII.
En resumen, no puede decirse que, durante la Antigüedad Tardía, haya existido una política antijudía uniforme. La suerte de los judíos dependió de las autoridades laicas y religiosas de cada ciudad. Exceptuando el Reino visigodo, no hubo una postura coherente. En este sentido hay un claro contraste entre la uniformidad suprarregional del discurso adversus Iudaeos y la atomización espacial de las actitudes frente a los judíos.
Radica, en este último aspecto, una clave del antijudaísmo que ya hemos anticipado. Escribir contra los judíos en la Antigüedad Tardía no es sinónimo de tener un mal vínculo con los judíos de carne y hueso.
Gregorio Magno (ca. 540-604) es, sin dudas, uno de los hombres de Iglesia que, con sus textos y sus políticas, pone en evidencia la posibilidad de conciliar un discurso teológico antijudío con una praxis moderada frente a estos. Porque en obras como los Comentarios morales a Job o las Homilías sobre el profeta Ezequiel, expuso todo el arsenal de topoi adversus Iudaeos: asoció a los judíos con el diablo, los acusó de ciegos espirituales, malvados, malditos, destinados al castigo eterno, etc. Pero en sus epístolas, donde da órdenes a otros obispos o se comunica con autoridades laicas, repudia cualquier accionar violento contra los judíos: insta a devolver las sinagogas, a dejar de convertirlos forzosamente, etc. No es que Gregorio fuera pro-judío. Con la responsabilidad política de mantener ordenada a la Península Itálica en un momento de amenaza longobarda y amparado en el legado agustiniano, simplemente aceptó su existencia. Intentó convertirlos con la prédica y se ofuscó, ciertamente, cuando descubrió judíos que poseían esclavos cristianos. No obstante, tal conversión debía lograrse, en su lógica, a través del convencimiento105.
Gregorio escribiendo por la mañana que los judíos eran aliados del Anticristo y, por la tarde, que se les debía devolver la sinagoga usurpada porque tenían derecho a continuar con sus antiguas tradiciones, nos permite avanzar al próximo apartado: el debate historiográfico en torno a las motivaciones de la literatura cristiana adversus Iudaeos de la Antigüedad Tardía.
En torno a las motivaciones de la literatura adversus Iudaeos
Si bien ya hemos adelantado en parte las claves sobre las motivaciones del discurso antijudío, vale la pena aquí realizar un breve derrotero de un largo debate que, aunque hoy sea presentado como superado por algunos/as especialistas, sigue, desde nuestro punto de vista, vigente.
En general se suele tomar como punto de partida la obra de Adolf von Harnack quien, en 1883, trató el tema de la literatura contra judíos y generó un gran impacto en la crítica. Según su perspectiva, la gran mayoría de las referencias antijudías de la literatura cristiana temprana no apuntaban a disputar con los judíos ya que estos se encontraban, luego de la caída del Segundo Templo, en una situación de agonía y languidez. Los ataques discursivos al judaísmo habían nacido, en primer lugar, para tornar conmensurable el Antiguo y el Nuevo Testamento, explicando que Jesús era el Mesías anunciado en aquel y, por ende, no había sido comprendido por los judíos. Operaban, además, como un mecanismo para disputar con los gentiles que, empleando las figuras de los judíos, ponían en tela de juicio la interpretación cristiana. No menos importante, apuntaban a instruir a los cristianos, sobre todo a aquellos provenientes desde la gentilidad y portadores de una cristianización endeble:
La dirección a la que apuntan estos discursos fue, muy a menudo entre los siglos III y V, el judaísmo. Pero no se debe concluir de esto que realmente se quería luchar contra el judaísmo o vencerlo de esta manera. Esos discursos eran, siempre, para el público “gentil”, tanto fuera como dentro de la Iglesia. La dirección se orientaba hacia los judíos porque, como antes –y con el mismo sentido– resonaban en los escritos de los opositores paganos –incluso en Porfirio y Julián– acusaciones y objeciones de judíos. Se encontraban, también, en sus propias dudas y en la cacodoxia de los herejes. El modo en el que verdaderamente se trató al judaísmo, qué se sabía de él y cómo fue observado por la Iglesia desde los días de Constantino, se vislumbra en las disposiciones de los grandes y pequeños sínodos eclesiásticos. Los judíos fueron, simplemente, abandonados por obstinados. No se pensó en entablar una discusión con ellos y, más allá de algunas loables excepciones, no había una voluntad de convertirlos. Otra fue la situación, por supuesto, en lugares como el extremo oriental o, también, en ciertas partes del oeste, donde el judaísmo constituía un polo de poder social o político y existía un temor real de que los cristianos judaizaran como resultado de una situación dificultosa. Sin embargo, los textos cristianos que fueron escritos bajo estas condiciones difieren tan claramente de los otros que ni siquiera es posible emplearlos en situaciones particulares106.
Читать дальше