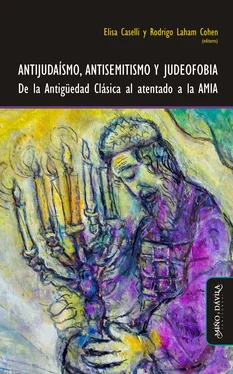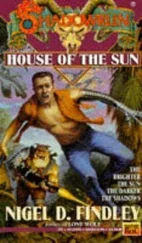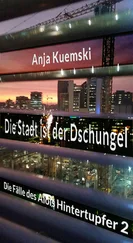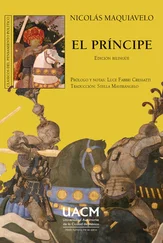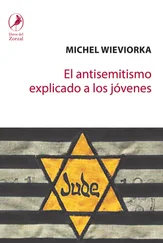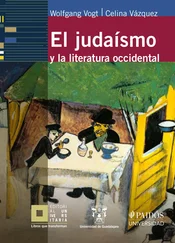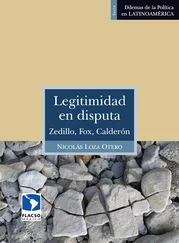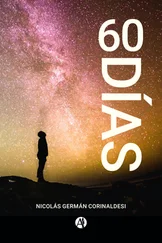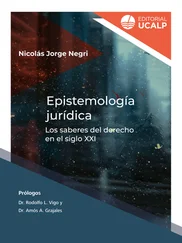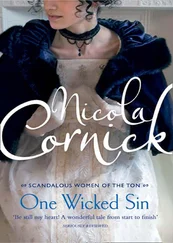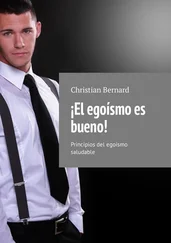Aunque el teólogo alemán fue generalmente criticado, vemos aquí algunas intuiciones que continúan vigentes, entre las que resaltamos la importancia que adjudicó al andamiaje teológico cristiano, al auditorio de cada texto y a los diversos contextos. Porque si bien es cierto que su diagnóstico de un judaísmo no dinámico recorre su análisis y ha sido blanco central de los críticos, vemos como también era consciente de que algunas comunidades judías generaron, por su mero peso demográfico, textos cristianos orientados a refrenar su posible influencia. En efecto, Harnack tampoco se cerraba completamente a la idea de que las fuentes pudieran revelar algo de información sobre los judíos históricos. Así, por ejemplo, consideró que en Dialogo con Trifón de Justino Mártir (ca. 100-165) había ciertas informaciones sobre los judíos reales. No obstante, afirmaba, estas eran menores y el texto había sido constituido para un auditorio gentil y cristiano:
Por otra parte, [Justino] permite que sus judíos hagan algunos comentarios que los caracterizan como verdaderos judíos y evidencian que Justino conocía el judaísmo de aquel tiempo. Pero no aparecen con frecuencia y no le otorgan una impronta al diálogo. La exposición importante, ciertamente, está destinada a lectores paganos (y cristianos)107.
Nótese que ya el autor postulaba la diferenciación entre los judíos discursivos (seinen Juden, sus judíos, en relación a Justino) y los judíos históricos (wirklichen Juden, judíos verdaderos/reales), anticipándose a categorías como las que ya hemos visto aquí y volveremos a visitar en breve.
Autores posteriores a Harnack comenzaron a deconstruir, con bastante eficacia, la idea de un judaísmo estático y agónico108. No obstante, fue Marcel Simon quien, con su Verus Israel, sacudió el campo historiográfico. Simon ubicaba su pesquisa entre el 135 e.c. y el 430 y demostraba, con éxito, la vitalidad del judaísmo en diversas regiones del Mediterráneo. Este dinamismo le ayudaba a explicar, en su lógica, la omnipresencia del discurso antijudío en los Padres de la Iglesia. Efectivamente era la potencia del judaísmo la que, por temor a influencias judaizantes en la población, había llevado a los eclesiásticos a constituir un discurso antijudío violento que funcionaba a modo de profilaxis discursiva. Plasmó una frase que tendría gran impacto en la crítica: “Es en el filo-judaísmo popular donde reside la verdadera explicación del antisemitismo cristiano”109. Simon veía que leyes y escritores intentaban, una y otra vez, alejar a cristianos de judíos. Veía, también, que los judíos construían sinagogas y tenían un peso demográfico considerable. Creía, incluso, que llevaban a cabo una abierta misión proselitista. Tras cada insulto a los judíos vislumbraba la comprobación de la impotencia eclesiástica por evitar la influencia judía.
Los planteos de Simon fueron muy bien recibidos y, desde aquel 1948, marcó la agenda de los estudios sobre la literatura adversus Iudaeos. Con el tiempo, no obstante, varios de sus postulados fueron problematizados. Hay consenso, hoy, de que los judíos no llevaron a cabo proselitismo. Pudieron haber generado atracción con su mera existencia, pero no hubo una misión judía. En cuanto al filojudaísmo popular, en la actualidad nos permitimos poner en duda la uniformidad del fenómeno. Es decir, hubo cristianos que festejaron junto a los judíos pero también hubo cristianos que formaron parte de las turbas que incendiaron sinagogas.
En relación a la vitalidad del judaísmo los planteos de Simon son, aún, aceptados por la mayoría de la crítica. Es cierto que vivían en una situación subordinada y que cada colectivo corrió su propia suerte. No obstante, el panorama general dista de haber sido tan desolador como lo había planteado –si bien no de un modo tan tajante como se suele creer– Harnack.
En lo que respecta a las motivaciones de los tópicos adversus Iudaeos, Simon también acuñó otra frase memorable: “¿Es posible ensañarse tanto con un cadáver?”110. Respondía, así, a las lecturas que consideraban que la iteración de tópicos contra los judíos no era más que la reiteración de la tradición, sin contexto específico que la motivara. Para Simon, en cambio, si los tópicos se repetían tanto era, precisamente, por la imposibilidad eclesiástica de refrenar el contacto entre judíos y cristianos.
Este último punto fue el que recibió más atención y llevó al establecimiento de una nueva línea que, aunque recuperaba algunos aspectos de Harnack, representaba una innovación. Ya en la cita que presentamos de Langmuir se adivina que el antijudaísmo pudo haber sido motivado, en parte, por la propia necesidad cristiana de explicar por qué el Nuevo Testamento implica la continuidad con el Antiguo o, en otras palabras, por qué si Jesús era el mesías anunciado en las escrituras judías, había sido (y continuaba siendo) obviado por los judíos. Pero quién formuló más categóricamente la idea de que el antijudaísmo cristiano estaba inextricablemente ligado a la teología cristiana fue Rosemary Ruether, teóloga con la cual iniciamos este capítulo. Para ella las motivaciones eran claras: “Para el cristianismo, el antijudaísmo no fue una mera defensa ante un ataque sino una necesidad intrínseca de auto-afirmación. El antijudaísmo es una parte de la exégesis cristiana”111. Los primeros cristianos debían ser antijudíos para explicarle a su población (y a sí mismos) por qué Dios había elegido al pueblo de Israel y luego lo había abandonado112. Años más tarde Stephen Wilson –quien, sin embargo, también aceptaba parte de los postulados de Simon– lo puso en palabras aún más claras:
La posición católica, imperativamente defendiendo los derechos de propiedad sobre el Dios judío y sus Escrituras, solo podía encontrar una razón negativa para la continuidad de los judíos. Una [se refiere al marcionismo113] incluía una ruptura radical que dejaba el judaísmo para los judíos; la otra tomaba aquello que quería, no dejando, en efecto, nada para los judíos. O, para exagerar un poco, la primera atacaba los símbolos pero dejaba al pueblo [judío] tranquilo; la segunda tomaba los símbolos y atacaba al pueblo [judío].114
La línea inaugurada por Ruether, que recuperaba –aunque solo en parte– los postulados de Harnack, insistía en la autarquía de la tópica antijudía. No hacía falta tener una comunidad judía activa y proselitista para escribir que los judíos eran aliados del diablo. Bastaba con leer la Biblia y tratar de entender por qué aquellos judíos a los que Jesús estaba destinado lo habían desoído (o matado). Siempre me ha impactado, en esta línea, un sermón de Juan Crisóstomo que terminaba postulando, hacia fines del siglo IV, la inconmensurabilidad de ambos sistemas religiosos:
En una palabra, si admiras el modo de vida judío, ¿qué tienes en común con nosotros? Si los ritos judíos son santos y venerables, nuestro modo de vida debe ser falso. Pero si el nuestro es verdadero, como en efecto es, el de ellos es fraudulento. No estoy hablando de las escrituras –nada más lejos– porque ellas conducen a Cristo. Estoy hablando de su presente impiedad y locura115.
A partir de Ruether el campo quedó dividido entre quienes apoyaban aquello que Taylor (1995), años más tarde, denominó “teoría el conflicto”116, y entre quienes ponían el énfasis en el antijudaísmo simbólico. En los últimos años se ha intentado superar o moderar esta dicotomía pero, desde mi perspectiva, ambas posiciones siguen siendo válidas. No es que esté adoptando una postura ecléctica. Simplemente estoy convencido de que las motivaciones del antijudaísmo que se pueden detectar en cada texto son diferentes.
Del debate, no obstante, puede extraerse una conclusión: la profusión del discurso antijudío en los textos cristianos de la Antigüedad Tardía se explica, precisamente, por la conjunción de las dos motivaciones principales esgrimidas por las corrientes que llevaron a cabo el debate historiográfico. El antijudaísmo cristiano nació, por un lado, por aquel trauma de nacimiento del que hablaba Langmuir: desprendido del judaísmo, debía explicarse los motivos de la ruptura y la continuidad de aquel. Nació, también, en el marco de las disputas con judíos que no aceptaban el nuevo mensaje. Este doble impulso fue ganando aún más fuerza con el correr de los siglos. En relación al eje endógeno/teológico, los conflictos nacidos al interior del cristianismo llevaron a una mayor utilización de la imagen del judío bíblico para atacar a los adversarios internos. Del mismo modo, el judío hermenéutico permitió dotar al clero de un modelo negativo para ofrecer a sus feligreses. El judío, así, devino un fantasma necesario: para explicar la Biblia; para denostar a los enemigos y para disciplinar a la población. En cuanto al eje externo/conflictual, la persistencia del judaísmo en el marco de un imperio y diversos reinos cristianizados y, sobre todo, el dinamismo de algunas comunidades, aumentaron la tensión de los hombres de Iglesia que veían cómo aquellas figuras que usaban como modelo negativo seguían habitando sus ciudades e influenciando a sus comunidades.
Читать дальше