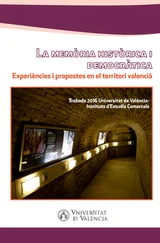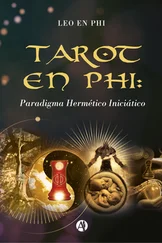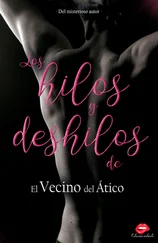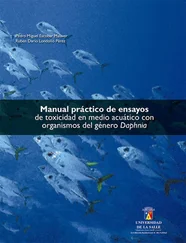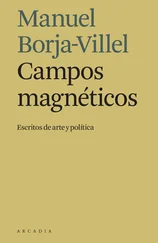Ya se ha visto que la igualdad entre ciudadanos ha sido un rasgo definitorio de la ciudadanía en la era moderna: que los individuos accediesen a la ciudadanía sin distinción de sexo, clase, educación o etnia representaba una conquista frente a la discriminación que tradicionalmente otorgaba ventaja a los varones propietarios. Sin embargo, la crítica feminista se ha dirigido contra los modelos republicano y liberal, denunciando la separación rígida entre las esferas privada y pública en que ambos incurrirían por igual. Para las feministas, esto equivale a ocultar la subordinación de las mujeres y demás grupos subalternos en el mundo doméstico de la necesidad; el diseño de la ciudadanía, vienen a decir, requiere de una mayor atención a las diferencias entre ciudadanos: sexuales, étnicas, socioeconómicas, educativas. Arranca de aquí una escuela de pensamiento que cuestiona la universalidad de la ciudadanía y propone tratar de manera particular a los diferentes. Más que bloquear el acceso de nadie al estatus de ciudadano, como sucedía en el pasado, se trataría de adaptar la institución a la heterogeneidad social contemporánea. Tal estrategia conoce dos variantes: de un lado, la necesidad de corregir desigualdades, por ejemplo a través de la discriminación positiva que otorga ventaja a los miembros de grupos desventajados en la obtención de empleo público; del otro, la conveniencia de proteger las identidades grupales a través de políticas multiculturales o mediante el pluralismo jurídico, como sucede cuando se permite que los inmigrantes musulmanes resuelvan sus disputas civiles a través de la ley islámica. En otras palabras, la concepción “diferencialista” de la ciudadanía trata de facilitar la integración de aquellos que encuentran dificultades para disfrutar de una igualdad efectiva sin estimular una identidad cívica común a todos.
Esta concepción de la ciudadanía no carece de inconvenientes, por cuanto el sentido original de la institución persigue justamente crear una identidad cívica compartida por todos los miembros de la comunidad por encima de sus perspectivas “situadas” o particulares. Para colmo, la capacidad de integración de las políticas multiculturales ha sido ampliamente cuestionada a la vista de la violencia terrorista desplegada por el terrorismo islamista en el interior de las sociedades europeas. Se antoja por ello preferible mantener la aspiración universalista, que concibe la ciudadanía como una institución que pone énfasis en lo común, prestando simultáneamente la debida consideración a los particularismos y las desigualdades que así lo exijan. También en este caso, pues, la discusión del caso concreto es preferible a la generalización abstracta. Sería también deseable que el principio general del pluralismo encontrase reflejo en la esfera pública, de tal forma que las minorías no se sintieran marginadas en el terreno expresivo y simbólico: que el espacio público no sea patrimonio de una clase o etnia. Hay un riesgo: el debilitamiento de la cultura mayoritaria puede causar alienación o malestar a una parte significativa de la población, para beneficio de los partidos nacionalistas o antiliberales. El equilibrio, en este terreno, es difícil de alcanzar.
Pero la diferenciación interna no es la única transformación a la que se enfrenta la ciudadanía del Estado nación; a ella hay que sumarle la diferenciación externa provocada por el proceso de globalización. Ahora que ciudadanos y empresas se mueven libremente por el mundo, el viejo Estado ha perdido capacidad para controlar su sociedad como hacía antaño. Y se ve cada vez más afectado por lo que sucede fuera de sus fronteras: flujos migratorios, crisis financieras, perturbaciones ecológicas. El economista Branko Milanović se ha referido a la “renta de ciudadanía” que percibimos en función de nuestro lugar de nacimiento, que será más alta cuanto más rico sea el país en que lo hacemos; en el mundo globalizado, pues, la ciudadanía adquiere valor económico. No obstante, estos cambios no han encontrado todavía reflejo en la práctica. En este terreno, apenas cabe destacar el intento por crear una ciudadanía europea que se añade a las ciudadanías nacionales de los miembros de la Unión Europea. Existe, claro, la postulación teórica de una ciudadanía cosmopolita que, integrada por ciudadanos del mundo, no puede prosperar en ausencia de un Estado mundial. Finalmente, se debate si el disfrute de la ciudadanía ha de depender de la capacidad racional que atribuimos en exclusiva a los animales humanos: ¿por qué no habríamos de considerar miembros de la comunidad política a los animales domésticos con los que convivimos o a los animales salvajes que habitan los distintos territorios nacionales? Por extraño que suene, la próxima frontera de la ciudadanía es la que separa el mundo humano del mundo no humano; no cabe descartar que algún día llegue a cruzarse.
VÉASE: Democracia, Feminismo, Igualdad, Libertad
D
Democracia
Resulta en apariencia tan fácil definir la democracia, que pasamos por alto lo complicado que es ponerla en práctica. Y es que afirmar que la democracia es el “gobierno del pueblo” no conduce demasiado lejos. Pese a la fuerza emocional que atesora esta fórmula, capaz por sí sola de sacar a la gente a la calle y provocar la caída de dictadores, su significado es impreciso.
DEMOCRACIA
Resulta en apariencia tan fácil definir la democracia, que pasamos por alto lo complicado que es ponerla en práctica. Y es que afirmar que la democracia es el “gobierno del pueblo” no conduce demasiado lejos. Pese a la fuerza emocional que atesora esta fórmula, capaz por sí sola de sacar a la gente a la calle y provocar la caída de dictadores, su significado es impreciso. Naturalmente, sabemos que la democracia es lo contrario de la dictadura. Pero no está muy claro cómo podría el pueblo gobernarse a sí mismo, ni conocemos el procedimiento mediante el cual se identificará a las personas que forman parte del mismo. Y si bien asumimos espontáneamente que la democracia es preferible a otras formas de gobierno, esta creencia dista de ser universal; no faltan ejemplos de sociedades que se acomodan fácilmente a un gobierno autoritario y las épocas de crisis suelen traer consigo un debilitamiento del sentimiento democrático de los ciudadanos. De ahí que sea conveniente saber de qué hablamos exactamente cuando hablamos de democracia.
Que la democracia es el “gobierno del pueblo” viene a señalarlo ya la etimología de la palabra, que en griego clásico vincula el demos (pueblo) al kratos (poder o gobierno). Pero, como ha señalado el profesor Joaquín Abellán, los conceptos políticos encierran una notable complejidad: acumulan significados distintos a lo largo del tiempo y se prestan fácilmente al equívoco. Así, sabemos que el término democracia se empleaba en Atenas a mediados del siglo v a. C. para designar un sistema político basado en la participación igualitaria de todos los ciudadanos en el desempeño de los cargos públicos, en muchos casos repartidos mediante sorteo. Pero ignoramos si el demos tenía un sentido de clase, lo que inclinaría la democracia ateniense hacia la oligarquía, o abarcaba al conjunto de ciudadanos mayores de edad con exclusión de mujeres, esclavos y extranjeros. Por su parte, kratos puede referirse a la capacidad de acción política en sentido amplio o al carácter vinculante de las decisiones populares. Desde el principio, pues, la democracia exhibe un carácter ambivalente que pertenece a su misma esencia. Esta ambivalencia se ve reforzada si pensamos que el origen de la democracia no puede ser democrático: aunque no podemos votar sin tener antes un censo de votantes, ese censo no puede decidirse mediante una votación. Esta paradoja explica que todas las democracias provengan de acontecimientos no democráticos: dictaduras, revoluciones, procesos de descolonización, guerras.
Читать дальше