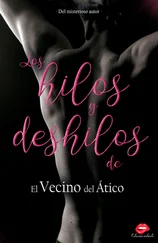Para el diseño de la ciudadanía, resulta decisivo el modo en que se interprete el origen y propósito de la comunidad política. El politólogo norteamericano Rogers Smith ha destacado el papel que juegan las historias que nos contamos a nosotros mismos acerca de la identidad del pueblo o de la nación que subyacen a la ciudadanía legal. De hecho, la igualdad formal entre los ciudadanos puede verse menoscabada en la práctica, digan lo que digan las leyes: Martin Luther King denunciaba en la Norteamérica de los años sesenta una discriminación racial –de los negros por los blancos– prohibida por la Constitución. En países o regiones dominadas por el nacionalismo étnico, la discriminación puede adoptar otras formas: políticas lingüísticas, ventajas “étnicas” para la contratación pública, marginalización en la esfera pública de los ciudadanos que no comulgan con el dogma nacionalista. Esta dimensión psicológica de la ciudadanía, referida al modo en que los individuos “sienten” su pertenencia a la comunidad y evalúan la presencia de los demás en ella, condiciona la identidad colectiva e influye sobre el modo en que percibimos lo que un ciudadano puede y no puede hacer.
«Durante la mayor parte de la historia, incluyendo los precedentes decisivos de Atenas y Roma, el estatus de ciudadano estaba restringido: solo los varones blancos propietarios podían disfrutar del mismo. Su expansión posterior, que ha incluido a las mujeres y a otros colectivos desventajados, responde a la presión ejercida por la movilización social tanto como al desarrollo de nuevas ideas morales»
No debe por ello extrañarnos que el contenido de la ciudadanía haya variado a lo largo del tiempo. Su gradual extensión a nuevos grupos sociales ha venido acompañada por una expansión de los derechos atribuidos al ciudadano. El sociólogo británico T. H. Marshall identificó tres conjuntos de derechos que han evolucionado de manera incremental: derechos civiles que garantizan la igualdad legal, derechos políticos que hacen posible la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas y derechos sociales que tratan de asegurar ciertos estándares de seguridad o bienestar. Ha sido tal el éxito del lenguaje de los derechos, que la lista de aquellos reconocidos legalmente en las democracias liberales no parece cerrarse nunca: los derechos medioambientales y el llamado derecho a la muerte digna se cuentan entre las últimas incorporaciones. No puede decirse, en cambio, que los deberes exigidos al ciudadano democrático hayan aumentado en la misma medida. Y no todo el mundo está de acuerdo en que la expansión indefinida de los derechos del ciudadano sea una buena idea; para libertarios y conservadores, bastaría con los derechos civiles y políticos. Pero incluso quienes ven indispensable la protección social de los ciudadanos pueden discrepar acerca de la intensidad de la misma. Y es que cada modelo de ciudadanía concibe a su manera los derechos y deberes del ciudadano. Dos son los principales: el republicano y el liberal.
El modelo republicano deriva de una tradición de pensamiento que incluye a autores como Aristóteles, Cicerón o Rousseau, así como de la práctica política en las polis griegas, la antigua Roma o las ciudades-Estado del Renacimiento. Su punto de partida es que la participación activa del ciudadano en los asuntos públicos es valiosa en sí misma y forma parte de aquello que otorga sentido a nuestra vida. Los republicanos subrayan el compromiso cívico con la comunidad, en cuya defensa debe comprometerse el ciudadano; por algo desaconsejaba Maquiavelo que el Ejército de una república estuviera formado por mercenarios. El valor cívico atribuido al servicio militar obligatorio ha sido recuperado en los últimos años: si el escritor español Rafael Sánchez Ferlosio defendió su mantenimiento como positivo para la cohesión democrática, el presidente francés Emmanuel Macron ha lanzado una iniciativa que reúne a jóvenes adolescentes para que reciban una instrucción cívica de varias semanas. Para el republicanismo, la cohesión ciudadana es de la mayor importancia; Rousseau no dudaba en echar mano del nacionalismo o la religión si servían para aumentar el sentimiento de unidad entre los miembros de la comunidad. También es característico de esta tradición el recelo hacia el lujo y la convicción de que la desigualdad económica es incompatible con el ejercicio pleno de la ciudadanía. Se espera que los miembros de la comunidad política pongan los intereses generales por delante de los suyos propios y exhiban un conjunto de virtudes cívicas cuyo ejercicio tipifica al “buen ciudadano”.
Frente al modelo republicano, el liberal se inspira en las teorías de Hobbes, Locke, Mill o Rawls; sus orígenes históricos se han cifrado en la protección legal que Roma dispensaba a los ciudadanos de las provincias ocupadas, sin exigirles a cambio implicación en sus asuntos públicos, así como en las distintas Declaraciones de Derechos de la primera modernidad: la inglesa de 1689, la francesa de 1789, la norteamericana de 1791. En el modelo liberal, la existencia de la comunidad política se explica como el resultado de un contrato social o acuerdo racional entre sus miembros. La ciudadanía es aquí un estatus legal que proporciona la protección necesaria para que el individuo pueda desarrollar libremente su vida; el bien de la comunidad consiste en el bien de sus miembros. Dado que se pone el acento en el ejercicio de la libertad, serán los propios ciudadanos quienes decidan cuánto valoran la participación en los asuntos públicos y cuánto desean practicarla. Con todo, hay corrientes del liberalismo clásico que exhiben un considerable “republicanismo”, pues sugieren que el disfrute de la ciudadanía está ligado a un cierto compromiso con la comunidad. La diferencia está en que el liberalismo espera que los ciudadanos den forma a una sociedad civil vibrante, llena de asociaciones voluntarias, donde la participación individual en los proyectos colectivos no es forzosamente política ni tampoco siempre estatal.
Sin embargo, no conviene exagerar la distancia entre estos modelos; las democracias liberales contemporáneas combinan rasgos de las dos. Desde luego, los ciudadanos tienen derechos inalienables protegidos por el Estado, incluido el derecho a tomar parte en el proceso político en los términos de la democracia representativa. Y esos mismos ciudadanos tienen el deber de cumplir la ley. Además, se sobrentiende que los ciudadanos tienen deberes cívicos adicionales que la ley no exige, pero sin los cuales la democracia se marchita: informarse sobre los asuntos públicos, ir a votar, anteponer los intereses generales al interés particular a la hora decidir ese voto, mostrar tolerancia hacia otras formas de vida y respeto por las opiniones ajenas, ser razonable en el trato con los demás. Esto quiere decir que el buen ciudadano de hoy se parece poco al de ayer; el republicanismo clásico elogiaba más bien la valentía, la austeridad, el honor o el patriotismo. Tal como sugiere el politólogo William Galston, la enumeración de las virtudes morales del ciudadano dependerá del tipo de régimen político de que se trate: ser buen ciudadano de la República Democrática Alemana exigía delatar a los compatriotas que recelasen del régimen comunista, mientras que el ciudadano de una democracia a quien se llama a combatir en una guerra puede verse obligado a realizar actos poco edificantes.
Si bien se mira, el modelo republicano no puede aplicarse en una sociedad de masas que se parece muy poco a las pequeñas comunidades políticas donde llegó a florecer. En lo que Benjamin Constant llamaba “grandes Estados modernos”, los ciudadanos participan de manera menos directa en el Gobierno, dedicando la mayor parte de sus energías a realizarse en el plano personal. Somos ciudadanos, pero raramente creemos que ser ciudadanos sea lo más importante que somos. Por añadidura, las sociedades modernas carecen de la unidad moral necesaria para el funcionamiento eficaz de las instituciones republicanas. Claro que no es necesario renunciar a las virtudes morales; de ahí el interés que despierta la educación cívica como medio de producción de buenos ciudadanos. Pero acaso sea útil distinguir entre las virtudes requeridas para la supervivencia de la democracia (tolerancia, respeto a la ley, lealtad institucional) y las que procuran su florecimiento (fraternidad, afán participativo, antiautoritarismo). Cuanto mejores sean los ciudadanos de una democracia, mayor será la calidad de esta última. Y viceversa.
Читать дальше