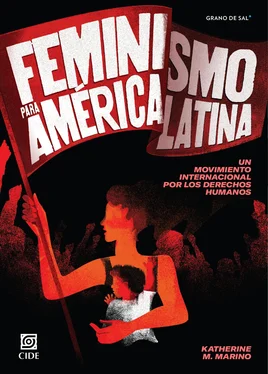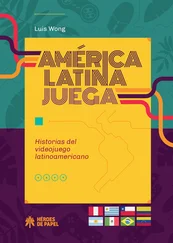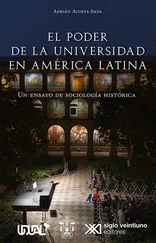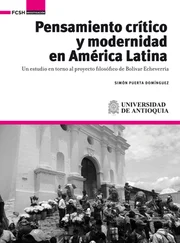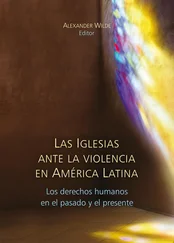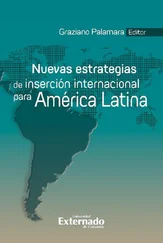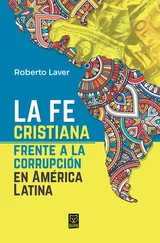La historia feminista siempre ha cuestionado las periodizaciones convencionales; a partir de la exploración del movimiento que estas seis activistas ayudaron a crear, este libro busca ofrecer una nueva periodización. 21El periodo entre la primera y la segunda ola del feminismo [llamado doldrums en inglés, es decir, “estancamiento, inactividad”] se transforma en un periodo de gran vitalidad feminista si dirigimos nuestra mirada geográfica al sur. Al hacerlo, vemos que hitos históricos como la Doctrina Monroe, la intervención militar de Estados Unidos en Nicaragua, Haití y República Dominicana, el Canal de Panamá, la Enmienda Platt, la Guerra Civil española y la Carta Atlántica fueron todos viveros del feminismo.
Estos acontecimientos históricos de alcance global fueron el telón de fondo clave para una serie de conferencias internacionales que se transformaron en una base de operaciones para el feminismo americano y constituyen la médula de este libro. Fue en las conferencias interamericanas donde las seis protagonistas de este libro, junto a otras feministas y hombres de Estado, establecieron y rompieron alianzas, afinaron sus argumentos, hicieron públicas sus demandas, organizaron contraconferencias para protestar contra las oficiales y consiguieron sus victorias más significativas. Estos encuentros son tan importantes para la historia feminista como lo es la convención de 1848 en Seneca Falls, Nueva York, reconocida con frecuencia por haber lanzado las primeras demandas organizadas por los derechos de la mujer, y la Conferencia Mundial por el Año Internacional de la Mujer en la ciudad de México, que movilizó nuevas formas de feminismo mundial. También son precursores fundamentales de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, así como de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín, celebrada en 1995; ambas fueron puntos de inflexión para el reconocimiento internacional de los derechos de la mujer como derechos humanos. En estas conferencias panamericanas, las relaciones internacionales no sólo dieron forma al feminismo, sino que el feminismo influyó a su vez sobre la diplomacia y el panamericanismo. 22Desde que las feministas cubanas y estadounidenses se colaron en la conferencia panamericana de La Habana en 1928, los derechos de la mujer se transformaron en un tema central de las conferencias panamericanas. En los años anteriores a esta conferencia, hombres de Estado latinoamericanos ya habían promovido los derechos de la mujer en esos encuentros, equiparando el feminismo con el progreso civilizatorio. Durante el periodo de la Buena Vecindad, la CIM se transformó en una piedra en el zapato para el Departamento de Estado de Estados Unidos. En las conferencias panamericanas, los debates en torno a los tratados internacionales sobre derechos de la mujer provocaban confrontaciones políticas alrededor del imperio estadounidense, la soberanía nacional, el progreso latinoamericano y, en los años treinta, el fascismo y el antifascismo. Durante la segunda Guerra Mundial, cuando los esfuerzos de Estados Unidos por reforzar sus relaciones con América Latina estaban en auge, el Departamento de Estado invirtió más energía y recursos en el feminismo panamericano que nunca. Pero también intentó neutralizar el movimiento. La indomable determinación del feminismo continental encabezado por América Latina, en oposición a la resistencia del gobierno de Estados Unidos a las demandas internacionales por los derechos de la mujer, tuvo una influencia incuestionable sobre el surgimiento de los derechos humanos durante y después de la segunda Guerra Mundial.
***
Las dinámicas y los afectos interpersonales modelaron con fuerza un movimiento que, a su vez, transformó las vidas de las mujeres que lo impulsaron. Este libro explora las interacciones que Luisi, Lutz, González, Domínguez, Stevens y Vergara mantuvieron entre sí y con una gran cantidad de otras feministas y hombres de Estado, para reconstituir cómo se sentía el feminismo mundial. Sostiene que estos sentimientos y estas relaciones fueron importantes para los logros políticos del movimiento. 23Ideas contrapuestas sobre el imperio, la lengua, la raza y la nación alimentaron el movimiento, mientras que las discusiones y la ira provocadas por esas diferencias fueron con frecuencia muy productivas. Las disputas de las feministas con líderes de Estados Unidos, que para ellas encarnaban el imperialismo estadounidense, contribuyeron a crear alianzas entre mujeres latinoamericanas por lo demás muy diversas, que a su vez establecieron relaciones muy emotivas entre sí. El feminismo imperial también prevaleció entre algunas activistas latinoamericanas; de hecho, encabezó una rama prominente del feminismo panamericano. La creencia de Bertha Lutz en su propia superioridad cultural y racial, así como su insistencia en que el feminismo panamericano debía ser liderado por las élites blancas de Brasil y Estados Unidos, provocaron relaciones tensas con las feministas hispanohablantes; al mismo tiempo, algunas de éstas conservaban sus sentimientos de superioridad mundial y racial. 24
Sin embargo, con alguna frecuencia las experiencias rutinarias de las feministas latinoamericanas en relación con el racismo de sus colegas estadounidenses, así como las políticas antirracistas del Frente Popular, ampliaron el movimiento y formularon nociones más indivisibles de derechos humanos basados en el género, la raza y la clase. Sus experiencias y sus políticas de expansión influyeron en las demandas presentadas por las feministas latinoamericanas en la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y la Paz, celebrada en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México en 1945, a partir del hecho de que los derechos igualitarios de las mujeres tenían que aliarse con el antirracismo y garantizarse de manera explícita a todas “las mujeres latinoamericanas, negras y de diferentes razas indígenas”. 25
Las feministas tenían plena conciencia del contenido afectivo de su movimiento: no es casualidad que una gran cantidad de ellas sostuviera que el amor debía ser la base de su política. 26Como explicaba en los años treinta la feminista panamericanista del Frente Popular argentino Victoria Ocampo, las mujeres necesitaban unirse en una solidaridad no sólo objetiva, sino también subjetiva, refiriéndose a un tipo de solidaridad enfocada tanto en acciones e intereses creados como en ideas y sentimientos. 27Las relaciones de las feministas entre sí se transformaron en un terreno de prueba para un feminismo americano que combinaba la soberanía individual con formas colectivas de justicia, como la solidaridad con personas de todo el mundo a quienes nunca llegarían a conocer. Este sentido de empatía infundió sus reclamos por los derechos humanos. Clara González entendía la democracia social como un emprendimiento colectivo similar a la amistad, en el que las personas tienen obligaciones mutuas, así como derechos individuales. Ella había encontrado inspiración en las palabras de uno de sus profesores de derecho, J. D. Moscote, quien defendió un tipo de política “a tono con las verdaderas necesidades de la vida moderna, que es esencialmente una vida de relaciones, de interdependencia, de solidaridad, de ayuda mutua, de acción social y de amor”. 28
Las sólidas redes que las feministas tejieron entre sí ampliaron las posibilidades de sus compromisos internacionales y las llevaron a alcanzar algunos logros materiales locales y fuera de sus países. Este movimiento impulsó leyes nacionales sobre derechos económicos, sociales, civiles y políticos en América. También consiguió frenar las amenazas a los derechos de la mujer en muchos países: las feministas recurrieron a la movilización internacional para bloquear propuestas de ley que consideraban fascistas. Y, quizá lo más importante, politizó a las mujeres, al hacer que muchas adquirieran conciencia de los nexos entre imperio mundial y formas locales de opresión, así como del papel que tenían en su comunidad, hogar y lugar de trabajo, y de su fuerza política a partir de la unión.
Читать дальше