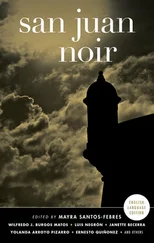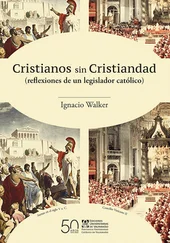—Adelante, Águila, vuelva a toda máquina.
—Entendido, señor.
En la parte de atrás, uno de los soldados le gritó al sargento. No había auriculares para todos, así que si querían comunicarse entre ellos, debían gritar.
—¿Qué crees que habrán pensado al escuchar el helicóptero?
—¡Habrán pensado que no es buena la idea de una invasión! —le gritó y luego rio como para sí, como si aquello fuera otro de sus chistes.
Uno de los hombres que llevaba la vara del lado izquierdo les anunció a todos que el helicóptero se retiraba.
—El helicóptero se va.
—Se los dije. Solo viene a rescatar al herido y llevarse al grupo —comentó Andrei mientras relajaba un poco más la velocidad de su marcha.
—No nos dijiste nada. Lo has deducido ahora —protestó el que llevaba la vara de la derecha.
—Nosotros también podíamos haber pedido un apoyo aéreo, ¿verdad, Andrei? —preguntó el otro.
—Sí... y mientras nos retaran como a niños traviesos por la radio, el piloto de ese Kamov, nos hubiera agujerado hasta el insomnio. La base aérea más cercana está a unos cien kilómetros de la frontera. Hubieran llegado solo para recoger nuestros cuerpos.
El anciano sostuvo la correa de su fusil sobre el hombro y se decidió a hablar.
—Quiero agradecerles que vinieran a buscarme.
—Nada que agradecer. Es nuestro deber —le respondió Andrei.
—Oiga, abuelo —dijo el hombre que tiraba de la vara derecha—. Yo quiero felicitarlo por saber disparar con ese... Bueno, ese viejo fusil.
El anciano sonrió.
—Gracias, muchacho. Es un recuerdo que tengo de mi padre.
—¿Lo has visto de cerca? —preguntó el otro soldado—. Es un viejo Mauser de 1909. Tiene más de 100 años y con eso los hizo retroceder. Eso se merece una celebración. Abuelo, ¿no le molesta que le diga “abuelo”, verdad?
—Para nada. Mi nieto Andrei es el que fue al pueblo a buscar ayuda.
—Un momento, un momento... me acabo de dar cuenta de algo —dijo el soldado de la vara derecha deteniéndose de pronto.
—Dilo, genio, o se te quemará la cabeza por el esfuerzo.
—Escucha y luego búrlate. ¿Cuál es su nombre, señor? Repítalo por favor.
—Me llamo Andrei.
—¿Viste eso? El niño que nos buscó en el pueblo se llama Andrei, el abuelo se llama Andrei y nuestro cabo líder... —dijo y se quedó mirando al otro.
El otro acertó a responder y lo hicieron a coro.
—¡Se llama Andrei!
—¿Y qué con eso? Andrei es un nombre común en nuestro país —protestó el soldado que caminaba junto al Abuelo.
—¿Y qué con eso? Un helicóptero militar del enemigo armado con ametralladoras y misiles estuvo a unos trescientos metros de nosotros y no nos disparó. ¡Eso es suerte! ¡El abuelo y el niño nos han dado más suerte que cualquier talismán!
—Sigo insistiendo en que debemos hacer una celebración. ¿No tiene una botella de vodka en su granja, abuelo? —preguntó el hombre de la izquierda en tono de confidencia.
—Tengo —respondió el abuelo con una gran sonrisa—. Y justo para ocasiones como esta.
—¡Hey! ¡Esa es la actitud que necesita nuestro ejército! —gritó el otro soldado.
—Nadie va a celebrar nada —interrumpió el líder del grupo—. Estamos en servicio y no podemos probar el alcohol. Debemos reunir al niño con su abuelo y luego hacer un informe en el destacamento.
—¡Va! —protestó el soldado de la izquierda—. ¿Tenías que recordar al comandante?
La marcha duró otros largos minutos. El sol se había convertido en una brasa que buscaba secar las mentes de los hombres y quemar las únicas hierbas descoloridas que aún quedaban en la región. Cuando las casas del pueblo estuvieron a la vista, el líder del grupo dio la orden de separarse.
—Mijail.
—¿Sí?
—Te relevo en tu puesto. Boris Yacóvich y yo llevaremos el carro hasta la granja del abuelo. Tú irás a buscar al niño y lo traerás. ¿Recuerdas la casa donde dejamos al niño?
—La recuerdo.
—Te esperamos en la granja entonces.
Llegaron a la granja luego de otra media hora de camino. Dejaron las varas apoyadas contra el suelo y se sentaron a descansar en el suelo al abrigo de la sombra de la casa.
—Puf... —dijo Boris secándose el sudor de la frente con un viejo pañuelo de vivos colores—. ¡Qué día!
—Sí... —repitió Andrei—. Qué día...
Miró hacia el cielo que volvía a cubrirse de nubes blancas alargadas. Se escuchó el mugido de la vaca desde el establo. El silencio era casi total. La calma invitaba a quedarse allí, tirado bajo la sombra de la casa mirando la vida pasar.
—¿A dónde habrá ido el viejo, eh? —preguntó Boris moviendo la cabeza hacia la derecha y la izquierda como si lo buscara con la vista—. Llegamos y desapareció.
—Espero que no se haya muerto o todo el esfuerzo y el sudor habrán sido en...
Entonces apareció el hombre, todo encorvado con un bulto en sus brazos envuelto en un gran papel color madera.
—Aquí tienen. Soy un hombre pobre, pero soy agradecido.
Andrei concentró la vista en el paquete con la misma seriedad con que hubiera visto un explosivo plástico, o una bomba de fabricación casera, de esas con dos grandes cables, uno rojo y el otro azul. Boris le recibió el obsequio poniéndose de pie de inmediato y haciendo reverencias como si estuviera en la corte del zar. Eran bollos de pan hechos en un horno de barro.
—Gracias... mil gracias, abuelo —dijo Boris sonriendo.
—Las copas de vodka serán para cuando tengan permiso. Dense una vuelta por aquí y brindaremos juntos.
—Gracias —dijo al fin Andrei.
—Si me disculpan... Tengo que atender a los animales.
—Claro..., abuelo —respondió Boris repitiendo reverencias.
El hombre estaba a punto de alejarse rumbo hacia el establo cuando Andrei lo detuvo.
—Yo le ayudaré con el carro.
—Gracias otra vez.
—Boris, cuida mi arma y mantén los ojos abiertos.
—Ya estamos en nuestro territorio.
—Los ojos... abiertos —le dijo mientras levantaba las varas para conducir el carro hasta cerca del establo.
Con unas jarras, el viejo sacó agua y llenó los abrevaderos de la vaca y las gallinas.
—No hay agua. La sequía está haciendo estragos en todas las granjas de aquí —comentó el anciano mientras le señalaba el lugar donde dejaría los tanques de 25 litros cada uno—. Por eso tuve que cruzar la frontera. La laguna continúa más allá.
—Lo vimos. La laguna está seca, al menos de nuestro lado.
—Del otro lado no. Ya me iba cuando me descubrieron los guardias. Dispararon al aire varias veces. Mi nieto se largó a llorar. Es solo un niño de 7 años. Los disparos hicieron que la mula se ponga terca y no se moviera. Entonces dispararon de nuevo y la mula cayó. Llevé a Andrei detrás del animal y disparé mi fusil. No se lo esperaban. Herí a uno de ellos en un brazo. Entonces dejaron de disparar y le dije a mi nieto que corriera, que volviera al pueblo a buscar ayuda. Si se acercaban a rematarnos... no quería que él viera eso.
El abuelo Andrei tenía el rostro cubierto de arrugas profundas como un mapa de montañas. Todos los hombres de su país al llegar a cierta edad se dejaban unos largos bigotes que se volvían blancos. Otros una barba semejante a los monjes de los monasterios cavados en lo alto de las montañas. El abuelo Andrei había decidido que si no se afeitaba todos los días se abandonaría más y más, sobre todo ahora que su hija solo lo visitaba una vez a la semana para dejarle al niño, y otra vez, para llevárselo. Cuando el niño tuviera las obligaciones de la escuela, debería decirle adiós incluso a esa semana en la que el niño lo abarrotaba de preguntas sobre los animales y la vida en general. Sus ojos celestes se habían hundido con los años, pero aún conservaban ese color extraño que había enamorado a esa hermosa campesina, Tanya, que lo había convertido en el hombre más feliz de la vida al aceptarlo como novio y esposo. Tanya se había ido un día y, con ella, se había llevado la sonrisa del viejo, aunque él lo negara. Los dedos de sus manos eran gruesos y curtidos como las maderas sin pulir con las que levantaba los corrales para sus animales. Vestía como un paisano de su tierra; camisa blanca y chaleco negro, todo, debajo de ese mono de mecánico lleno de diversas manchas que llevaba para cumplir las tareas de la granja y botas, sus inseparables botas viejas con las que había recorrido miles de kilómetros de su tierra ahora devastada por la sequía.
Читать дальше