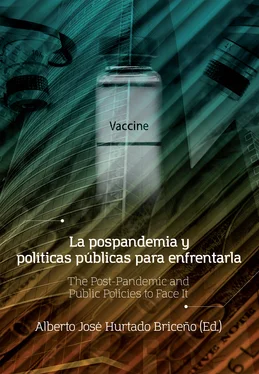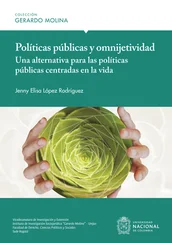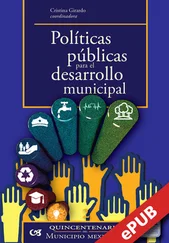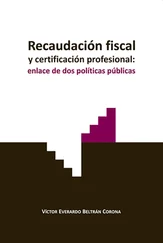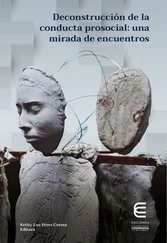La primera pandemia de peste asociada a este agente causal ocurrió entre el 541 y el 715, fue conocida como la plaga de Justiniano quien era el gobernador del Imperio romano de Oriente. Fue una época que se caracterizó por tener cambios climáticos severos, las sequías condujeron a la diminución de la producción de alimentos, eso conllevó que la población padeciera hambrunas generalizadas y enfermedades asociadas a la desnutrición. Hubo disminución en la disponibilidad de agua y aumento de las infecciones. Además, se incrementaba la pobreza, la marginalidad y el desplazamiento de algunas poblaciones con la finalidad de mejorar su condición de vida. En este contexto, la infección encontró las condiciones propicias para ocasionar una devastación. Se cree que la plaga ingresó a Europa mediante la antigua ciudad de Pelusio en Egipto y, desde allí, se diseminó por todo el continente a través de barcos, mercancías, animales y personas que llegaban a los principales centros poblados y, desde allí, se movían por diversas rutas. Se considera que la forma de la enfermedad que se presentó fue la neumónica, debido a la velocidad de diseminación y a la alta mortalidad. Según los reportes, cada día morían alrededor de 5000 personas, cifra que aumentó hasta llegar a las 10 000 muertes en un día, afectando a las poblaciones empobrecidas en donde esta cifra aumentaba hasta casi 16 000 y solo una de cada tres personas que se infectaban sobrevivía (Welford, 2018).
La segunda pandemia de peste ocurrió entre 1330 y 1879 en el contexto de un mundo conectado mediante la ruta de la seda entre oriente y occidente; de manera terrestre, marítima y fluvial, la plaga tardó entre 10 y 14 años en propagarse a lo largo de esa ruta (Welford, 2018). Dicha época se caracterizó por hambrunas persistentes, sobreexplotación de las tierras de cultivo debido a las innovaciones tecnológicas desarrolladas para el arado y la consiguiente tala de árboles, brechas entre las clases ricas y los campesinos. Las causas de la pandemia se deben principalmente a la interconectividad mediante el comercio y el transporte, así como la invasión de hábitats naturales y el estrecho contacto con animales. Por la magnitud de la enfermedad, se sugiere que primero ocurrió una pandemia de peste en ratas y marmotas que, al entrar en contacto con las personas por medio de cacería, invasión de los cultivos por parte de los animales e invasión del hábitat, generaron el contacto directo con las personas e iniciaron así la infección y diseminación (Welford, 2018).
En el marco de la pandemia por peste se implementaron dos de las innovaciones más importantes en salud pública: la cuarentena (proviene de 40 días, tiempo estimado para saber si una persona tenía la infección) y la vigilancia epidemiológica de enfermedades. Hubo ciudades completas que cerraron sus fronteras y mantenían a las personas infectadas en su vivienda; se designaron inspectores de salud pública, quienes se encargaban de ejecutar un porcentaje del presupuesto público para aislar barcos, mercancías y personas; se establecieron estatutos de la cuarentena con la finalidad de cortar la cadena de transmisión mediante el aislamiento, impactando en la restricción de libertades personales en épocas de crisis; las familias decidieron crear murallas en sus casas, abastecerse de suministros y esperar en casa hasta que la pandemia cesara. La mortalidad general estuvo entre el 30% y el 60% con mayor presencia de casos en los grandes centros urbanos, sin embargo, los poblados pequeños fueron ampliamente afectados, alcanzando una mortalidad de hasta el 100%; los jóvenes y los adultos hasta de 35 años fueron los más afectados. Posterior a esto, cada 20 a 30 años la plaga reaparecía en diversas partes de Europa. Se dice también que la peste ayudó a acabar el feudalismo, debido al incremento de los salarios y a diezmar las superpotencias europeas. La Yersinia pestis fue la primera bacteria utilizada como arma biológica conocida, ya que los mongoles al tratar de conquistar Kaffa en 1346 lanzaban los cadáveres mediante una catapulta (Welford, 2018).
La tercera pandemia de peste ocurrió en 1894. Se cree que ingresó a China mediante Yunnan en 1772 allí permaneció hasta la rebelión que inició en 1856. Posteriormente, la peste llegó a la costa sudoriental de China, el puerto de Guangzhou, ocasionando la muerte a cerca de 70 000 personas, debido a que no se implementaron medidas de cuarentena toda la costa China, Hong Kong, Macao, Fuzhou y Taiwán sufrieron alta devastación. Debido a que China era el epicentro del comercio de la época, grandes embarcaciones arribaban, llevando consigo personas, mercancías y ratas contaminadas, escenario propicio para la diseminación por todo el mundo. Se reportaron casos en Singapur, Bombay, Japón, San Francisco, Manila y Australia. Un suceso importante fue la alta cobertura por parte de los medios de comunicación, mediante cables telegráficos, iniciado así la globalización de la información y la interconexión asociada al capital (Welford, 2018).
La oms documentó que entre 1954 y 1997 en 38 países hubo un total de 80 613 casos de peste, de los cuales 6587 murieron. En la actualidad, se presentan brotes ocasionales en la India, Sudamérica y África subsahariana, con tasas de letalidad que han permanecido bajas desde 1950 (Welford, 2018). A este evento se le vigila permanentemente tanto en especies humanas como animales, con la finalidad de tomar decisiones oportunas y disminuir los potenciales riesgos. Debido a la plaga, los sistemas de salud pública se fortalecieron, el desarrollo tecnológico asociado a la medicina aumentó y el acceso a antibióticos también creció.
Viruela
El virus de la viruela está incluido en la categoría de alto riesgo y potencial arma biológica, debido a su capacidad infectocontagiosa y elevadas tasas de mortalidad. (Brooks et al., 2013)
La viruela proviene del latín variola que significa moteado o manchas de piel, haciendo alusión a su sintomatología más común, que es el sarpullido cutáneo. Tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días, los síntomas iniciales son fiebre y malestar general, precedido por la aparición de exantemas (mácula, pápula, vesícula) que unas dos semanas después se convierten en costras y dejan una cicatriz rosácea; las lesiones son más frecuentes en la cara y menos confluidas en el tronco. En los casos graves, se presentan hemorragias cutáneas y mucosas (viruela mayor) cuya tasa de mortalidad variaba del 5 al 40%, en los casos leves o personas vacunadas era menor del 1% (Brooks et al., 2013). La viruela es un virus altamente contagioso, su transmisión ocurre de persona a persona por vía respiratoria mediante la descamación de costras de una persona infectada, así como la ropa y demás objetos contaminados. En la primera semana de erupción, los pacientes eran altamente contagiosos por lo cual se limitaba el contacto directo para cortar la cadena de transmisión.
La viruela es una infección reconocida desde hace más de 2500 años. Los primeros brotes se reportaron en Asia en el siglo iv y v que, con las conquistas, se diseminaron a los países vecinos y Europa (Moreno et al., 2018). En el siglo xvi, la enfermedad se consideraba endémica en la mayoría de los países europeos. A principios de ese mismo siglo, en el descubrimiento del Nuevo Mundo, mediante las expediciones conquistadoras y las guerras con los aztecas e incas, se introdujo la enfermedad matando entre tres y cuatro millones de personas. También hubo importación del virus a América Central a través de la trata de esclavos que provenían de los puertos de África Occidental; en 1524, la población del Perú, y en 1555, la de Brasil sufrieron amplia devastación y, para inicios del siglo xvii, toda Suramérica había presentado brotes. La introducción de la pandemia en Norte América inició en Massachusetts entre 1617 y 1619 debido a la colonización europea y se extendió a Boston y Nueva York (Thèves, Crubézy y Biagini, 2016). En Europa, se consideró la enfermedad más temida de la época, reemplazando a la peste bubónica y, en el marco del bioterrorismo, también fue empleada, ya que los españoles arrojaban cadáveres infectados con viruela a los aztecas, como arma de mitigación de las poblaciones.
Читать дальше