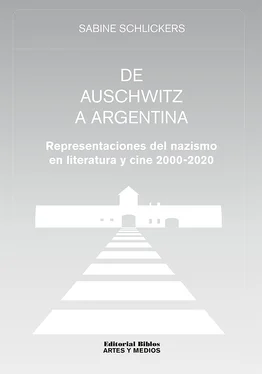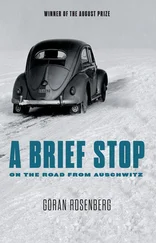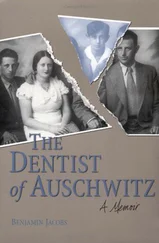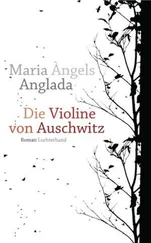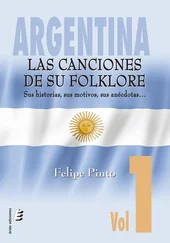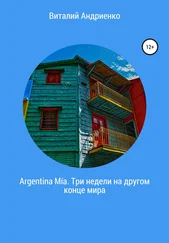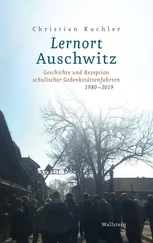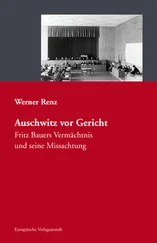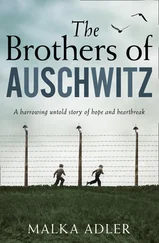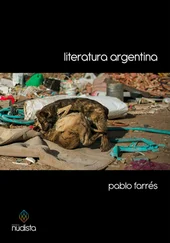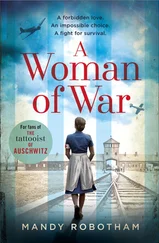Posteriormente, Jonathan Littell recurrió en Les bienveillantes (2006) al modo subjetivo de la representación por parte del perpetrador nazi, pero sin ninguna intervención por parte de un narrador situado jerárquicamente por encima del protagonista. Max Aue admite también su culpabilidad, sin contrición o vergüenza. A pesar de sus falibilidades y patologías, el culto narrador autodiegético SS Max Aue 64está rodeado por otros miembros de las SS que son fanáticos, crueles, antipáticos, y cuando Aue disputa con ellos, el lector toma involuntariamente partido a favor de él (Theweleit, 2008). Esta identificación causa problemas éticos y morales, lo que podría ser una razón por la cual la situación narrativa autodiegética del nazi no se encuentra en el corpus de este estudio. Inversamente, las ficciones autobiográficas, memorias familiares y algunas novelas de testimonio recurren a la primera persona de la víctima para reforzar la identificación con el lector implícito. No obstante, el malvado es más interesante que la víctima, por lo que sí hay varios textos con una focalización interna en el personaje del nazi, aunque otorgada por parte de un narrador heterodiegético.
2.3. Representación convencional y representación provocadora del Holocausto
“Fascism” [as a cultural fantasy] is to history what hardcore pornography is to real sexual experience: something kinky to look at (but perhaps not try out oneself).
Petra Rau, Our Nazis (2013)
El Holocausto “sigue sujeto […] a unas normas, límites, tabúes que no imaginamos en relación a otros temas […] artísticos. Porque es un asunto donde la moral se impone a lo meramente estético” (Roas, 2004: 61 s.). Roas apunta tres convicciones normativas altamente difundidas: que cualquier representación artística del Holocausto está limitada en su potencial ficcional (debe “servir como testimonio”), que tiene una función denunciativa y que el Holocausto no puede ser imaginado de otra manera sino como “mal radical”. 65La “sacralización” del Holocausto conlleva ciertos riesgos a la hora de analizar sus representaciones artísticas (Bosshard y Patrut, 2020: 9 s.): a causa de una globalización de la cultura de memoria destaca el peligro de comercializarlo, de presentar perspectivas irreflexivas de los perpetradores, de reproducir violencia antisemita o incluso representaciones revisionistas. Lo que Bosshard y Patrut no mencionan es una nueva forma de representación, la provocadora, que recurre a la comicidad, al humor y a lo grotesco, y que surge con el repentino boom en la producción internacional ficcional y factual sobre el nazismo. En cuanto a la representación humorística del Holocausto, David Roas (2004: 62) destaca “dos problemas esenciales: por un lado, la posibilidad misma de crear risa con el Holocausto”, y por otro, “si el humor (en sus diversas variantes: ironía, parodia, sátira, lo grotesco) puede servir como testimonio y denuncia del mal radical ”. Pero reconoce que “quizá la expresión del mal radical requiere una forma también radical” (65), que hay formas humorísticas inteligentes y formas ordinarias y burdas de explorarlo.
Además, durante el Holocausto el humor servía como estrategia de sobrevivencia, como lo explica un judío que estuvo en un campo de concentración: “Mira, sin humor todos nos habríamos suicidado. Nos burlábamos de todo. Lo que estoy diciendo es que nos ayudó a seguir siendo humanos, incluso bajo condiciones duras”. 66Los temas humorísticos estaban relacionados con la vida en el gueto y los campos, por lo que se destacaron particularmente el humor escatológico y chistes sobre la comida (Munté Ramos 2011: 213). Su conclusión es importante: “Por eso, considerar el humor como algo antagónico al Holocausto no forma parte de la realidad de la vida allí, sino que forma parte de la voluntad de proteger el Holocausto como objeto sagrado” (215).
Susanne Rohr (2014: 63) reconstruye un duro cambio de paradigma transnacional, de una apropiación 67artística didáctico-ética del Holocausto hacia una apropiación cómica: “Ya no se trata del acontecimiento histórico como tal, sino de la retórica y la estética específicas con las que se construye. En otras palabras, hay un cambio de evento a discurso”. El estudio revelará si este cambio de paradigma puede confirmarse en cuanto a la literatura y el cine sudamericano que no está tan saturado con respecto al Holocausto como el campo artístico alemán, inglés (Schaffeld, 1987) o estadounidense. Rohr sitúa el cambio a mediados de los años 90. La distancia (temporal, moral, afectiva) hacia el dolor es importante para que pueda surgir la risa, lo que Roas (2004: 63) ilustra con una cita de una película de Woody Allen: “Comedia es igual a tragedia más tiempo”. Por otro lado, el humor puede servir para superar el dolor, por lo que lo cómico puede ejercer asimismo una función seria.
Según mi hipótesis, la apropiación mimética “seria” en forma de recuerdo (novelas testimoniales de sobrevivientes, memorias familiares, novelas (auto)biográficas) coexiste en la literatura argentina con la cómica, 68que se traduce en un humor irreverente y transgresor. Alberto Laiseca es un precursor de esta línea burlona en la literatura argentina. 69Además, destacan formas experimentales que se apartan de la apropiación mimética convencional al combinar la trama nazi con la historia contrafáctica, el ocultismo, lo fantástico o la novela policial. El estudio revelará si la representación convencional del Holocausto, que destaca en textos no ficcionales –documentales ( Pacto de silencio. Erich Priebke ), memorias y testimonios–, 70domina asimismo en las representaciones ficcionales. Hay que advertir de antemano que las historias familiares se cuentan a menudo de una forma supuestamente factual, pero que resulta ser ficcional al examinarla más de cerca ( Mi papá alemán de Mónica Müller, Las cartas que no llegaron de Mauricio Rosencof, Camino a Auschwitz de Julián Gorodischer). La función seria y ética domina en las ficciones miméticas con un alto grado de autenticidad, por ejemplo, en la ficcionalización de los sobrevivientes del Holocausto en las novelas testimoniales de Alejandro Parisi y en La abuela (2006) de Ariel Magnus, en la que el autor entrevista a su abuela judía sobre sus experiencias en un campo de concentración. Esta novela demuestra que la función seria no impide en absoluto el uso del humor y que la sobreviviente no debe ser idealizada solo por el hecho de ser víctima.
Los textos de ficción se toman libertades historiográficas y morales. La ficción no está vinculada a la referenciabilidad, como ya lo había formulado Aristóteles en la Poética. Además, la distancia temporal y espacial aumenta el potencial de experimentación. De ahí que la ficción pueda incluso anular la verdad histórica o instrumentalizar, ilustrar, simplificar y “desacralizar” el Holocausto. Rohr (2014: 59) apunta el importante potencial del arte para desarrollar un espacio de exploración liberado de la acción para negociar y probar posibles variantes de representación y, por lo tanto, diferentes puntos de vista.
Las apropiaciones sudamericanas del Nazismo, de las víctimas y de los perpetradores rayan entonces en la cuestión de la (im)posibilidad de decir y la representación permisible (Meyer-Minnemann, 2012), así como en la imagen de la nación o la alegoría posnacional. 71El horror no es en absoluto nacional, pero hay diferentes maneras de tratar y de representarlo artísticamente: en Alemania, las caricaturas de Hitler se publicaron ya a principios de la década de 1930 en el semanario satírico Simplicissimus , 72y varios autores judíos de habla alemana publicaron desde los años 40 novelas que se apropiaron de un modo cómico-perturbador de la vida en el gueto, 73de la vida posterior de los sobrevivientes, 74o que se burlaron incluso del perpetrador. 75Actualmente, Hitler sigue siendo parodiado en historietas, por ejemplo de Walter Moers, y en películas. 76Pero en Alemania es absolutamente impensable burlarse de las víctimas del Holocausto o incluso sacudir el narrativo histórico del mal alemán. 77
Читать дальше