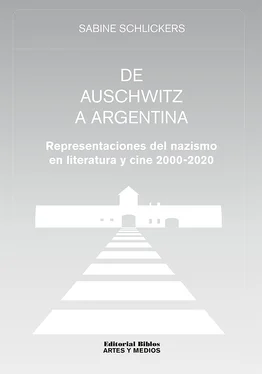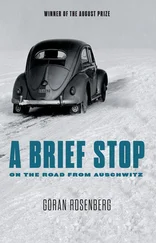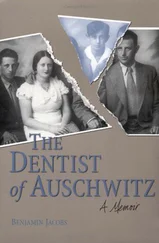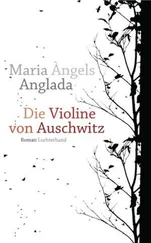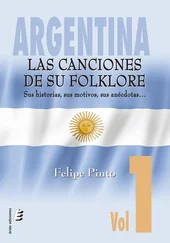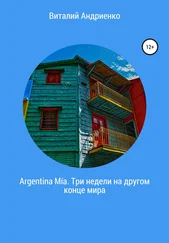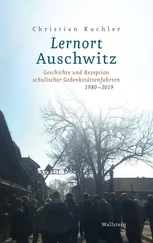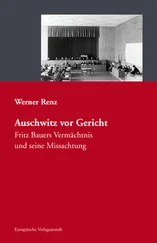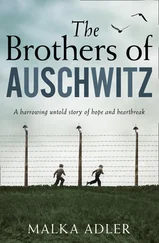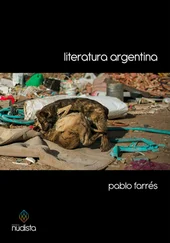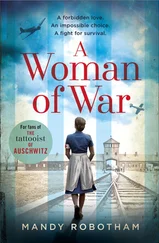Para poder destacar las particularidades de las representaciones sudamericanas, se cotejan algunas ficciones francesas, españolas y brasileñas más recientes sobre el nazismo, además de algunas películas internacionales, especialmente porque a veces tratan de los mismos nazis. 45
Según Senkman y Sosnowski (2009: 24), los nacionalistas católicos argentinos rechazaron el nazismo “ateo” y concluyen que el nazismo no tuvo una influencia sustancial en Argentina. Hay que objetar que los “«nacionalistas restauradores» se identificaron, en mayor o menor escala, con el fascismo”, que se expandía por múltiples movimientos profascistas argentinos que se identificaron con “la derecha francesa, el fascismo italiano, el falangismo [o] el nazismo” (Louis, 2007: 58). Además, el nacionalcatolicismo argentino era antisemita, como se ve en la novela El Kahal-Oro (1935) de Hugo Wast, que tuvo una enorme difusión coetánea. Wast reúne los tópicos antisemitas propios del nazismo, lo que hace pensar que haya leído Mein Kampf , de Adolf Hitler, que se tradujo al castellano, empero, tan solo en el mismo año de la publicación de la novela de Wast. 46
Por último, Senkman y Sosnowski (2009: 11) parecen contradecir implícitamente la opinión frecuentemente sostenida de que la última dictadura argentina tiene muchos paralelos con el nazismo: 47“no son pocos los analistas [de la dictadura] que calificaron de nazi y genocida la conducta de sus jerarcas, de aquellos que «solo cumplían órdenes»”, pero descalifican esta asociación de lugar común. Por otro lado, concluyen al final de su libro que “el nazismo es la trama desde la cual se piensa la violencia de los regímenes militares en Argentina” (166). Ciertas semejanzas entre el nazismo y la dictadura aparecen de hecho en los textos artísticos del presente corpus y deben tenerse en cuenta: la desaparición, 48los campos de muerte, las fosas comunes, la culpa colectiva, 49las denuncias falsas, los “pactos de silencio”, 50la amnistía, 51la diáspora o el exilio. Además, algunos textos combinan explícitamente las temáticas del Holocausto y de la última dictadura argentina.
Por otra parte, el rechazo de algunos críticos a comparar nazismo y dictadura reside en la singularidad del Holocausto 52–aunque habría que atenuar que comparar no equivale a equiparar 53–. Dan Diner lo califica de Zivilisationsbruch (“ruptura de la civilización”). Saul Friedländer (2007 [1982]: 23 s.) explica que “lo que convierte a la solución final en un hecho sin precedentes es el ser la forma más radical de genocidio que encontramos en la historia: el intento voluntario, sistemático, industrialmente organizado y ampliamente exitoso de exterminar por completo un grupo humano, en el marco de la sociedad occidental en el siglo XX”. ¿Cómo narrar entonces el Holocausto? En el último apartado de esta introducción propongo distinguir entre dos modos de representación ficcional diametralmente opuestos. Pero antes hay que aclarar las diferencias básicas entre representaciones factuales y ficcionales.
2.2. Representación ficcional y representación factual
Las representaciones del nazismo que se analizan en este estudio son mayoritariamente ficcionales, pero se incluyen también algunos textos factuales (cap. 2, 1) y un seudodocumental. Por ello quisiera aclarar de antemano que las representaciones factuales, como el documental fílmico y literario, se definen por su estatus no ficcional, es decir por su referenciabilidad. En un texto factual la situación narrativa no se desdobla, como en la ficción, donde el autor implícito no es idéntico a la instancia narrativa. De ahí que en un texto no ficcional (que es sinónimo de factual), como un documental, no solo el contenido, sino asimismo el discurso, sea factual. Ello no impide que el documental recurra a técnicas narrativas sofisticadas, como en el documental de propaganda nazi Olympia. Fest der Völker , de Leni Riefenstahl (Schlickers, 2015a: 24). Además existe un pacto factual, que se refiere tanto a la veracidad de lo mostrado/contado como a los efectos de autenticidad que este discurso produce en el acto de la recepción. 54Ahora bien, ¿cómo se distingue un documental fílmico de un seudodocumental o de un film de propaganda? Susan Sontag (2003) aclara en su lúcido ensayo sobre la fascinación del fascismo que el documental Triumph des Willens ( El triunfo de la voluntad ), de Leni Riefenstahl, sobre el congreso del partido nazi en 1934, es un film de propaganda porque crea la realidad que muestra, 55de modo que finalmente el documental sustituye la realidad histórica que solo sirve como bastidor. El cine de propaganda nazi demuestra, además, que el atractivo del nazismo no estaba –para muchos– solo en su doctrina, sino asimismo en el poder de sus emociones y en las imágenes de las masas orquestadas. 56Los seudodocumentales o documentales fingidos, en cambio, son textos híbridos que combinan la ficción con la no ficción, como antaño la non-fiction novel . 57Este término contradictorio, que es un oxímoron que podría traducirse incluso como non-fiction fiction (Tompkins, citado en Zipfel, 2001: 169), adquirió en los últimos años otras denominaciones contradictorias, tales como “ficción factualizada” 58o incluso, irónicamente, fake fiction . 59Estos términos apuntan todos a la mezcla de ficción y no ficción y en adelante refieren a textos ficcionales. 60
En el plano del discours ficcional y factual se destacan diferentes registros y modos de escritura (en el sentido amplio de Roland Barthes): serio, afectado, cómico, grotesco, hiperbólico, patético, etc., que producen distintos efectos de acercamiento y distanciamiento. La focalización interna en un personaje nazi por parte de un narrador heterodiegético, por ejemplo, es rara, tal vez porque resulta en un efecto ambiguo ya que produce una objetivación y un distanciamiento, y a la vez un acercamiento a su interior que obliga al lector implícito a adoptar la perspectiva y la mirada del perpetrador. La conducta de los perpetradores suele estar representada a través de las perspectivas críticas y a veces ambivalentes de sus víctimas, tanto en la literatura como en el cine, para que el lector o espectador no se identifique con el perpetrador. Pero el hecho de que la narración del victimario mismo se encuentre solo esporádicamente 61se basa en varios motivos:
The figure of the perpetrator represents a paradox in contemporary society and culture.
One facet of this paradox is the oscillation between the desire and need to understand the motivations behind these people’s actions on the one hand and, on the other, the ethical imperative not to try to understand, because understanding might imply forgiveness. 62
Recurriendo a Susan Sontag y Claude Lanzman, quienes calificaban los intentos de retratar el interior del perpetrador del Holocausto de obsceno, Jenni Adams (2013: 2 s.) menciona algunos motivos que podrían explicar esta reserva por parte de los autores:
Nevertheless, an uneasy lack of definition remains regarding the boundaries of appropriate enquiry into this topic: where exactly does alert, self-conscious and critically-mobilised interest shade into sensationalising fascination? At what point does the attempt to explore these ideas in fiction collapse into the promotion of uncritical identifications with and exculpations of these figures, or into the quasi-fascist celebration of kitsch and death?
Según Bosshard (2016a: 186), Jorge Luis Borges fue el primero que rompió en “Deutsches Requiem” (1946, en El Aleph ) “el tabú de convertir a los nazis en «héroes» o narradores de ficciones literarias”: Otto Friedrich zur Linde, ficticio comandante de un campo de concentración, es el protagonista y el narrador autodiegético de su informe. Este “no es una autojustificación individual de un autor condenado a muerte, ni un ataque a la justicia del vencedor, ni tampoco una disculpa, sino, por el contrario, un compromiso metafísico con la corrección de sus acciones. Borges fue atacado por este texto” (Meding, 2008: 302) que había concebido en el contexto de los procesos de Núremberg (Louis, 2007: 287 ss.). Rosa-Àuria Munté Ramos (2011: 225) interpreta el cuento más acertadamente: citando la frase de zur Linde “no pretendo ser perdonado, porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido”, ella explica que se refiere a la comprensión de “las nuevas generaciones, porque está convencido de que él mismo es un símbolo de los hombres del porvenir […] los ideales y la violencia del nazismo resurgirán de nuevo”. El título del cuento remite a esta esperanza, porque “Ein Deutsches Requiem”, de Johannes Brahms, traduce la “promesa de la resurrección tras la muerte” 63(Munté Ramos, 2011: 225, n. 452). No obstante, hay que señalar que el narrador intraautodiegético Otto Friedrich zur Linde no controla su relato libremente, ya que existe una segunda voz, la del editor, que no añade solamente notas extradiegéticas con explicaciones adicionales, sino que censura asimismo el relato del perpetrador: “Ha sido inevitable, aquí, omitir unas líneas. ( Nota del editor )” (89).
Читать дальше