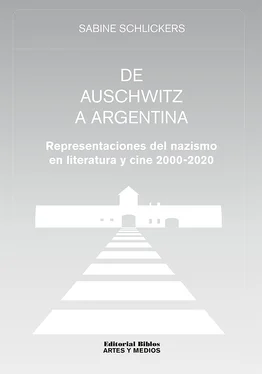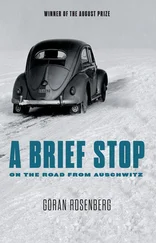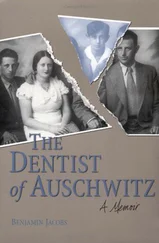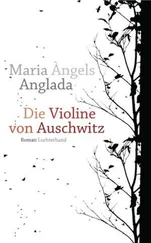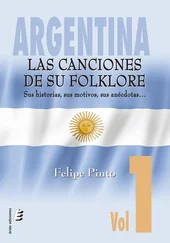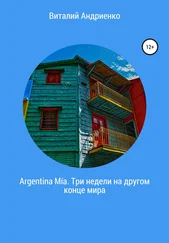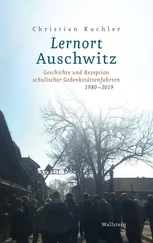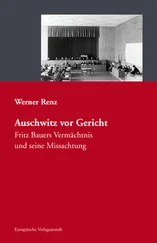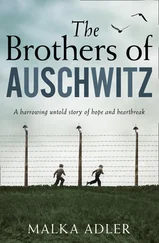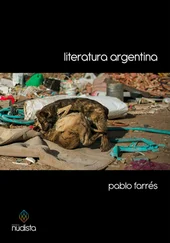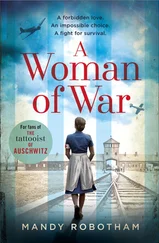Ambas tendencias son complejas y pluralistas, a diferencia de la tesis de Daniel Goldhagen, quien sostiene en Hitler’s Willing Executioners (1996) que la razón para el genocidio era el antisemitismo eliminacionista de los alemanes corrientes que los convirtió a todos en verdugos voluntarios de Hitler. 10Este libro tuvo un “fantástico éxito popular”, pero “los historiadores profesionales que estudian el genocidio nazi han sido ubicados en una disyuntiva problemática por el fenómeno Goldhagen. Ellos piensan que, al menos en su mayor parte, el libro de Goldhagen no merece seria atención académica” (LaCapra, 1999: 10). 11Así, Ruth Bettina Birn critica que “este libro solo sirve a aquellos que quieren respuestas simplistas para preguntas difíciles, para aquellos que buscan la seguridad de los prejuicios” (citada en LaCapra, 1999: 13). Dominique LaCapra señala la inhabilidad de Goldhagen para elucidar los distintos niveles de análisis, puesto que el estudio se relaciona con la memoria personal de su padre, un sobreviviente del Holocausto (Finchelstein, 1999b: 55). Goldhagen “hace poco por comparar el tratamiento dado a los judíos con el tratamiento dado a otras víctimas, como aquellos que fueron asesinados en el proyecto de eutanasia, «los gitanos», los eslavos, los homosexuales, los prisioneros políticos y los testigos de Jehová” 12y “muestra poco interés por actores «voluntarios» o cómplices en otros países” (LaCapra, 1999: 14, 16). Además, Goldhagen omite considerar que “no todos los perpetradores eran alemanes”, sino que “entre los «verdugos» hubo también un número significativo de rumanos, croatas, ucranianos, estonios, latvios y lituanos” (Hilberg, 1992: 221 s.). Omer Bartov señala las “fantasías voyeurísticas del autor con respecto al sufrimiento de las víctimas y el placer de los perpetradores al causar esos sufrimientos y observarlos” (citado en Finchelstein, 1999b: 56), que se traducen en focalizaciones internas imposibles, que son puras especulaciones influidas por representaciones literarias y fílmicas –con lo que el círculo se cierra: un libro de historia muy debatido estimuló la producción literaria y fílmica en Sudamérica y fue nutrido a su vez por la literatura y el cine–. El Holocausto fue una ruptura singular de la civilización de la que el pueblo alemán debe responsabilizarse colectivamente. 13Pero tal vez sería más acertado hablar de culpabilidad individual y responsabilidad civil 14y distinguir, con Hilberg (1992), entre víctimas, perpetradores (culpables) y espectadores (responsables).
Pocos años después del debate Goldhagen surgió el “debate Finkelstein” (Finkelstein, 2000; Steinberger, 2001), que renovó asimismo el interés por el Holocausto. Norman Finkelstein se basa en The Holocaust in American Life (1999), de Peter Novick, que introdujo la cursi sacralización del Holocausto como un evento único en el debate americano sobre las víctimas.
Según la hipótesis de Finkelstein, el tratamiento del Holocausto cambió después de la Guerra de los Seis Días: si bien las elites judías de Estados Unidos se habían “olvidado” antes de 1967 del exterminio porque Alemania del Oeste había sido uno de los aliados importantes de los norteamericanos en la Guerra Fría, después de la guerra de 1967 explotaron la memoria del Holocausto para obtener beneficios políticos y financieros y para protegerse de críticas contra Israel y contra su propia política que defiende la israelí: “Organized American Jewry has exploited the Nazi Holocaust to deflect criticism of Israel’s and its own morally indefensible policies” (Finkelstein, 2000: 149).
Otra razón para explicar el renovado interés en el nazismo a partir del milenio tiene que ver con la muerte de los últimos testigos y su presencia en los medios, aunque estos textos surgen en la Argentina sobre todo en la segunda década del siglo (ver anexo). Los testigos son sobrevivientes de los campos de concentración, lo que hace imprescindible explicar los términos clave del título de este libro, De Auschwitz a Argentina: representaciones del nazismo … Auschwitz es una metáfora y una metonimia de los campos de exterminio y un símbolo y sinónimo para los crímenes de los nazis. Es decir, Auschwitz se refiere tanto a las víctimas del nazismo como a los perpetradores, de los que varios escaparon a la Argentina, como se verá en adelante con más detalle. Pero las representaciones ficcionales del nazismo no se limitan a los crímenes de los nazis, sino que incluyen asimismo sus trayectorias posteriores. El nacionalsocialismo es un término elegido por los propios nazis, y abarca los crímenes cometidos en su nombre. De ahí que sea peligroso adoptarlo –pero no hay alternativas: “Shoá” es un sinónimo para el asesinato de los judíos por parte de los nazis, y “Holocausto” tiene etimológicamente la “connotación problemática de un Holocausto religioso” (Munier, 2017: 17, n. 17)–. 15Ambos términos son deficientes para referirse al asesinato industrial de dos tercios de los judíos europeos, organizado burocráticamente y llevado a cabo en la esfera de poder nacionalsocialista entre 1941 y 1945. Además, salvo las novelas testimoniales, muy pocos textos del corpus de este estudio representan la vida y la muerte dentro de los campos de concentración. En lo que sigue, por lo tanto, utilizaré un concepto más extenso al que me refiero como “nazismo”: el nazismo no se limita a la pertenencia al NSDAP y al régimen nacionalsocialista de 1933 a 1945 (Buchrucker, 2002: 51), sino que se refiere además a las ideas, formas de comportamiento y actitudes nazis. 16En este sentido, “Nazism is a synecdoche for the broader phenomenon of fascism” (Hoyos, 2015: 37).
1. Las “líneas de ratas”, Odessa y datos historiográficos contradictorios
Según Gaby Weber (2004: 13), hubo a principios de la década de 1950 una pequeña migración a la Argentina de unos 50.000 nazis y varios miles de fascistas de Croacia, Francia, Bélgica, etc., así como de un número menor de criminales de guerra, a través de las poco investigadas “líneas de ratas”. Uki Goñi (2002: 22) –cuyo estudio La auténtica Odessa. La fuga nazi a la Argentina de Perón está incluido en el libro de Gaby Weber– afirma que la apertura de los “archivos nazis” argentinos bajo Carlos Menem en 1992 no reveló ningún hallazgo nuevo al respecto, ya que los documentos decisivos habían sido previamente destruidos. Pero a través de los archivos de la CIA y de una intensa investigación en Bruselas, Berna, Londres, Maryland y Buenos Aires, así como de innumerables entrevistas, Goñi reconstruyó las rutas de escape desde Italia a ultramar e identificó a los ayudantes principales: en primera línea, la Iglesia Católica, la Cruz Roja Internacional, un agente secreto de las SS en Argentina (Carlos Fuldner) y la (presunta) organización Odessa de Perón (ver infra ). Tanto Weber como Goñi incluyen la tesis de doctorado de Holger Meding Flucht vor Nürnberg? Deutsche und österreichische Einwanderung in Argentinien (1992), 17libro pionero que en 1999 fue traducido al castellano, en el que el historiador de Colonia examina muy concienzudamente la emigración de científicos, técnicos y nazis alemanes a la Argentina en la época de Juan Domingo Perón, por lo que la presunta laguna en la investigación sobre las “líneas de rata” que Weber ha identificado es incomprensible –y los descubrimientos de Goñi se relativizan– 18porque Meding (1992, 1999: 116) había explicado ya el funcionamiento de este sistema: “La Iglesia Católica proporcionaba alojamiento y coordinación, la Cruz Roja emitía la documentación y el Consulado General Argentino, en coordinación con las autoridades migratorias en Buenos Aires, otorgaba la visa y en muchos casos […] el pasaje marítimo”. Goñi concluye que la Cruz Roja simpatizaba con el nazismo. Gerald Steinacher (2008: 239) explica, en cambio, que las personas sin pasaporte y de ciudadanía desconocida tenían derecho a un pasaporte de refugiado y que la Cruz Roja Internacional expidió hasta 1948 unos 70.000, es decir, 500 pasaportes por día. En estas circunstancias nadie podía controlar la autenticidad de los datos (ver asimimo Schneppen, 2008: 319 s.).
Читать дальше