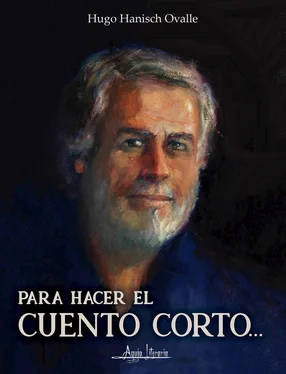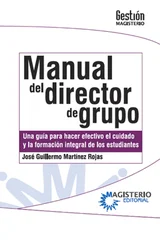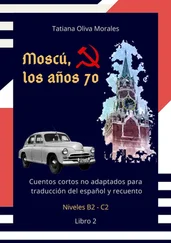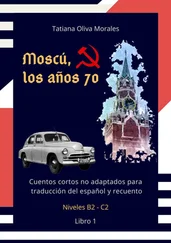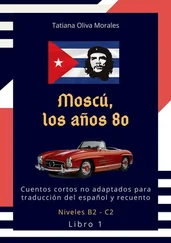Más que vampira era una “víbora”, según decía el canciller británico cuando reveló su exigencia de conocer a la Reina con el pretexto de comprar aviones que después ofrecería pagar con tomates. Coleccionó varios amantes, entre ellos un par de generales que la derrocaron junto a su esposo durante la revolución de 1989, cuando su juicio y fusilamiento fue transmitido en vivo y en directo por la televisión rumana. Su entierro fue secreto y tiempo después se ordenó su exhumación, lo que aterrorizó al pueblo que preparó estacas por si los cadáveres se hubieren mantenido verdosos e incorruptos. Los ataúdes de ambos Dráculas terminaron siendo escalofriantes objetos de culto.
En 1974, vivíamos bajo toque de queda y dedicados solo a estudiar, hasta que cayó en mis manos una revista sobre Machu-Picchu y se me ocurrió reclutar compañeros para un viaje de mochileros a Bolivia y Perú. Solo Tomás llegó hasta el final.
Partimos en bus hasta Arica, donde nos alojamos en una parroquia a cargo de quien fuera antes un profesor de nuestro Colegio. Desde allí tomamos el tren a Bolivia, cuyo tramo chileno era confortable para lo que se podía pedir a un pasaje de segunda clase. Subía en serpentín hasta Puquios, desde donde dejaba atrás el desierto y se internaba hacia Bolivia por grandes llanuras de coirón, en que pacían llamas y guanacos entre lagunas cristalinas que reflejaban los majestuosos nevados altiplánicos.
Nos hicimos amigos de unos estudiantes de arquitectura y organizamos un campeonato de ajedrez que gané por primera y última vez en mi vida. Tomás parece que se apunó con la altura, pues logré derrotarlo cuatro veces seguidas y hasta ahora, más de cuarenta años después, me ruega infructuosamente que le dé la revancha. Llegamos a Charaña a medianoche medio “copeteados”, después de irresponsablemente cantar en honor a Bolivia todas las canciones que se referían al mar.
En la frontera, que se cruza a pie, cambiamos a un calamitoso tren a vapor boliviano que no tenía casi vidrios mientras la temperatura exterior era de -18º C. Nos olvidamos de toda nuestra euforia etílica y debimos negociar con las indígenas por una porción de algún duro asiento de madera donde sentarnos. Lo que en un principio nos pareció incómodo, terminó siendo la mejor calefacción para nuestro gélido viaje nocturno hasta La Paz. Viajamos apretujados, pero arrebozados en las coloridas mantas aimaras de nuestras compañeras de escaño. Recuerdo a Tomás dormido, plácido, sobre el hombro de una gruesa y complacida india que sacaba piojos a un niño que aún amamantaba.
En La Paz debimos someternos a la torturante burocracia boliviana que nos significó siete timbres en nuestros pasaportes, que debimos recolectar de a uno en una seguiduilla de oficinas públicas desordenadas y bastante poco higiénicas. El proceso de una ventanilla única y un sello que reemplazara a los interminables trámites seguía siendo un problema en el año 2020, cuando visité el altiplano por última vez.
En La Paz alojamos en una pensión junto al mercado de Sagárnaga, donde las indias en cuclillas vendían desde tomates y coca, hasta joyas y televisores, en un colorido espectáculo de trajes característicos de cada pueblo y llamas cargadas de mercadería. Los olores eran variados y confusos, por lo que evitamos comer allí, en especial cuando parte de su mercadería consistía en fetos de guanaco para la suerte, que los gringos se peleaban por llevar. Sin embargo, aprovechamos de comprar hojas de coca que aprendimos a rumiar, pretextando que eran para combatir el soroche o mal de altura. Nunca imaginamos que las hojas de la famosa planta eran tan baratas, ni que se podían consumir como caramelos, chicles y el consabido mate.
Recorriendo la ciudad conocimos a un almirante de dos bandas doradas que nos guio hasta el Palacio Quemado, mientras se movilizaba en una bicicleta con sus pantalones arremangados para no enredarlos en la cadena. Era un cholo muy afable que portaba un revólver inmenso al cinto y nos contó que su escuela naval estaba en el lago Titicaca. Por primera vez debimos tragarnos la risa y terminamos en un restorán de mala muerte tomando cervezas. Conversamos de todo, hasta que el alcohol envalentonó al marino, quien sorpresivamente me puso el revólver en la cara y me exigió enojado que le devolviéramos el mar. Por supuesto que aterrado juré y re juré que hasta Puerto Montt había sido siempre boliviano y que sería cosa de tiempo que volviera a manos de su país. Cuando bajó el arma para terminar el mal chiste, debí partir corriendo al baño.
No fue la última vez que terminé mal del estómago, pues tras recorrer las ruinas Tiahuanaco, volvimos agotados a La Paz en un microbús, repleto de indígenas, que recalaba en cada pueblito de adobe de la inmensa pampa altiplánica. Tras un día de caminata tenía tanta sed, que acepté entusiasmado un vaso de chicha de quínoa que me ofreció una quechua. Apenas la tragué, supe que la hacían con saliva dentro de sus bocas. Desesperado, debí conseguir de nuevo un baño.

Viví y trabajé en Bangkok por dos años en que iba y venía desde Chile. Era parte de una misión que buscaba enderezar las finanzas públicas de Tailandia, arruinadas por los efectos de la crisis del Sudeste Asiático de 1998. La inmensa ciudad bullía en actividad, pero la gran mayoría de las empresas estaban al borde de la quiebra.
El Banco Mundial contrató a consultores extranjeros en busca de soluciones a la bancarrota: americanos, alemanes, australianos, y yo, un chileno que por entonces conocía algunas buenas prácticas de nuestra experiencia nacional. Mientras se instalaba la misión, fuimos tratados a cuerpo de rey en el lujoso hotel J. W. Marriot. Los desayunos, incluidos en la tarifa, eran apoteósicos y yo, que andaba con pocas “lucas”, me atiborraba de comida para ahorrarme en las tardes los costosos restoranes donde cenaban mis colegas.
La misión inicial terminó en tres meses y el gobierno tailandés formalizó un paquete de ayuda por la entonces impresionante cifra de diez mil millones de dólares. Algunos consultores volvieron a sus países y otros nos quedamos contratados, sujetos a la tortuosa tramitación del banco y el gobierno de Tailandia. A nadie le importaba mucho la demora, pues en general los expertos internacionales tenían muchas reservas, pero en mi caso, dólar que ganaba se iba al campo donde habíamos plantado nuestra primera viña familiar. Al cabo de dos semanas no me quedaba nada y con los contratos estancados en algún trámite burocrático, me era imposible seguir pagando un hotel y no tenía dónde ir.
En la administración fiscal los funcionarios eran de clase media, así que empecé a indagar entre ellos acerca de un lugar donde vivir modestamente. Mientras tanto tuve la suerte de encontrar en la estación del metro de Chatuchak, un cajero automático que dispensaba hasta treinta dólares sin revisar los saldos si la tarjeta de crédito era dorada. Llegué a rezar delante de estos para que no se me bloqueara antes de recibir mis primeros honorarios; desde entonces, los llamo “San bancomático”. Más de alguien me debió tomar por lunático cuando disimuladamente me persignaba frente a la dichosa máquina.
Por fin me pasaron el dato de una empresa constructora que, habiendo quebrado, su dueño se alojaba en un edificio en obra gruesa arrendando los cuartos utilizados por sus maestros. Me interesé pretextando que, si bien era muy modesto, me quedaba solo a cuadras de mi oficina cerca de Don-Maeng. Me atendió el dueño que había habilitado un pequeño vestíbulo muy aterciopelado con efigies doradas de Buda, y le arrendé una habitación por algo parecido a diez dólares la noche, claro está que sin servicio de habitación ni pago por adelantado.
Читать дальше