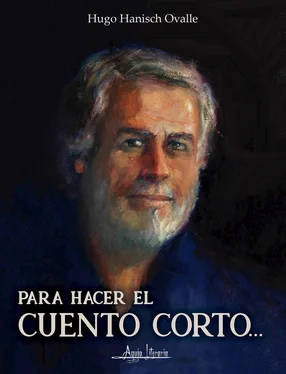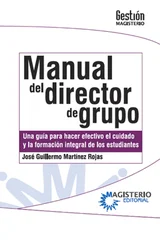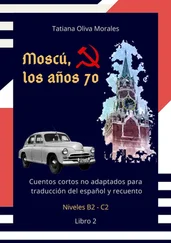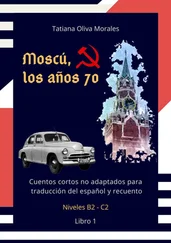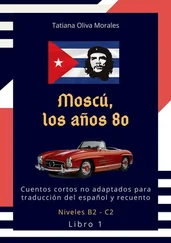Desde allí hicimos varias excursiones, como a una isla de simios, donde un travieso mono araña no encontró nada más entretenido que colgarse del chape de mi hija, entonces de siete años, que salió despavorida con todos nosotros tratando de alcanzarla, hasta que el simio burlón de un salto se perdió entre los árboles. Nos bañamos río abajo junto a las pirañas que aún a esa altura del río no se enervaban por el calor que las enfurecía, y comimos en una casa nativa hecha sobre pilotes en la mitad de un pantano plagado de cocodrilos. Tras una excursión llegamos exhaustos a nuestro hotel para de bajativo observar cómo una “domesticada” e inmensa boa constrictora engullía entera a una hipnotizada gallina que el suizo reponía a menudo.
En esos días se celebró el carnaval de Ahuano, que remataba con un festival cuyo plato fuerte era un concurso de belleza en el que competían por igual las indígenas locales y las pioneras venidas de la sierra. A falta de varón neutral, me pidieron que me integrara como miembro a un jurado que ya componían el suizo y el alcalde. Me instalé a tal efecto sobre un decorado estrado, donde pintaron mi cara con betún negro y pintura blanca según sus costumbres. Bajo una mortecina luz de generador, las candidatas desfilaron en traje de noche y después en bikini, tras lo cual fueron seleccionadas las finalistas: una colona y la otra auca.
La ventaja era para la serrana, pues era bien agraciada y la indígena apenas sabía castellano para responder las consabidas preguntas del jurado. El alcalde votó por su coterránea, el suizo por la serrana y recayó en mí el voto dirimente ante la expectación de la comunidad nativa, que estalló en júbilo cuando por humanidad di el premio a la originaria. Esa noche recibí grandes muestras de cariño de los nativos, quienes me atiborraron con frutas y licores tropicales.
Al día siguiente debimos arrancar de Ahuano, pues se desató el peor diluvio en años, que hizo subir el río en varios metros arrastrando a su paso cientos de árboles. Nos apretujamos alarmados en un par de canoas que cubrimos con plásticos para soportar el aguacero y nos entregamos a las manos de los canoeros, que, a fuerza de motor, pudieron por horas remontar con dificultad la furiosa corriente, esquivando rápidos y troncos.
Cuando logramos desembarcar, estábamos empapados y agotados, pero felices tras asegurarnos de que estábamos bien y juntos en tierra firme.
Estando destinado a Pakistán no era fácil ser optimista, pues el fanatismo religioso, la pobreza, la corrupción, la crisis política, el agobiante calor, el racionamiento eléctrico, el hedor de la ciudad y un largo etcétera, nos hacía la vida muy difícil. Además, los lugares que frecuentábamos eran objetivos de atentados talibanes que nos mantenían en permanente zozobra.
Durante mi estadía en Islamabad, en tres kilómetros a la redonda hubo más de mil muertos. Al asedio y asalto a la mezquita Roja, se sumaban los atentados con bombas en el Marriott, en la embajada danesa, en la estación de policía del mercado Melody, en el restorán Luna Caprese, en el mercado Khosar, y el asalto al club militar, por mencionar los que recuerdo.
En todo el país, la violencia se ensañaba en las comunidades tribales de la provincia fronteriza con Afganistán, pues los clanes eran muy primitivos y fundamentalistas. En esos días se leían noticias de muchachas apedreadas hasta morir por algún chisme amoroso, el burka se hizo obligatorio y la educación femenina fue prohibida.
Estaba muy desanimado y por casualidad me contacté por Skype con Fernando Restrepo, un buen amigo consultor, ex viceministro de finanzas de Colombia que, en el 2008, el Banco Mundial había destinado al ministerio de hacienda de Irak bajo las fuerzas de ocupación. Su oficina estaba en un antiguo y devastado palacio de Sadam Hussein en Bagdad.
Con cierta frecuencia nos comunicábamos para intercambiar ideas, aprovechando que las unidades militares en Irak tenían Internet. Fernando estaba acantonado en una base italiana de apoyo logístico en las afueras de Bagdad, que tenía prohibido entrar en combate. Según me contaba, parecía más un campamento de vacaciones que un destacamento en Irak, pues no peleaban y eran bien atendidos por expertos cocineros que preparaban las mejores pastas a sus oficiales sin que jamás faltara un buen vino toscano. Los soldados italianos se distinguían por llevar una vistosa pluma negra sobre los cascos del característico uniforme camuflado de las fuerzas de ocupación.
En una oportunidad, la comunicación era entrecortada, había mucho ruido y solo se veían destellos y sombras fugaces. Me contó a gritos que iba dentro de un humvee cuyo convoy camino al centro de Bagdad, había sido emboscado y estaba bajo fuego de artillería. Escuché atónito muchos gritos, tableteo de ametralladoras y ruido de motores por un par de largos minutos antes de que se cortara la transmisión. Quedé impactado y traté en vano de volver a comunicarme, lo que logré al cabo de muchas horas, cuando él ya había llegado a salvo de vuelta a su campamento. Me contó que había sido un ataque al convoy y aunque pudieron replegarse sin bajas, la experiencia había sido aterradora. Lo empujaron al suelo mientras el vehículo se retiraba del peligro disparando, para volver al cuartel apoyado por helicópteros artillados.
Después de esa desventura, me congracié más con nuestra realidad y llegué a pensar que la Secretaria de Estado Americana, Madeleine Albright, había exagerado cuando aseveró que Pakistán era el país más peligroso del mundo.
Recordamos el episodio, acompañados de un buen vino, cuando años más tarde Fernando nos visitó en Marchigüe y ya no queríamos saber nada de las guerras contra los talibanes.
Los monasterios pintados de la Bucovina
Rumania ha sido siempre un manojo heterogéneo de pueblos que solo se unieron tras la segunda Guerra Mundial. En su actual territorio albergó a búlgaros, valacos, transilvanos, cumanos, húngaros, sajones, gitanos, moldavos, bucovinos, judíos, rutenos, austríacos, turcos, y por supuesto rumanos que, si bien eran mayoría, fueron sometidos por siglos a los boyardos magyares y alemanes.
El país tuvo una fugaz dinastía real hasta que se alineó al eje en tiempos del nazismo, con la terrible deportación de judíos y gitanos, hasta que fue ocupado por Rusia al final de la Guerra e impuso un férreo comunismo en el país que empezó a desgranarse expulsando a húngaros, alemanes y austríacos. Los rutenos y moldavos fueron incluidos en las tierras que se anexó la Unión Soviética y los gitanos emigraron en masa a Canadá cuando triunfó la revolución democrática en 1989 que la integró nuevamente a Europa occidental. Rumania siguió dividida en sus regiones históricas, pero habitadas en forma predominante por rumanos.
La Bukovina, históricamente austríaca, deslinda al norte con Ucrania y al este con Moldavia, y a pesar de tantas desventuras bélicas se mantiene prácticamente aislada del resto del país. No obstante, el nazismo, que despreció la religión, y la dictadura soviética, que dinamitó un tercio de las iglesias y monasterios, no pudieron acabar con los famosos monasterios pintados del siglo XV, por la presión internacional que los consideró patrimonio cultural de la humanidad.
Los monasterios fueron construidos y ofrecidos a Dios por los nobles locales durante el siglo XIV y XV, tras su tenaz resistencia a las hordas otomanas que buscaban invadir Europa por el Este, como antes habían intentado los hunos, los tártaros y los rusos que ambicionaban sus feraces praderas. La gran fortaleza de Suceava era el bastión defensivo de los Cárpatos, región de una belleza difícil de describir. Miguel el Grande, Matías Corvino, Besarab de Valaquia y Vlad III Drácula, pacificaron sus conciencias construyendo estos monasterios que tienen los exteriores completamente pintados con íconos de brillantes colores.
Читать дальше