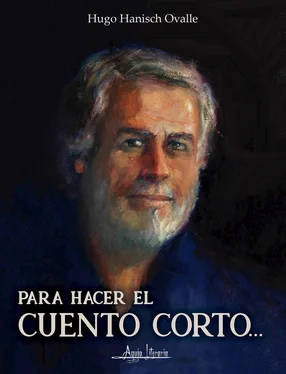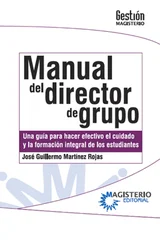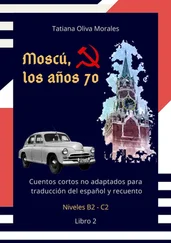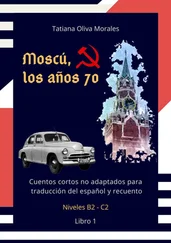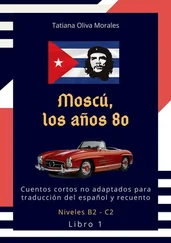Fue una experiencia muy difícil que me llevó a reflexionar acerca de la soberbia humana y cómo la naturaleza ha florecido en ausencia de los depredadores humanos. Hoy proliferan en la zona de exclusión grandes bosques donde viven lobos, zorros, osos, alces, castores, linces y caballos salvajes por los que antes se temía su extinción.

En 1992 me tocó asesorar al gobierno de Albania apenas caído el dictador comunista Enver Hoxa, quien gobernó al país con mano de hierro por décadas. Albania era un país mayoritariamente musulmán enclavado en los Balcanes, y su gente tenía fama de floja y mañosa. El nuevo gobierno buscaba apresurado integrarse a occidente y necesitaba que el Banco Mundial le indicara un derrotero.
Llegamos con otros consultores en un avión Ilushin de fabricación soviética desde Budapest. El vuelo fue aterradoramente ruidoso y mal atendido por azafatas militares húngaras que daban inentendibles instrucciones en ruso. El aeropuerto de Tirana era poco más que la estación de trenes de Rancagua en Chile, y estaba colmado de gente que corría por la losa ofreciendo ayuda con las maletas o los trámites de migración. Si no conseguían prestar sus servicios, pedían limosna.
La carretera que unía al aeropuerto y la ciudad tenía solo una pista y cada vez que se cruzaban dos vehículos, debían esquivarse usando las bermas de tierra. Durante los veinte kilómetros del trayecto se observaban a ambos lados del camino, cinco o seis hileras de tocones de árboles cortados, tras los cuales se observaba una agricultura medieval.
El chofer nos contó que el dictador había sido hijo de un leñador y quiso convertir a Albania en una potencia forestal. Sus serviles subalternos habían apenas forestado la ruta al aeropuerto, pero solo lo necesario para convencerlo de que el país era un gran bosque. En la hambruna de 1989, los árboles fueron hechos leña. Antes de llegar a la ciudad, me sorprendió ver cientos de miles de nidos de ametralladoras esparcidos por el campo, de forma muy parecida a nuestros hornos de carbón. Todos estaban abandonados y la gran mayoría derruidos. Esta vez la respuesta fue que la paranoia del dictador lo llevó a pensar que Albania sería atacada por Estados Unidos y forzó a la gente a construir sus propias defensas, donde naturalmente nunca existieron ametralladoras.
Ya en Tirana, nuestra primera reunión fue con el director de hacienda a fin de entender las cifras macroeconómicas del país. Tuvimos una sorpresa mayúscula cuando sacó de un armario un grueso libraco en que llevaba a mano toda la contabilidad del país. Le tratamos de explicar con peras y manzanas cómo funcionaba el Impuesto al Valor Agregado: Si Pedro compra a Juan un kilo en 100 y lo vende en 120, entonces su valor agregado es… etcétera. Nos contestó que eso era imposible, pues era un crimen contra el Estado recargar un precio y quien lo hiciera tendría pena de cárcel. No lo pudimos convencer.
El único restorán bueno de Tirana era de un italiano y funcionaba en el subterráneo de un edificio cualquiera, sin ninguna decoración y al que se podía acceder solo a través de un extenso sitio eriazo al que se entraba por una desvencijada puerta. Cenamos una pasta maravillosa y brindamos con los otros comensales: los embajadores de Estados Unidos y Suecia, además de dos generales franceses perfectamente uniformados.
Para buscar una aspirina, debimos recorrer como diez cuadras. Encontramos al interior de una población de edificios, una tiendita que exhibía en un mostrador hechizo tres tiras de aspirinas, dos o tres desodorantes y un frasco de colonia barata. La amabilidad del vendedor nos conmovió al punto que le compramos todo antes de volver a Hungría en otro avión Ilushin, más ruidoso que el anterior y cuyo techo exterior había sido claramente formado a golpes de martillo.

Hace poco viajé por trabajo a Rumania, el único país latino de Europa del Este que alguna vez colonizó una legión romana. Se ha hecho famoso por Drácula, la más conocida novela de terror del mundo; sin embargo, no fueron uno, sino dos: el primero, inspirado en Vlad “El Empalador”, príncipe de Valaquia y pesadilla del Imperio Otomano. El otro, Nicolae Ceausescu, dictador que condujo a Rumania por catorce años por una igualmente cruel pesadilla soviética.
Vamos por partes: Vlad vivió en el siglo XV y fue un príncipe medieval que, siendo rehén del sultán, fue educado en Turquía por los musulmanes. Huyó a Transilvania, donde formó un ejército para liberar a su patria del yugo otomano. Usó su sagacidad y crueldad tanto para defender sus fronteras como para establecer la paz interior de su reino utilizando el empalamiento humano como su sanguinaria herramienta represiva y disuasiva.
Cuando el sultán Mehmed II invadió Moldavia encontró a su paso a miles de soldados musulmanes agónicos, ensartados en estacas de varios metros, lo que aterró de tal manera al ejército invasor que fue incapaz de proseguir su campaña. Vlad, al que se llamó Drácula (dragón) fue condecorado por el Papa Pío II por su victoria sobre los otomanos y murió a manos de sus propios soldados que lo confundieron en una batalla por vestir a la usanza turca. Drácula ha sido considerado siempre un héroe nacional rumano, un hermoso país del que apenas sabemos y que nos defendió del expansionismo islámico por varios siglos.
A mitad del XIX, Bram Stoker, un escritor irlandés que nunca visitó Rumania fusionó la historia de Vlad con la superstición eslava que demonizaba a los murciélagos como pérfidas reencarnaciones y escribió la novela Drácula, que fue un best-seller de su época y ha sido llevado al cine hasta la saciedad. La narración se desarrollaba en el tétrico castillo de Bran en Transilvania, convertido a esa fecha en una atracción turística de proporciones y había que hacer largas filas para visitarlo. El castillo era imponente y estaba enclavado en un paraje montañoso sobre una peña altísima. Lo recorrí por completo subiendo estrechas escaleras de piedra que se encaramaban en los torreones y transportaban a un mundo tenebroso que incluía almenas, sótanos y guarniciones distribuidos en unos seis o siete pisos laberínticos. Sin haber siquiera leído el libro y visto apenas algunos capítulos de Sombras tenebrosas en la incipiente televisión chilena de los 70s, me pareció más histórico que terrorífico. Otra sería mi sugestión si leyera allí la aterradora novela en una noche de tormenta.
De vuelta en Bucarest conocí el castillo palaciego del otro Drácula: el dictador comunista Nicolae Ceausescu. Su palacio de mármol construido según los caprichos de su esposa es la mayor construcción del mundo, salvo el Pentágono en Washington; su volumen es superior a la pirámide de Keops en Egipto. Para ello se debieron destruir treinta hectáreas del más valioso patrimonio arquitectónico de Bucarest y en la construcción participaron treinta mil personas que a tres turnos fueron supervisadas por setecientos arquitectos. Rumania era el país más pobre de Europa y su pésimo gusto marcó su larga dictadura “proletaria”.
Los Ceasescu eran de humilde extracción con apenas cuarta preparatoria y para construir su palacio hipotecaron el país, llevándolo a una hambruna nacional. Gobernaba cruelmente a Rumania junto a su esposa Elena, quien tenía tal obsesión por la química, que forzó a prestigiosas universidades a incluirla como coautora de libros académicos que firmaba como doctora en Química “mundialmente conocida”.
Читать дальше