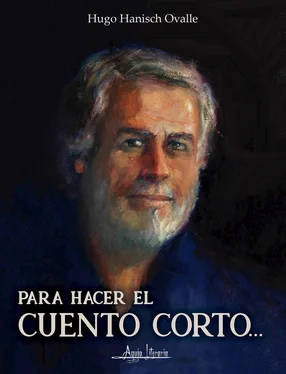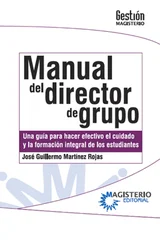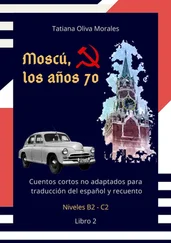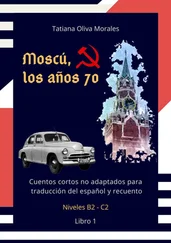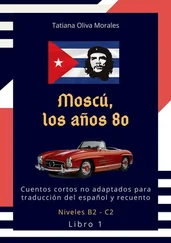En su segundo viaje a Pakistán, Omar lo hizo acompañado de su familia. Solicitó una escala sin paga en Estados Unidos para aprovechar de conocer a su suegro, quien también había sido “mojado” hacía más de veinte años, cuando dejó a su familia esperando volver algún día con dinero para construir una casa en Guatemala, pero no lo había logrado. Los trámites fronterizos debieron ser una carga durísima para Omar, pero bien valían para lograr que al menos un abuelo conociera a sus nietos.
Viajando en el expreso medio oriente
Corría el año 1998 y Hungría tomaba consciencia de que incorporarse a la Unión Europea significaba un esfuerzo para el cual no estaba preparada. Las políticas de austeridad y eficiencia a las que forzaban los organismos internacionales llevaron a un quiebre de tal magnitud, que el Banco Mundial cerró sus oficinas en Budapest. Muchos consultores fueron despedidos y yo fui destinado a Szolnok, una ciudad a dos horas al oriente de Budapest, donde debía desarrollar un plan piloto que demostrase las virtudes de mi consultoría.
Afortunadamente, en Szolnok se me pasó un pequeño departamento al costado de la estación de ferrocarriles y me ahorré varias “lucas” por arriendo. Szolnok era una ciudad milenaria con poco atractivo, pues había sido devastada muchas veces: primero por los turcos, después los alemanes y finalmente los rusos. La ciudad que estaba en mitad de la inmensa llanura húngara, durante el invierno permanecía nevada y su paisaje era muy semejante a los de la película Dr. Zhivago.
El gobierno me hacía reportar los avances en Budapest dos veces por semana, pero no tenía cómo viajar, pues los dineros del proyecto se habían retenido y la tramitación local de mis pagos era lentísima, así que aprendí a colarme en los trenes. Partí averiguando cuándo pasaba el inspector de boletos para escurrirme al baño. En dos oportunidades que no pude hacerlo por estar ocupados, debí bajarme en la estación más cercana. Una vez fue en Albertirsa, donde tuve que esperar más de tres horas, pues era una estación pequeñita en que los trenes raramente paraban. La otra vez fue en Cegléd, donde me tocó nevando y debí hacer ejercicios por más de una hora para no congelarme.
En una oportunidad, en la estación Keleti tomé el tren sin notar que su convoy estaba conformado por varios vagones lujosísimos completamente separados de otra sección de segunda clase. Los primeros correspondían al famoso expreso del medio oriente que arrancaba en Londres y finalizaba en Estambul. Estaba llenos de lujos y comodidades por las cuales los turistas ricos pagaban fortunas para el viaje, que demoraba una semana.
La otra sección se enganchaba en Budapest con destino a Bucarest y al parecer permitía viajar a los gitanos pobres que iban y volvían con frecuencia a su país. Los vagones eran sucios y ellos jugaban cartas y fumaban mientras sus mujeres administraban una chorrera de niños entre sus largas faldas y daban pecho a los menores. Era un viaje para gente pobre y desordenada que nadie se atrevía a controlar, en especial sabiendo cómo en Hungría se menospreciaba a los gitanos.
Con esa experiencia, lo primero que hice fue averiguar qué días pasaba, para coordinar ese itinerario con mis reportes y de esa manera viajé varios meses. En esas travesías debía estar atento no solo a los inspectores, sino a mi billetera y mi computadora, pues era conocida la devoción de los gitanos por lo ajeno. Por suerte el trayecto era corto y arrancaba en Budapest con los vagones limpios, pero creo que, si el viaje hubiese sido más largo, me habría resultado bastante difícil mantener la gratuidad. Al final me quedé con las ganas de viajar en un vagón de primera clase del famoso expreso del medio oriente, pues me pagaron como una semana antes de partir a Rusia.
Estar trabajando en Ucrania y no aceptar una invitación a Chernóbil habría sido imperdonable. Habían transcurrido más de treinta años desde la tragedia nuclear y se había ya recubierto el siniestrado reactor con la mayor obra de ingeniería móvil jamás construida. Ya funcionaba el nuevo confinamiento seguro financiado por la Unión Europea que podría recubrir la catedral de Notre-Dame en París y desarmarla piedra por piedra.
Chernóbil, que era en 1986 la mayor central nuclear del mundo y gran orgullo de la Unión Soviética, pasó de la noche a la mañana a ser el lugar más aterrador del planeta y símbolo de la arrogancia humana. Los ingenieros despreciaron las medidas de seguridad y contaminaron por millones de años una región dos veces el tamaño de Santiago de Chile. Peor que el inmenso error, fue la incapacidad del gobierno soviético de admitirlo, condenando a muerte a miles de personas sin advertirles ni una palabra. Solo cuando diez días después la nube radioactiva llegó a Suecia, Rusia reconoció el descalabro que invadía a Europa.
Iniciamos el viaje a Chernóbil muy temprano en Kiev, lleno de iglesias de cúpulas doradas que parecían olvidar que “la religión era el opio del pueblo”. El camino se adentró por un paisaje de verdes praderas, salpicado de bosques hasta llegar a los primeros controles militares después de un par de horas. Era el inicio de la zona de precaución que encerraba un radio de treinta kilómetros alrededor de la planta.
La vieja burocracia era aún evidente en las unidades de resguardo militar, pues bastó un pasaporte chileno para que se desatara una larguísima petición de instrucciones al más alto mando militar que por supuesto a esa hora debía dormir su siesta. Tras dos horas de calurosa espera pude franquear el control de los sectores bajo vigilancia militar, donde la guerra fría parecía estar vigente. Los guardias armados evitaban que inadaptados no solo vandalizaran las ruinas, sino que desafiaran las más elementales medidas de seguridad ocupando ilegalmente las viviendas. Si bien la radiación era menor a la experimentada en un vuelo transatlántico, había lugares específicos donde sí era muy peligrosa.
Mi primera visita fue a la mayor antena jamás construida para la detección temprana de un ataque nuclear utilizando la ionósfera. Se le apodaba “pájaro carpintero” por el ruido de su interferencia en las bandas de radio. Medía cuatrocientos metros por doscientos treinta de altura, parecía sacada de una novela de ciencia ficción y estaba abandonada. Llegué más tarde a la planta nuclear y como llevaba un permiso especial se me permitió observar de cerca el enorme casco de acero inoxidable que protegía a Europa de nuevas nubes radioactivas. Trabajaron en su construcción siete mil trabajadores de una empresa francesa encargada del proyecto que costó un billón de Euros en diez años.
Pripiat era la progresista ciudad que albergaba a los empleados de la central y se caracterizaba por su ejemplar modernidad, pues contaba con hospitales, colegios y centros de entretención de primer orden. Tras dos días de criminal demora después del desastre, en que la radiación invadió la ciudad, fueron evacuados sus treinta y cinco mil habitantes sin recibir la menor explicación. Nunca más alguien volvió y después de treinta años ha sido absolutamente invadida por la vegetación.
Recorrer la ciudad fantasma fue aterrador y no podía quitar el ojo del contador Geiger que llevaba colgado al cuello. El aparato marcó siempre niveles normales de radiación, pero seguí irrestrictamente la ruta señalada por mi guía. Los lugares más contaminados fueron la famosa plaza de juegos que nunca se llegó a inaugurar, donde los helicópteros recargaban el plomo para sofocar al reactor; los sótanos del hospital donde se mudaban los bomberos; y el famoso bosque rojo, por frente del cual se transitaba por breves segundos y desataba una sinfonía de alarmas de los Geiger del grupo que me acompañaba.
Читать дальше