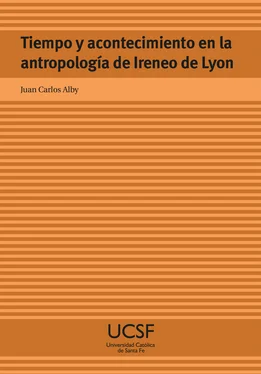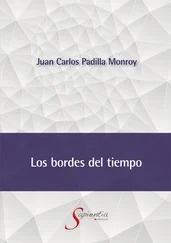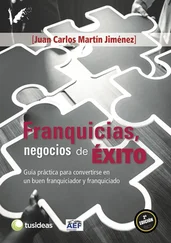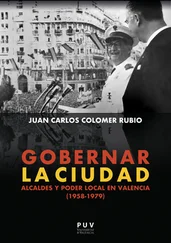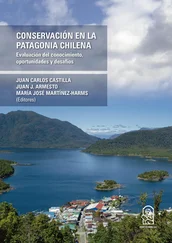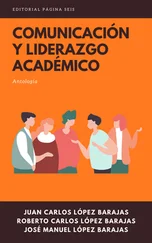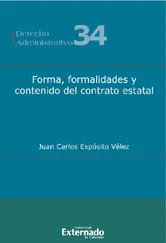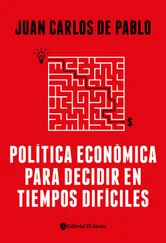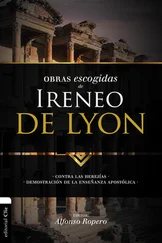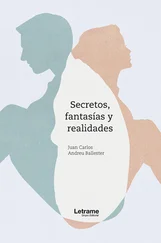Y para que por experiencia aprenda lo que es malo y le arrebata la vida, y de esta manera no se vea jamás tentado a desobedecer a Dios. En cambio, puede guardar con empeño y por su propia decisión la obediencia a Dios, siendo que en ello consiste su bien... La percepción de las cosas que tocamos es más firme y segura que la que proviene de suposición o conjetura. Así como la lengua experimenta mediante el gusto lo dulce y lo amargo, el ojo por experiencia distingue lo negro de lo blanco y la oreja por medio del oído descubre la diferencia de los sonidos, así también la mente, habiendo experimentado una y otra cosa, puede discernir sobre el bien y hacerse más firme en mantener la obediencia a Dios... 84
La elocuencia de estas metáforas sensoriales nos indica que para Ireneo, la experiencia es siempre de los sentidos, carnal, corporal y temporal. El hombre ha transmitido su experiencia a través del tiempo, posibilitando la tradición y la historia, y esa transmisión se ha realizado por el único medio que tiene el hombre de proyectarse hacia otros: la corporeidad.
Como conclusión general de todo lo expuesto, podemos decir que la comprensión del hombre en el siglo II depende del sentido del ser en general y se inscribe dentro de una determinada cosmovisión. Para los griegos, el ser del hombre lo constituye su alma, como lo afirmara Platón en el Alcibíades , pues en el alma encontraban el sentido de su permanencia. Esta es la raíz de su dualismo, en el que el cuerpo ocupaba un lugar inferior en la jerarquía ontológica. Para el hebreo y el cristiano, la unidad del hombre se sustenta en la radicalidad de su contingencia, ya que la finitud humana no admite nada permanente en ella y remite a un creador. La conciencia de la corporeidad como lugar por excelencia donde acontece la finitud, nos coloca directamente en un horizonte creacionista común tanto al judío como al cristiano, entre cuyas concepciones de hombre no encontramos diferencia en el plano metafísico. En cambio, las discrepancias surgen a partir de la antropología, a raíz de la reflexión de los pensadores cristianos en torno a la encarnación del Verbo, que indudablemente impactó de modo decisivo en la noción de hombre durante los primeros siglos de la era cristiana.
El cosmos creado es el orden de la temporalidad, de la finitud que se recorta en su límite, el de la corporeidad. Mientras los Padres entendieron ese límite y contingencia que representa el cuerpo como positividad y afirmación, los gnósticos, y entre estos especialmente los valentinianos, lo consideraron como la expresión de lo negativo, corruptible y generador de culpa, condenado al destino trágico de la materia contra la que abrigaban fuertes prejuicios platónicos. Consideraban imposible la salvación de la carne, mientras que los eclesiásticos no concebían otra. No obstante esto, ambas tesis coincidían en que lo específicamente humano se halla en el cuerpo, la forma humana, plasmada por el Demiurgo del Génesis a imagen y semejanza del paradigma divino, es decir, el Unigénito o Ánthropos —según los gnósticos—, o en función del Verbo encarnado, según los eclesiásticos.
La reacción del Obispo de Lyon resultó proverbial a la hora de la reafirmación de la identidad del único linaje humano creado por Dios y llamado a perfeccionarse en la historia, en la afirmación de la radical positividad del cuerpo. Es el hombre de carne el que ha de madurar hacia la teleíosis o perfección divina. Son las experiencias humanas vividas en la patencia de los sentidos las que han de construir la historia, la única historia que conocemos, pues «una y la misma es la fe de Abraham y la nuestra». 85
La historia según los gnósticos, devenida en los particularismos resultantes de clasificar a los hombres en tres linajes: «espirituales», «psíquicos» y «materiales», incomunicables en origen, dignidad y destino, impedía una comprensión unitaria del hombre como humanidad. Ireneo advirtió con gran perspicacia que, en el paso del judaísmo al cristianismo se abrió un horizonte de universalidad en el cual la intersubjetividad cristiana se despliega. La experiencia de lo sublime no queda ya circunscripta a los límites de la sinagoga:
Cristo descendió no sólo en favor de aquellos que creyeron en tiempos de Tiberio César... sino en todos los hombres... 86
La unicidad del hombre en el orden metafísico posibilitó la afirmación de una identidad no escindida, al mismo tiempo que fundamentó también una comprensión unitaria de la historia. De este modo, carne, tiempo y libertad convergen en la configuración de una antropología que sobresale entre las muchas que se formularon en el siglo II, y que hace justicia a la visión judía por la cual todos los hombres fueron creados por Dios de la misma manera, como afirma la madre de los Macabeos: «Yo te conjuro, hijo mío, mira el cielo y la tierra y observa todo lo que está en ellos, y comprende que Dios lo ha creado todo del no ente, y que la raza de los hombres ha sido creada de la misma manera ». 87
1Para un estudio de las influencias de raíces indoeuropeas que se conjugaron en la formación del pensamiento helénico, puede verse: DUSSEL, Enrique, El dualismo en la antropología de la cristiandad. Desde el origen del cristianismo hasta antes de la conquista de América , Buenos Aires, Guadalupe, 1974, pp. 101–110.
2JUSTINO, Diál. 6, 2, p. 313.
3JUSTINO, Diál. 80, 4, p. 446.
4JUSTINO, Diál. 5, 1, p. 310.
5Cfr. PLATÓN, Fedón 81a, en GARCÍA GUAL, C. (Introducción, traducción y notas), Platón. Diálogos III : Fedón, Banquete, Fedro , Madrid, Gredos, 2007, p. 71.
6JUSTINO, Diál. 6, 1, p. 313.
7JUSTINO, 1 Apol. 18, 1–2, p. 201.
8Cfr. JUSTINO, 1 Apol. 52, 7–8: «Y en qué sentido y tormento han de hallarse los injustos, escuchad lo que sobre esto fue dicho: ; “Su gusano no descansará y su fuego no se extinguirá” (Is 66, 24)», p. 239; cfr. 20, 4: «Y es así que cuando nosotros decimos que todo fue ordenado y hecho por Dios, no parecerá sino que enunciamos un dogma de Platón; al afirmar la conflagración, otro de los estoicos; al decir que son castigadas las almas de los inicuos que aun después de la muerte conservarán su conciencia, y que las de los buenos, libres de todo castigo, serán felices parecerá que hablamos como vuestros poetas y filósofos», p. 204. Precisamente, Justino distingue dos aspectos en el estadio final de los condenados, al que jamás llama «inmortal» ni «inmortalidad»: a) el de la conciencia eterna (αἰσθήσις αἰωνία) que culmina en el «gusano de la conciencia»; b) el del castigo sin fin (κάλασις αἰώνια) mediante el fuego eterno. Cfr. JUSTINO, 1 Apol. LVII, 3: «Pero si creen que nada hay después de la muerte, sino que afirman que los que mueren van a parar a una absoluta inconciencia, en ese caso nos hacen un beneficio al librarnos de los sufrimientos y necesidades de acá», p. 246. Para un estudio de la muerte en San Justino, puede consultarse ORBE, A., Antropología de San Ireneo, pp. 407–408.
9Cfr. FILÓN de ALEJANDRÍA, Alegoría de las leyes ( Legum allegoriae; en adelante: Leg. alleg. ) I, XXXIII, 105–107, trad. y notas de Marta Alesso, en MARTÍN, José Pablo (editor), Filón de Alejandría. Obras completas , vol. I, Madrid, Trotta, 2009, p. 197.
10JUSTINO, Diál 93, 3, p. 469.
11Justino se refiere a Fedón 65 e, 66 a, República VI, 509 b y Carta VII 341 d 1.
12JUSTINO, Diál. 4, pp. 307–309.
13Así lo hace Juan Damasceno en los Sacra Parallela. Orbe comparte esta tradición. Cfr. ORBE, A., «La definición del hombre en la teología del siglo II», en: Gregorianum 48/3 (1967), p. 537.
Читать дальше