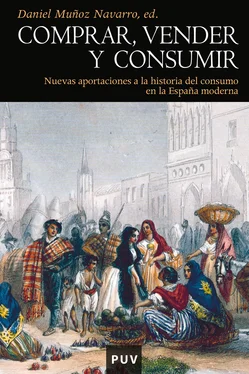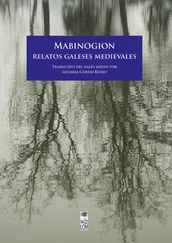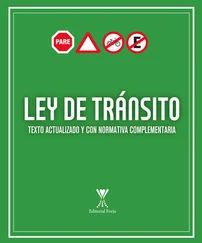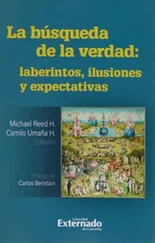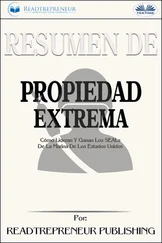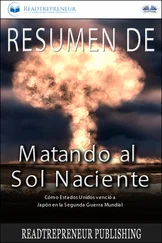En suma, a pesar de los avances historiográficos que se han producido sobre el estudio del consumo en las sociedades preindustriales durante las últimas décadas existen varias cuestiones sin resolver de forma satisfactoria. En las líneas siguientes me voy a centrar en dos aspectos. En primer lugar, la forma de almacenar la información procedente de los inventarios post-mortem es clave para realizar historia interregional y comparada. Sin embargo, sigue siendo algo complejo el saber cuáles son dichos procedimientos (una especie de «caja negra») lo que dificulta la coordinación entre investigadores e instituciones. En segundo lugar, otro problema que se viene suscitando últimamente es el manejo de las deudas en contra y créditos (deudas) a favor que aparecen en el inventario post-mortem. En este sentido, McCants (2006) sugiere que los inventarios no pueden utilizarse para medir la distribución de la riqueza en un lugar o contexto determinado debido a las numerosas deudas en contra que aparecen. [31]Por otra parte, el cómputo de las deudas a favor puede ofrecernos información sobre el funcionamiento de los mercados de crédito informal (Holderness, 1976; Groves, 1994; y Muldrew, 1998) [32]y la demanda de dinero en efectivo (Nicolini y Ramos, 2010). [33]
BASES DE DATOS, CLASIFICACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS POST-MO RTEM
A pesar de la relativa abundancia de los estudios sobre consumo y cultura material en la época Moderna, la recopilación de sus fuentes documentales (inventarios post-mortem y dotes) no sigue, por regla general, un criterio homogéneo. Es evidente que existen diferencias entre los inventarios procedentes de las antiguas Coronas de Aragón y Castilla (véase apéndice I), por lo que deberían arbitrarse metodologías comunes que permitieran avanzar en el estudio de patrones de consumo desde una perspectiva comparada. La recopilación, almacenamiento y sistematización de información es un punto esencial para poder avanzar en comparaciones interregionales e incluso internacionales. En ocasiones, estos aspectos forman parte de una «caja negra» que hace inviables perspectivas comparadas, por ejemplo, en la utilización de fibras textiles o maderas empleadas en la construcción de muebles.
En principio, la información disponible en los inventarios post-mortem debe almacenarse en una base de datos sencilla, fácil de manejar y relativamente difundida en los sistemas operativos. Antes de la difusión generalizada de Microsoft Office en el entorno Windows y del desarrollo informático de Macintosh (Apple), la programación de bases de datos resultaba relativamente compleja para la gran mayoría de historiadores ya que se producía en MS-DOS, un entorno poco intuitivo y que requiere conceptos previos de programación.
Así por ejemplo en el caso español, Aranda (1991) en un estudio sobre prosopografía y particiones de bienes en la Edad Moderna, utilizó una base de datos programada en Foxbase+ (Dbase 111+), recibiendo dicho programa el nombre de PROT. PRO. [34]Calvo, Jiménez y Serrano (2000) estudiaron, a partir de protocolos notariales, el comportamiento social, económico y político de las elites locales de Lucena durante el siglo XVII. En dicho trabajo, mostraban las limitaciones de las bases de datos relacionales en lenguaje SQL. [35]Overton et al. en su libro «Production and Consumption in English Households, 1660-1750» (2004) utiliza el paquete de software denominado ITEM desarrollado desde 1972 e inspirado en programas FORTRAN. [36]McCans (2006) plantea en un excelente artículo la utilización de un código ASCII y el tratamiento de la información de cerca de 1000 inventarios procedentes del Orfanato Municipal de Ámsterdam, a partir del paquete de software SAS. [37]En la actualidad, la elección de bases de datos para problemas científicos de carácter histórico parece decantarse entre Microsot Access y Filemaker. Las principales diferencias entre ambas son las siguientes: (i) Filemaker se puede utilizar en plataformas Windows y Mac, mientras que Access sólo se puede utilizar en un entorno Windows; (ii) aparentemente la capacidad es mayor en Filemaker; (iii) Access es más asequible económicamente al tiempo que está mucho más difundida en ámbitos privados y públicos.
Veamos qué sucede en los archivos históricos provinciales españoles. Un repaso por la información ofrecida por los distintos archivos ofrece numerosos interrogantes (http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada. htm). Solamente los archivos históricos de Álava, Asturias, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Ourense y Teruel ofrecen información específica sobre la base de datos utilizada. De los mismos Álava, Cáceres, Córdoba y Guadalajara utilizan Access. Asturias utiliza Archidoc (software proporcionado por El Corte Inglés); Cáceres utiliza además de Access, KNOSYS y ARCHIVEX (software libre); Ourense organiza su información a partir del sistema de gestión de archivos Albalá (empresa Baratz); Teruel utiliza la base de datos NOTA . Aparentemente los Archivos Históricos Provinciales de Palencia y Toledo y el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid también utilizan Access. Por estas razones de índole práctica, este documento de trabajo se decanta por utilizar Access para organizar los datos procedentes de protocolos notariales.
Microsoft Access es una base de datos relacional que organiza la información de forma sistemática mediante la creación de tablas, en las cuales se pueden cruzar los datos obtenidos desde cada una de las fuentes documentales utilizadas. Los campos y registros permiten definir cada una de las características documentales posibilitando al máximo la operatividad de los datos almacenados. Otra ventaja adicional de los datos procesados por Access es que pueden ser fácilmente exportables a hojas de cálculo (excel) y posteriormente a programas estadísticos más sofisticados (Stata y/o SPSS).
En las tablas de datos 1, 2, 3 y 4 del apéndice II se proponen las tablas principales que relacionan toda la información disponible en el inventario post-mortem. Todas las tablas se hayan interrelacionadas por el campo «clave». La tabla de datos 1 («Identificación») recoge los aspectos más evidentes del protocolo: número del protocolo depositado en el correspondiente archivo histórico provincial, fecha del mismo, nombre de la persona sobre quién se realiza el testamento, cónyuge de dicha persona, profesión (y sector económico de la misma) si apareciese, lugar dónde se realizó el inventario y finalmente se incluye el número hijos (vía herederos).
La tabla de datos 2 («Composición Patrimonio») detalla la información de carácter cuantitativo recogida en el cuerpo general de bienes por distintas categorías o capítulos de riqueza: patrimonio total, bienes urbanos, bienes rústicos, dinero, deudas a favor, legítimas adelantadas, otros efectos financieros, efectos de tienda, activos reales y financieros, útiles y herramientas, bienes perecederos, textiles sin elaborar, ganadería y, por último, bienes de consumo (duraderos y semi-duraderos).
La tabla de datos 3 («Tabla de Bienes Duraderos y Semiduraderos») recoge el grueso de la información relativa a los bienes de consumo duradero y semiduradero. Los campos especificados serían los siguientes: grupo de bienes, producto, cantidad, unidad, material, fibra, otras fibras, estado de conservación, tamaño, color, características, procedencia y precio. En principio, se establecen los siguientes grupos de bienes: vestido y calzado, ropa de cama, ropa blanca de hogar, textiles de decoración, mobiliario, accesorios de casa, útiles de cocina, loza (vajilla), objetos de decoración interior no textiles, pinturas, stock de libros, joyería, objetos personales, objetos religiosos, bienes perecederos, útiles y herramientas, textiles sin elaborar y ganadería. A partir de ahí se complementa la información de los ítems en función de los campos descritos previamente.
Читать дальше