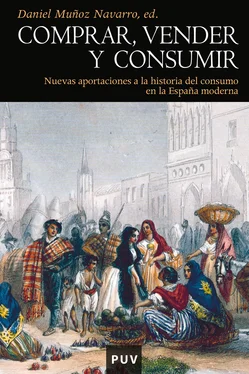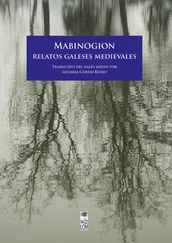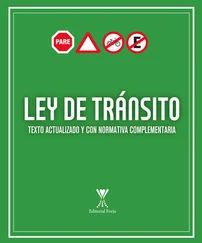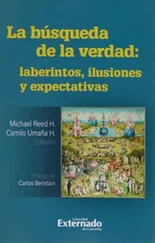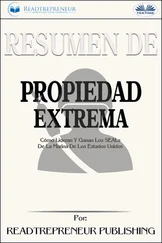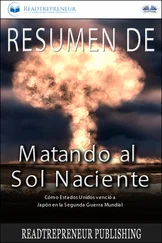Todo ello ha llevado a que algunos estudios hayan debido cambiar el modo de uso de las fuentes e incluso el método. Es obvio, por ejemplo, que para algunos de estos trabajos, los protocolos notariales han dejado de ser “la” fuente por excelencia. Y lo es, asimismo, que el uso que se hace de los inventarios post-mortem ha debido cambiar. Hoy, muchos historiadores no hacen el análisis masivo y clasificatorio de la aparición de productos en los inventarios, que hacíamos (e hicimos) hace veinte años. No es que no tuviera sentido entonces, como alguien se ha atrevido a decir. Lo tenía y aun lo tiene, siempre que reconozcamos las limitaciones de la fuente. Pero sí se da el caso, de que para algunos de estos trabajos, se necesita el uso prioritario de otro tipo de fuentes, un cambio en el modo de uso de éstos (a veces más cualitativo o impresionista), o propuestas estadísticas e incluso econométricas más complicadas.
No es la función de un prólogo comentar los trabajos de un volumen. Ni tampoco es mi deseo, como mero invitado, el hacerlo. Pero me parece que los trabajos presentados aquí son un buen ejemplo de estos progresos. Muchos de ellos se preocupan por medir el consumo y su composición social y prácticamente todos hacen una aguda crítica documental, cuando no proponen incluso nuevas formas de utilización de los inventarios post-mortem. Ramos nos hace ver la necesidad de nuevos planteamientos metodológicos en el uso de éstos. En los textos de Gasch, Bibiloni, Muñoz y Fattacciu se puede ver con nitidez el carácter global de algunos procesos, así como el complicado ajuste entre oferta y demanda que preside la difusión de nuevos bienes de consumo en una sociedad, tanto por los condicionantes del sistema productivo como por la evolución de los sistemas de venta al por menor. García Fernández, Rosado, Cantos y Bartolomé nos descubren, entre otras muchas cosas, la importancia del consumo en los procesos de formación de identidades de diverso tipo y dimensiones, al tiempo que se ocupan de las formas de consumo de determinados grupos sociales, desde los menores y jóvenes a las mozas casaderas o a los profesionales.
Todos estos trabajos, no sólo muestran, a mi entender, notables progresos, sino que son prueba de una internacionalización de la investigación que era tan sólo incipiente hace diez años. Y, lo que me parece más importante, este libro supone un avance importantísimo por su contribución a llenar lagunas geográficas y por su interés al cubrir espacios que hasta hace poco nos eran desconocidos. Ello no sólo porque creo que a partir de estos trabajos nos aproximamos mucho más a la reconstrucción del mapa de la historia del consumo, de la comercialización y de los patrones de vida en la España moderna. Lo digo también porque, como dejó claro Clunas en su aguda crítica a los libros de Brewer y, sobre todo, a la visión excesivamente anglosajona de la historia del consumo, la ampliación geográfica de nuestra investigación es el único método de contrarrestar generalizaciones peligrosas que han llevado incluso a comparar Europa con Asia, como si de ambas tuviéramos muestras suficientes y como si ese ejercicio no diera lugar a la extrapolación abusiva de procesos a ámbitos que prácticamente han permanecido fuera de nuestra mira durante décadas. Este libro hace más posible la escritura hoy de una historia del consumo en la Península Ibérica y, por tanto, en el continente europeo. Una escritura que pasa por revisar muchas de las asunciones que teníamos hace quince (o veinte) años.
Bartolomé Yun Casalilla
En Florencia, a 31 de octubre de 2010.
INTRODUCCIÓN
Allá por el año 1999, hace más de una década, se publicaba el volumen Consumo, condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, coordinado por Jaume Torras y Bartolomé Yun, una obra que, sin duda, marcó un cambio en la investigación histórica en España y que sigue siendo un referente para la historiografía sobre consumo de nuestro país. La nueva perspectiva, que planteaba un análisis histórico desde el plano de la demanda, supuso una renovación de la historia económica, incorporando nuevos enfoques y metodologías, que contribuyeron a modificar las tesis sobre el fracaso de la industrialización y sobre el proceso de crecimiento económico y modernización social en la España de Antiguo Régimen.
Sin embargo, en los últimos años, se han desarrollado un buen número de estudios que, desde diferentes enfoques de la historia del consumo y tomando una perspectiva más social y cultural, como ya ha apuntado B. Yun en el prólogo, han profundizado en esta línea. Si bien, la labor de los equipos de investigación, dirigidos por Yun y Torras, inicialmente se centraba en unas regiones muy concretas de la monarquía hispánica (Cataluña y determinadas zonas de Castilla), recientemente se han desarrollado aproximaciones regionales (ya finalizadas o todavía en curso) en otras áreas, tales como Valencia, Sevilla, México, Madrid, Murcia o León, entre otras, que han ido formando un tapiz mucho más tupido en torno a la historia del consumo en la España moderna.
Por lo tanto, aprovechando la efeméride, surgió la idea de desarrollar una publicación colectiva, en la que, tomando como referente el mencionado libro, se plasmasen algunos de los avances llevados a cabo en la última década en la historiografía española sobre consumo, así como las perspectivas y nuevas líneas de trabajo que en la actualidad se desarrollan, dentro y fuera de España. Para ello, coordiné un primer encuentro, a fin de poner en contacto y ofrecer un foro común a todo un conjunto de historiadores que han centrado sus trabajos en esta dirección en los últimos años. Éste tuvo lugar en Granada, a comienzos del mes de julio de 2010, en una sesión paralela incluida en la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, bajo el título de Consumo, condiciones de vida y comercialización (una década después). Nuevos planteamientos de la Historia del Consumo en la España Moderna.
El resultado de esta primera reunión de trabajo son los textos que se incluyen en esta obra, a través de los cuales podemos obtener una visión coral de los avances y nuevas aportaciones a la historia del consumo y, al mismo tiempo, ofrecer una explicación más compleja y satisfactoria del proceso de crecimiento económico y modernización social en la España de finales de Antiguo Régimen.
En primer lugar, nos centramos en los problemas metodológicos. El trabajo de Fernando Ramos nos introduce de lleno en la vertiente más práctica de la investigación, el análisis de las fuentes documentales (especialmente los inventarios post mortem) y el desafío que supone el tratamiento informático de la documentación, planteando un modelo de clasificación estándar de los bienes duraderos y semiduraderos, que puede servir como base para futuras investigaciones. Esta cuestión es básica para plantear estudios de conjunto sobre el consumo, que empleen la perspectiva de la historia comparada dentro de la Península Ibérica y, por extensión, en el marco de la historia de Europa. Asimismo, en la segunda parte de su estudio, reflexiona los créditos (a favor o en contra) reflejados en este tipo de documentos y las repercusiones que podían tener sobre el consumo familiar.
A continuación, incluimos una serie de trabajos que, sin abandonar las cuestiones metodológicas e historiográficas, se centran en el análisis de las redes mercantiles y los sistemas de comercialización, los cuales no sólo servían para canalizar el tráfico comercial de determinados productos, sino que además condicionaban la mayor o menor difusión de las nuevas pautas de consumo.
José Luis Gasch trata el comercio de importación de tejidos asiáticos, a través de los galeones de Manila, hacia el mundo hispánico en el tránsito entre los siglos XVI y XVII, comparando la recepción y consumo de estos en dos ciudades, a un lado y otro del Océano Atlántico; México y Sevilla. En su trabajo, plantea un estudio comparativo, a partir del nuevo enfoque de la historia trans-«nacional», especialmente útil para el análisis del consumo de productos importados, buscando las motivaciones profundas que explican la mayor demanda de textiles asiáticos en Nueva España con respecto a la Corona de Castilla. Una investigación todavía en curso, que requiere de la combinación entre lo local y lo global.
Читать дальше