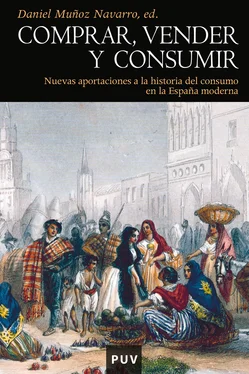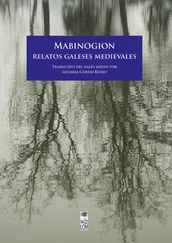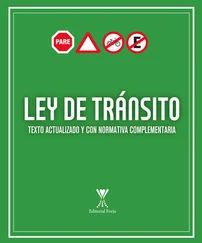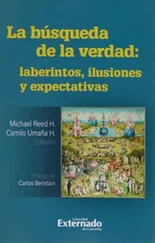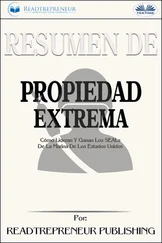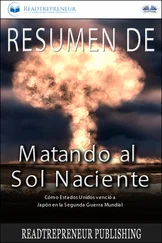Con respecto a España, los profesores Torras y Yun editaron en 1999 el libro «Consumo, condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX». En dicho texto, se analizaron las imbricaciones entre consumo y niveles de vida, patrones de consumo y cultura material, y consumo e industrialización en la Península Ibérica. En la actualidad los estudios disponibles apuntan a que tanto en el Norte de Europa, Europa Central, el Sur de Europa e incluso en ciertos lugares de Asia tuvo lugar una Revolución Industriosa e importantes cambios en las pautas de consumo. La historiografía disponible así parece confirmarlo. Así por ejemplo en Alemania y Europa Central, puede consultarse De Vries (2008), Safley (2005), Beck (2003), Maynes (2004) y Ogilvie (2009). [7]En Francia, De Vries (1992) y Maynes (2004). [8]Para el caso italiano sobresalen los estudios de Belfanti y Guisberti (2000) y Pinchera (2006). [9]En Asia, debería consultarse Bayly (2004) y Pomeranz (2000) para la sociedad china e igualmente Bayly (2004) y Saito (2005) para Japón. [10]
Estas evidencias podrían formar parte de un contexto mucho más complejo donde se insertaría el crecimiento económico preindustrial e incluso smithiano (empleo de recursos ociosos, especialización, división del trabajo, extensión de los mercados y asignación eficiente de los recursos escasos). Sin embargo, en otras regiones, subyace la duda sobre si este aumento de los bienes fue algo excepcional y/o coyuntural. En otras palabras, es posible que se hubieran producido cambios en las pautas de consumo e incluso una revolución laboriosa (industriosa) que no hubiera desembocado en un proceso de crecimiento y desarrollo industrial a largo plazo (Ramos 2003, 2010). [11]Tal como afirmó De Vries (1982), cada día parece más evidente que no todos los caminos del crecimiento económico llevaron a la revolución industrial. [12]En este marco teórico, se debería reflexionar y profundizar desde la óptica del consumo y del concepto de revolución industriosa y/o laboriosa para comprender más satisfactoriamente la evolución a largo plazo de las economías en vías de desarrollo.
Obviamente también existen opiniones mucho más críticas y matizadas sobre el papel del consumo en los inicios de la industrialización. Mokyr matiza esta visión que enfatiza el lado de la demanda y pone en duda que hubiera existido una revolución del consumo previa a la revolución industrial. [13]Según Mokyr los determinantes fundamentales del crecimiento económico se deben buscar en factores de oferta y sobre todo en el cambio y el progreso tecnológico. [14]Al igual que Crafts (1985), insiste en que los avances tecnológicos sin un aumento paralelo en el tamaño del mercado sólo pueden conducir a una disminución de la renta per cápita. En este contexto, es muy factible que aumente el consumo de alimentos, pero no así el de artículos industriales. [15]Es decir, se estaría matizando la interpretación esgrimida por Boserup (1967) para quien los cambios demográficos impulsaron la adopción de nuevas tecnologías y el progreso económico. [16]En último extremo, Mokyr trata de matizar la expansión de la industrialización a través del consumo. No obstante, Mokyr no niega que la demanda tuviera un papel: la determinación del tamaño relativo de los diversos sectores de la economía. La demanda actuaría como un freno cuando cambios súbitos en el comportamiento de los consumidores generasen costes importantes en la reasignación de recursos e incluso modificasen la distribución de los ingresos y los beneficios. Clark y van der Werf (1998) subrayan que no encuentran pruebas empíricas que atestigüen la existencia de una revolución industriosa en Inglaterra entre 1600 y 1850. [17]Voth también matiza la existencia de una revolución industriosa y, en todo caso, los cambios en el consumo se produjeron en el periodo comprendido entre 1760 y 1830. [18]Clark y van der Werf (1998) estiman que el incremento de los días trabajados por año durante este periodo por parte de los jornaleros agrícolas sólo aumentó un 10%. [19]Hacia 1851 todo el trabajo infantil y femenino en Inglaterra constituía únicamente el 21% de los ingresos salariales totales. En otras palabras, aunque se hubiera duplicado la cantidad de trabajo infantil y femenino entre 1600 y 1750, solamente podría haber supuesto un aumento del 10% en los ingresos. [20]
En cualquier caso, si se acepta como cierto un aumento del consumo en bienes duraderos y semiduraderos, automáticamente podría suponerse que los ciudadanos ingleses de 1800 eran más ricos que sus homónimos de 1400. Es decir, dado que hacia 1750 las familias comenzaron a consumir de forma rutinaria antiguos bienes de lujo, los ingresos disponibles debieron incrementarse mucho más rápido que los salarios debido a la existencia de una revolución industriosa. En su conocida obra «A Farewell to Alms» (2007), Clark subraya, apoyándose en la evolución de los salarios, los alquileres y las tasas de retorno del capital (tipos de interés), que esto no es cierto. [21]Para Clark (2010) la clave de todo reside en la interpretación errónea que se realiza de los inventarios post-mortem (the consumer and industrious revolutions of 1600-1750 are artifacts created by misinterpreting the major source on consumption in these years, probate inventories). [22]
Hasta qué punto es cierta la afirmación de Clark (2010) que vincula la existencia de una revolución en el consumo a una invención estadística (statistical artifact) y no a pruebas empíricas. Los inventarios post-mortem son la prueba principal para demostrar la existencia (inexistencia) de una revolución del consumo y por extensión de una revolución industriosa (laboriosa) en las economías preindustriales. Si se confirma este extremo, automáticamente se matizan los niveles de vida durante dicho periodo. Además se asiste a una aparente paradoja: la coexistencia de salarios bajos con niveles relativamente elevados de consumo. De hecho, de Vries encuentra una contradicción entre la trayectoria del poder adquisitivo y la evolución del consumo en Inglaterra entre 1750 y 1815. En opinión de Yun, probablemente esto sea debido a que los cálculos sobre los inventarios están sesgados hacia al alza mientras que los correspondientes al poder adquisitivo están sesgados a la baja. [23]¿Qué implicaciones tienen todas estas afirmaciones? Dada la propia naturaleza de los inventarios post-mortem es incuestionable que están sesgados hacia los grupos sociales con mayor poder adquisitivo. De hecho, se corre el riesgo de acumular inventarios e inventarios sin ningún sentido crítico. La única forma de atenuar este impacto es mediante el cruce con otra tipología documental (fuentes notariales y fiscales). En el caso castellano podrían ser los inventarios de dotes, las cuentas de curaduría y para mediados del siglo XVIII, el Catastro de Ensenada. [24]
En cualquier caso, esto nos lleva a reflexionar sobre los problemas metodológicos que plantea la utilización de los inventarios post-mortem, los cuales han sido tratados frecuentemente en cantidad de trabajos y cuya completa enumeración sobrepasa el objetivo de este capítulo. A modo de resumen se suelen señalar la acumulación de patrimonios medios y altos (Wijsenbeck, 1980; Overton, 1980); [25]la no coincidencia entre la riqueza individual y lo recogido en el inventario (Weatherill, 1993); [26]la dificultad de convertir una variable stock en una variable flujo (De Vries, 1993); [27]la ocultación de bienes (Yun, 1999); [28]y la abundancia entre los grupos de edad avanzada. Asimismo no conviene desdeñar los problemas derivados del manejo de datos una vez elaborados. En principio, el consumo de bienes duraderos y semiduraderos no se puede estudiar única y exclusivamente en función de los precios inventariados sino que también hay que estudiar el consumo en términos de su cantidad y variedad. En este sentido, son muy importantes las transformaciones en la composición del consumo que provengan de cambios en la estructura de precios relativos. De hecho, puede suceder que el porcentaje de gasto se mantenga uniforme a lo largo del tiempo y sin embargo aumente el número de piezas textiles o del mobiliario de la casa, por ejemplo. Igualmente si se produjese la revalorización de los bienes rústicos o urbanos la estructura del gasto en bienes de consumo también se modificaría. [29]Por tales razones, Van der Woode y Schuurman (1980) y Spufford (1990), entre otros muchos, aconsejan prudencia a la hora de utilizar inventarios. [30]En mi opinión, esta es la pauta a seguir más que considerarlos un statistical artifact.
Читать дальше