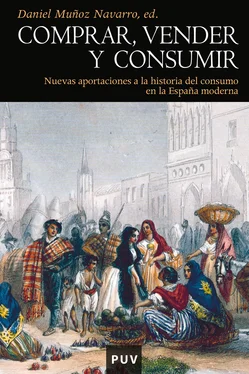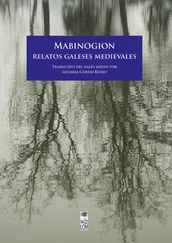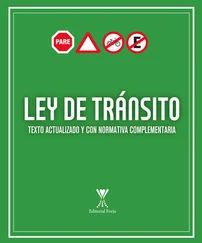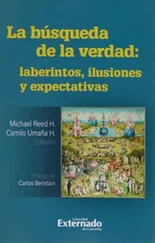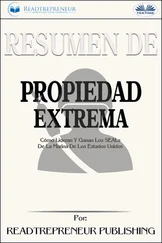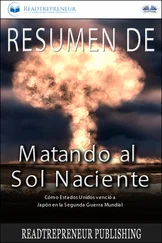La causa de este cambio de acento no ha estado sólo en los procesos derivados de la historia económica, sino en lo ocurrido fuera de ella. El cultural turn, como una derivación, positiva en este caso, del lingüistic turn ha hecho que hoy la sociedad no se pueda entender sin la consideración de los procesos culturales y del desarrollo de espacios de sociabilidad en los que los individuos se relacionan entre sí, con sus valores, prejuicios, prácticas sociales e identidades. Al ser esto así, muchos historiadores han cobrado conciencia de que ni la sociedad, ni tampoco la economía, se pueden entender sin la cultura. Como no podía ser de otro modo, ese giro cultural se ha producido también –¡y cómo!- en el campo de la historia del consumo e incluso de los patrones de vida que hoy se asocian a formas diferentes de niveles de vida también. Es más, todo esto estaba ya presente en la historiografía del consumo de principios de los años noventa. Muchos autores, desde Braudel a Roche o a McKendrick y tantos otros, lo que estaban haciendo era llamar la atención sobre la cultura. En cierto modo lo habían hecho también los economistas sobre los que se habían basado y, entre ellos, Veblen, quizás uno de los más importantes. Y llamaban la atención también sobre el componente de irracionalidad económica de los procesos culturales, sobre las modas, sobre la emulación como factor de creación y de contraste de identidades, sobre cómo el gasto y, por tanto, la demanda, no siempre se derivan de un cálculo coste-beneficio basado sólo en la utilidad económica.
Desde entonces, además, muchas cosas han cambiado en la historia del consumo y de la comercialización a pequeña escala y, por supuesto, en la historia de las formas de vida y la cultura material. El análisis de los componentes culturales e incluso morales de todos esos aspectos de la vida social se ha desarrollado de forma clara. Lo ha hecho además en una dirección que hoy está muy presente, el del estudio de las prácticas sociales de consumo. Hoy a muchos historiadores no les interesa tanto el estudio de lo que se consume o las cantidades consumidas, cuanto el cómo se consume. Y se entiende que las prácticas de consumo, muy ligadas a la sociabilidad y a los espacios sociales del consumo, pueden ser formas de construcción de identidades. De identidades de status y de clase social, de identidades de género, de identidades políticas y culturales, etc. Las prácticas del consumo son parte sustancial de cómo los individuos construyen su yo. En ese sentido, el estudio del consumo e incluso de la comercialización y de los modos de vida, se convierte, no en un objeto en sí mismo, sino en una forma de penetrar en las sociedades a las que se dirige; es una forma de saber cómo se construye la masculinidad o la feminidad, la comunidad política imaginada o la confesión religiosa, etc. Al mismo tiempo, la historia del consumo se ha desarrollado hacia el interés por las transferencias entre espacios de geopolítica cultural diversa. Si al seguir a algunos de los clásicos, como Mckendrick, nos preocuparon la difusión en el seno de cada sociedad de nuevas pautas de consumo y si entonces tuvimos especial interés por los procesos de democratización del consumo entre diversos sectores sociales, olvidando, incluso, la geografía y el componente espacial, hoy lo que prima es el interés por las líneas horizontales de difusión. Hasta el punto de olvidarse de la estructura social y las relaciones de clase o de grupos sociales en un mismo espacio, la historia del consumo actual se fija sobre todo en las transferencias de pautas de consumo, en la adaptación y adopción por parte de grupos sociales en diversas áreas del planeta de productos o prácticas de consumo o de comercialización procedentes de otras. Como he intentado hacer ver en otro texto, esto es el fruto en cierto modo de la historia “entrecruzada” o de las corrientes similares que, como la historia trans-“nacional”, se preocupan de las transferencias culturales. Y lo es asimismo de la eclosión imparable de la historia global que hoy se entiende no ya sólo (o no tanto) como la historia del planeta, cuanto como la historia de las relaciones entre áreas lejanas del planeta, normalmente situadas en contextos culturales y de civilización muy lejanos o diversos. De ahí precisamente el que los historiadores del consumo y la comercialización como Mintz, Norton, o Clarence Smith se hayan decidido por el estudio de cómo esto ocurre en el caso de productos concretos como el azúcar, el tabaco, el cacao, el café, etc. Es evidente, además, que, si bien es muy difícil analizar las transferencias que dan lugar a cambios en los patrones generales de consumo, es mucho más fácil hacerlo centrándose en alguno de los productos que forman parte de esos patrones y preguntándose por cómo se transfieren esos productos, por cómo se aceptan y a partir de qué valores, por la vida social (por usar el afortunado término de Appadurai) que los individuos dan a las cosas en cada sociedad, por las adaptaciones de éstos a los patrones de sociedades muy distintas, etc.
Todo esto ha implicado algo más: la necesidad de romper con la dicotomía entre oferta y demanda. En realidad esto es algo que tampoco los clásicos habían hecho, si bien es cierto que hace veinte años se precisaba más de esta distinción, pues se trataba de poner énfasis en un enfoque que había quedado fuera de nuestros parámetros durante siglos, como es la demanda y el componente socio-cultural, a veces incluso irracional, de ésta. Pero lo que es evidente hoy es que oferta y demanda se entienden como algo mucho más entrelazado –con la mediación de valores sociales y de técnicas productivas y contextos institucionales- de lo que se pudiera imaginar. Como es también evidente que hoy el historiador no habla de procesos simples y lineales de ajuste entre ambos, sino de procesos de interrelación, fragmentación y diferenciación que incluso pueden llevar a pensar en la formación de mercados diferentes para un mismo producto.
Y todo esto ha implicado que el historiador se preocupe por la dimensión global de las transferencias de hábitos de consumo y por su impacto local. De hecho, la historia global, pese a los problemas que, como nos ha hecho ver Clunas, plantea en cuanto a las dificultades de comparación ha llevado a que los historiadores se preocupen por el curso a través de distintas civilizaciones de diversos productos, o, más significativo aún, que se empiece a reconocer el carácter intercultural de algunos de ellos; incluso de aquellos que durante mucho tiempo hemos estudiado (y de hecho así lo hacíamos hace veinte años) olvidándonos de esa dimensión, como las indianas, la cerámica asiática y otros bienes.
La consideración de la historia del consumo y de la comercialización desde la perspectiva intercultural ha obligado asimismo a detenerse sobre un hecho aparentemente superfluo pero clave: el proceso por el que un bien se convierte en mercancía. Porque, en efecto, esto no es automático. Ni los españoles del siglo XVI empezaron a fumar tabaco procedente de América y, por tanto, a comercializarlo porque había una demanda de ello, ni mucho menos, algunos de los productos consumidos por la población original americana e impuestos allí por los conquistadores del siglo XVI formaban parte de sus necesidades. El proceso por el que los bienes (a veces ya mercancías) de una cultura se convierten en mercancía en la otra es hoy clave para entender el diálogo intercultural y, por tanto, la historia del consumo; y tiene mucho que ver, debemos apresurarnos a decir, con las relaciones sociales que se dan en el seno de cada una de ellas y con las prácticas de consumo que se articulan en torno a esos productos. Pero, además, es clave para entender los cambios en los procesos productivos y los modos complejos de ajuste entre demanda y oferta.
Читать дальше