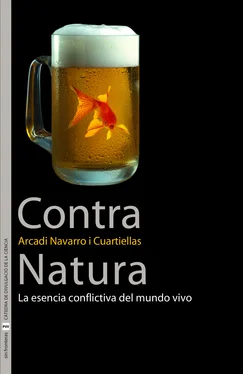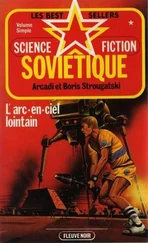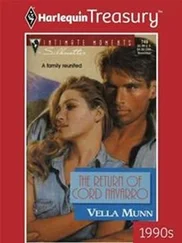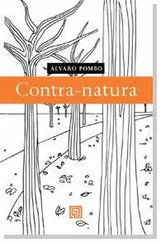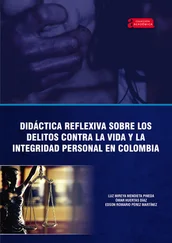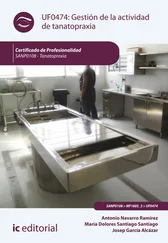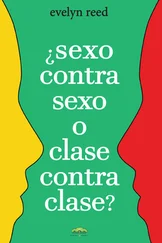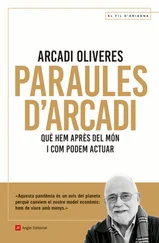Como seguramente sospechará más de un lector, las implicaciones de esta idea van mucho más allá del ámbito que hemos descrito hasta ahora. Cualquier sistema imaginable experimentará selección natural si se cumplen los tres principios básicos, las tres reglas del juego que hemos descrito: variación heredable en éxito reproductivo. Es ésta una idea importante. Implica que la selección natural no se dará únicamente entre los seres vivos que pueblan este planeta. Tiene que darse en cualquier otro lugar del universo donde haya vida, y tiene que darse también aunque los organismos que compitan por dejar descendientes no sean seres vivos. Las entidades sometidas a selección natural pueden ser también virus informáticos o memes (término propuesto por el evolucionista Richard Dawkins –profesor de comprensión pública de la ciencia en la Universidad de Oxford– para referirse a partículas de información cultural, como pueden ser ideas políticas o canciones; volveremos a este concepto en el último capítulo). De hecho, los principios de la selección natural se usan en disciplinas como la ingeniería, la economía o la informática para resolver problemas complejos, haciendo competir entre sí programas que intentan solucionarlos y dejando que se copien, con pequeñas mutaciones aleatorias, los programas que dan las mejores soluciones. En poco tiempo, estos métodos pueden llegar a soluciones excelentes que un ingeniero humano quizá no habría encontrado nunca.
La selección natural, pues, explica la diversidad de la vida en la Tierra. Al cabo de miles de millones de años de lucha por la vida, de competencia durísima, se han producido los organismos actuales. Éstos son como son, no en virtud del designio ingenioso de un creador, sino simplemente porque sus ancestros, que gozaban de determinadas características ventajosas, tuvieron más hijos que sus coetáneos. Vista así, la naturaleza es fundamentalmente competitiva. Quizá podríamos concluir con esta afirmación, en la esperanza de que los biocentristas renunciasen a un concepto tan obviamente inadecuado como la bondad de la madre naturaleza. Ahora bien, es evidente que la naturaleza no consiste en una lucha continua y despiadada entre criaturas egoístas. El mundo natural rebosa de ejemplos en sentido contrario, está lleno de casos muy bien documentados de altruismo y cooperación. Desde lobos que cazan cier-
vos asustados, pero que lo hacen en grupos perfectamente coordinados, hasta abejas que sacrifican su vida eviscerándose al picar a los intrusos que atacan su colmena, pasando por ciudadanos que van como cooperantes a enseñar técnicas de planificación urbana que mejoren la salubridad en las ciudades del Tercer Mundo.
La paradoja de una naturaleza esencialmente competitiva que presenta tantos ejemplos de cooperación y solidaridad tiene su raíz en una visión simplista de la teoría de la evolución. Con pocas y brillantes excepciones, hasta los años 60 del siglo xx la comunidad científica se centró en el estudio de interacciones conflictivas entre organismos individuales o especies, como la competencia, el parasitismo o la depredación. Un mejor conocimiento del mundo vivo cambió este escenario. Ese co-
nocimiento más profundo nace de haberse dado cuenta del hecho de que, a veces, la manera de lograr un éxito reproductivo mayor es cooperar con otros seres vivos. De hecho, desde la aparición de la vida en la Tierra, hace aproximadamente 3.500 millones de años, el trabajo en equipo, la cooperación entre entidades biológicas distintas, se ha visto favorecido por la selección natural. Es precisamente la cooperación la que ha permitido la aparición de entidades biológicas más complejas que, a su vez, también juegan al juego de la selección natural. Veamos cómo.
La organización del mundo vivo es jerárquica. Cada forma de vida, desde las bacterias más simples hasta los organismos eucariotas 1multicelulares complejos, cuyas funciones están codificadas por miles de genes y que viven en grandes grupos sociales, está constituida por unidades de un nivel inferior que se agrupan y cooperan para formar niveles organizativos superiores (genes, cromosomas, bacterias, células eucariotas, organismos multicelulares y sociedades). Los momentos más importantes en la diversificación de la vida han supuesto transiciones entre estos niveles de organización impulsadas por la cooperación en- tre entidades biológicas de cada nivel jerárquico. El resultado es que cada nivel está formado por miembros que en su estado individual habrían competido con ferocidad, pero que en su forma presente muestran comportamientos de cooperación enor- memente complejos y altruistas. Volveremos con más detalle al altruismo en el capítulo 4; de momento nos bastará con unas ideas esquemáticas.
Consideremos las células individuales de un organismo multicelular. En lugar de tratar de competir contra sus compañeras y reproducirse más que ellas en una carrera infernal por los recursos disponibles, tal como harían las bacterias dentro de un cultivo, las células de nuestros cuerpos crecen de manera cooperativa. La coordinación es tan completa que la mayoría de nuestras células renuncian al objetivo último de cualquier ser vivo: contribuir a las siguientes generaciones. Las células de
nuestra piel, nuestros intestinos o nuestro cerebro delegan sus funciones reproductivas en unos pocos espermatozoides u óvulos especializados. No obstante, los conflictos son posibles. Algunas células pueden actuar de manera egoísta y volver a sus costumbres ancestrales, reproduciéndose sin control y provocando el caos en nuestros cuerpos. Este tipo de conflicto entre dos niveles jerárquicos de la naturaleza tiene un nombre: cáncer.
El cáncer ilustra a la perfección los conflictos que puede producir la selección natural cuando ésta actúa en dos niveles diferentes. Por un lado, en el organismo, los individuos que no controlen bien la reproducción de sus células tendrán una fitness menor que los que sí lo hagan, y serán desfavorecidos por la selección natural. Por otro lado, las células que, ignorantes del hecho de que forman parte de un organismo, empiecen a reproducirse más que sus compañeras, al final serán más abundantes dentro del cuerpo que las alberga, ya que se verán favorecidas por la selección natural dentro de su nivel jerárquico. Aunque acaben matando a ese cuerpo.
Pensemos por unos momentos en organismos como las hormigas, las termitas o las abejas. En todos estos casos, la coo-
peración social es prácticamente tan intensa como la de las células de un organismo. Las trabajadoras han delegado su reproducción en unos pocos miembros de la colonia: las reinas, que son como los óvulos o los espermatozoides de un megaorganismo. En estos casos, la reproducción individual también es posible, pero es tan perniciosa para la colonia como un cáncer, y existen sorprendentes mecanismos para evitarla, de los que hablaremos más adelante.
Hay muchos más ejemplos de conflicto entre los diversos niveles de organización del mundo vivo. Dedicaremos algunos de los capítulos siguientes a explicar algunos de esos conflictos con más detalle, pero la idea central debería estar ya clara. Los tres principios del juego de la selección natural –que haya variación, que ésta pase de padres a hijos y que dicha variación heredable afecte al éxito reproductivo de sus portadores– se encuentran por todas partes y conforman la naturaleza. Hasta en los rincones más insospechados encontramos los efectos del mecanismo originalmente descrito por Darwin. La madre naturaleza no desea nada. No es ni personal ni consciente. No hay bondad. Sólo la acción ineludible y continua de fuerzas ciegas y sin intención. Cada uno de nosotros es un organismo sometido a la presión de la selección natural. Además, y al igual que una muñeca rusa, contenemos otras entidades biológicas que participan, cada una en su nivel, en la lucha por la vida. En términos biocéntricos, la madre naturaleza es una ludópata y el juego de la selección natural es su juego preferido. Nuestros genes, nuestras células, nosotros mismos y nuestra sociedad, somos las fichas de ese juego.
Читать дальше