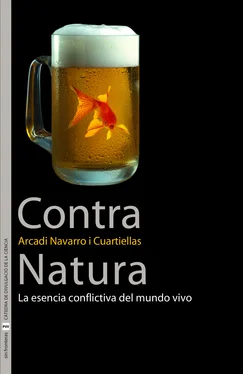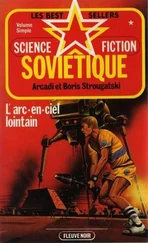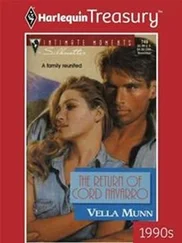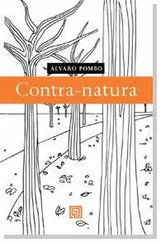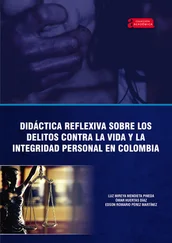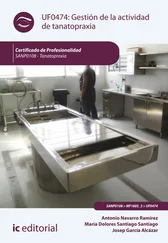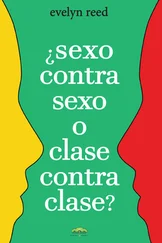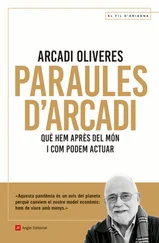El hombre es malvado,
malvado, malvado;
el hombre es malvado,
muy malvado.
Si bien esta tendencia biocéntrica a la mitificación de la naturaleza ha crecido en los últimos decenios debido, en parte, a que la biología se ha convertido en la ciencia de moda, no se trata de un fenómeno nuevo. Representa la continuación de la tradición clásica de buscar lecciones prácticas y, sobre todo, morales en los fenómenos naturales. De hecho, la costumbre de usar la naturaleza como justificación de sistemas éticos o iniciativas políticas es una constante histórica. En contraste con ello, sin embargo, el contenido de las lecciones que se supone que nos da la madre naturaleza ha experimentado enormes cambios a través del tiempo. Tantos son los cambios, que se diría que la madre naturaleza se ocupa de averiguar cuáles son las ideologías dominantes en cada época para alimentarlas repitiéndonos aquello que creemos saber y que tanto nos gusta escuchar.
Durante siglos (por ejemplo, en tiempos de Anselm Turmeda) predominó en Occidente la visión de una naturaleza perfecta que era la prueba fehaciente de la existencia y la omnipotencia del Creador. Quebrantar el orden natural de las cosas constituía una terrible ofensa a Dios. Así pues, cuando se quería criminalizar determinadas acciones (como, por ejemplo, las relaciones homosexuales), se las tildaba de pecaminosas y contra natura. Los que las practicaban merecían ser perseguidos, ya que se entregaban a un tipo de vida antinatural, diabólico y alejado, por tanto, de la voluntad de Dios. A pesar de que con el tiempo adoptaron un formato más amable, las ideas sobre la perfección de la Creación Divina eran todavía dominantes durante la Ilustración, con el Emilio de Jean-Jacques Rousseau insistiendo en el mito del buen salvaje corrompido por la sociedad moderna.
Esta visión de la naturaleza como una rama de la teología (teología natural, decían en las universidades) se rompió a mediados del siglo XIX gracias a la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin. La revolución conceptual que se desencadenó entonces resulta aún hoy día extraordinariamente fructífera. Ha posibilitado que generaciones de científicos den pasos de gigante en el conocimiento de la naturaleza y ha dado a la humanidad la capacidad de actuar sobre su entorno de manera hasta ahora impensable. Más importante que todos esos avances, sin embargo, es que las ideas de Darwin y sus derivaciones han permitido que la humanidad se reconozca a sí misma como otra especie animal y reevalúe su posición en el universo.
Pese al gran poder de la biología evolutiva para interpretar los fenómenos naturales, tema en el que profundizaremos en los capítulos que siguen, algunos de los conceptos centrales de dicha ciencia, como la llamada lucha por la existencia o la selección natural, no han tenido únicamente efectos positivos. Durante mucho tiempo se utilizaron para justificar algunas de las políticas más monstruosas de la historia de la humanidad. Así, una interpretación simplista y errónea de las ideas de Darwin, reducidas por pensadores como Herbert Spencer a la supervivencia de los más aptos, junto con la aplicación burda de estas ideas a los asuntos humanos, produjo un lamentable cambio en el contenido de las lecciones que los pensadores dominantes atribuían a la naturaleza.
Bajo el nombre de darwinismo social se agrupaban las ideas de una particular forma de biocentrismo que, como todas, ofrecía también la visión de una humanidad alienada por su distanciamiento de la madre naturaleza. Ahora bien, las causas y consecuencias de este distanciamiento eran muy diferentes de las defendidas por el biocentrismo actual. La humanidad, según sostenían los darwinistas sociales, había estado desde siempre sometida a un proceso evolutivo del que salían triunfantes los más aptos. Éstos eran, obviamente, los que acumulaban más recursos (dicho llanamente: quien ganaba más dinero era más apto). Los pobres, los enfermos y los degenerados que aparecían en cada generación no eran competitivos en la lucha por la existencia y, por tanto, eran sistemáticamente eliminados por la selección natural. Según los defensores del darwinismo social, este proceso, duro pero justo, explicaba tanto el enorme progreso del hombre como la superioridad de la cultura occidental, mucho más evolucionada que las culturas de los países colonizados.
La gran preocupación de los darwinistas sociales era que «aun siendo tan precarios como eran los instrumentos de pro-
tección social a finales del siglo xix y comienzos del xx» la misericordia y la compasión podían llegar a detener este mecanismo. Si en lugar de imitar los procesos naturales y procurar la eliminación de los menos aptos, se permitía que sobrevivieran y se reprodujeran, la humanidad, indefectiblemente, degeneraría. Si la naturaleza era en esencia ferozmente competitiva, cruel y despiadada, la humanidad, al apartarse de sus enseñanzas y
abrazar la caridad y la filantropía, escogía un tipo de vida antinatural.
Una de las consecuencias más famosas del darwinismo social fue el movimiento eugenésico. Esta corriente política propugnaba medidas de mejora de la especie humana consistentes en estimular a las personas aptas (sanas, socialmente exitosas, ricas) para que tuvieran muchos hijos, mientras se desincentivaba o directamente se impedía que las personas «menos aptas» pudiesen reproducirse. Nos sorprendería saber la cantidad de gobiernos que decidieron «volver a la naturaleza» y adoptar programas de eugenesia, aplicando leyes restrictivas de los matrimonios
y de la inmigración, e incluso programas de esterilización o de eutanasia. La lista no incluye sólo a la Alemania nazi, sino a una gran diversidad de potencias como la urss, el Reino Unido o Estados Unidos, e incluso a países generalmente tan poco sospechosos como Suecia. De hecho, la práctica de la esterilización no cesó en la legendaria Suecia socialdemócrata hasta 1976, después de que más de 60.000 personas fuesen privadas a la fuerza de la posibilidad de tener hijos.
La falacia naturalista que este tipo de biocentrismo oculta es evidente. Aun si la competencia descarnada fuese la única fuerza motriz de la evolución, incluso si toda la lucha por la existencia fuese la única explicación del estado actual de la vida sobre la Tierra, la noción de que los humanos, en tanto que organismos sociales o éticos, tenemos que seguir siendo fieles a ese mecanismo sería injustificada. Lo que una cosa es o ha sido no implica nada, desde un punto de vista moral, sobre lo que debe ser. Este tipo de falacias naturalistas (la idea de que si alguien tiene, por ejemplo, una pulmonía es que la debe tener) fueron denunciadas por Hume más de dos siglos antes de que el darwinismo social conociera su apoteosis –irónicamente, el clarividente libro de Hume llevaba el título Dialogues Concerning Natural Religion (Diálogos sobre la religión natural).
El actual biocentrismo adolece, en buena medida, de una falacia similar. Las disquisiciones subjetivas sobre el equilibrio, la bondad y la armonía naturales son en parte intentos de justificar este naturalismo. Según los biocentristas, lo que es (en el sentido filosófico de que existe, se da) en la naturaleza tiene que ser o darse también en los asuntos humanos, porque lo que se da en la naturaleza es más justo. O dicho de otra manera: «lo que es natural es bueno».
La estructura ideológica de los biocentrismos tolera este tipo de falacias gracias a toda una serie de vicios intelectuales, el más común de los cuales es pasar por alto los datos que no concuerdan con los prejuicios biocéntricos. Como puso de relieve el príncipe ruso y famoso anarquista Piotr Kropotkin en su libro La ayuda mutua: un factor de la evolución, los defensores del darwinismo social ignoraban los abundantes casos de cooperación entre organismos que podemos encontrar en el mundo natural (desde los insectos sociales hasta casos de simbiosis entre especies diferentes). De la misma manera, los actuales campeones del biocentrismo tienden a pasar de puntillas sobre la multitud de ejemplos que muestran la crueldad, la hostilidad y la conflictividad de la naturaleza, asunto sobre el que arrojaremos una breve mirada en el capítulo 3.
Читать дальше