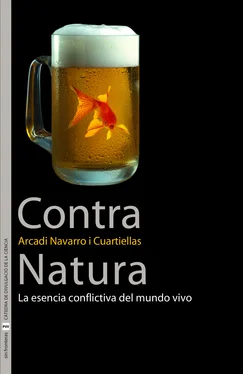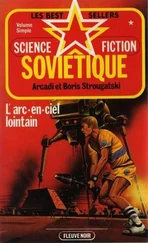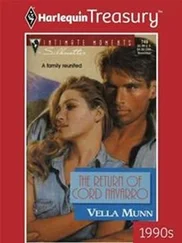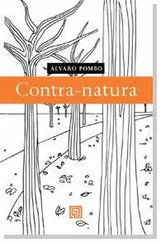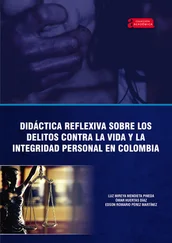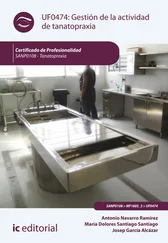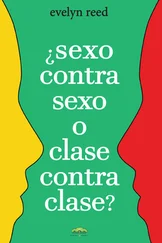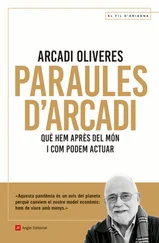Los biocentristas, pues, yerran claramente en las formas, pero ¿qué podemos decir del fondo ideológico? Por un lado, las ideas del darwinismo social han quedado desprestigiadas por la historia y por los avances en el estudio de la evolución y ya no hay nadie bien informado que sea adepto a ellas. Por desgracia, en cambio, no podemos decir lo mismo del actual biocentrismo progre y buenista. Ya hemos visto que, centrándose únicamente en lo que es armonioso y equilibrado, resulta muy sencillo construir una visión parcial del mundo vivo que gravite en torno a una madre naturaleza toda amor y bondad. ¿Hay algo de verdad en esta visión?
En mi opinión, no. Pero tampoco es verdadera la visión contraria de una naturaleza invariablemente cruel y despiadada. La naturaleza no puede encajarse en este tipo de esquemas. No quiero decir con eso que la madre naturaleza sea «una bruja vieja y malvada», como afirmó el eminente evolucionista George C. Williams en un intento de combatir la sacralización del mundo natural. Tampoco quiero negar que sean acertadas las medidas políticas que hoy en día se propugnan en nombre del biocentrismo. Simplemente, sostengo que las buenas causas necesitan buenos argumentos. Usar medias verdades o directamente mentiras para defender, por ejemplo, la necesidad de aumentar la cantidad de legumbres en nuestras dietas o la conveniencia de reducir el uso de combustibles fósiles es, a la larga, perjudicial para la causa que se defiende. Pienso, en definitiva, que es necesaria una comprensión adecuada del Universo para aprender a vivir mejor en él. El análisis objetivo del mundo vivo que nos rodea muestra que la naturaleza no es siempre armonía, amor o bondad, de la misma manera que no es siempre conflicto, crueldad y competición. La naturaleza no funciona así, y es precisamente el estudio de las fuerzas evolutivas y, concretamente, de la selección natural lo que nos permite comprender mejor este hecho.
No hay nada en la naturaleza que nos permita extraer lecciones morales o éticas. Y, sobre todo, no hay nada en la naturaleza humana que nos obligue a aceptar las cosas como son o que nos condene a la simple imitación de los fenómenos naturales. Parafraseando a Thomas Henry Huxley, uno de los primeros y más apasionados defensores del darwinismo, tenemos que entender que el progreso ético de nuestras sociedades no depende de imitar a la naturaleza, y mucho menos de huir de ella, sino que se basa en el hecho de comprenderla y, cuando sea preciso, o bien abrazarla o bien combatirla.
El juego que se juega en el mundo natural depende de unas reglas que combinan, sin propósito alguno, la competición sangrienta con el equilibrio y la armonía. Es preciso conocer esas reglas. Estudiándolas podremos comprobar que en muchos casos, donde creemos hallar magníficos ejemplos de la sabiduría y bondad naturales, se esconden viejas guerras, conflictos enquistados cuya existencia ni sospechábamos.
El tópico es el peor enemigo del pensamiento. El objetivo de los capítulos que siguen es mostrar algunos ejemplos de dichos conflictos ocultos, de esas guerras soterradas que abundan en la naturaleza y que nos suelen pasar inadvertidas pero que esconden una complejidad admirable y generan una fascinación muy diferente de la que pretenden reflejar los tópicos. Todo ello configura un mundo natural muy alejado de nuestros más apreciados mitos biocentristas. Un mundo natural al que, en nuestra inocencia, habríamos estado encantados de regresar.
*«Dinero hace verdad de error / y de juez, abogado defensor; / sabio torna al privado de razón, / cuanto más de él haya. / Dinero hace bien, hace mal, / dinero hace al hombre infernal / o bien santo celestial, / según cómo lo usa. / Dinero hace peleas y clamores / y vituperios y honores, / y hace cantar a predicadores: / Beati quorum. / Dinero alegra criaturas / y hace cantar a los curas, / a los frailes y frailucas, / en las grandes fiestas. / Dinero torna a los flacos gordos, / vuelve blancos a los tordos. / Si dices “plata” a hombres sordos, / enseguida se vuelven. / Dinero torna a los enfermos sanos; / moros, judíos y cristianos, / dejando a Dios y a todos los santos, / dinero adoran. / Dinero hace hoy al mundo el juego, / y rinde honores a mucho borrego; / a quien dice “no” le hace decir “luego”; / ¡mira qué milagro! / Dinero, pues, quieras allegar. / Si lo puedes tener, no lo dejes escapar; / si tienes mucho, podrás llegar / a papa de Roma». [N. del t.]
1Sí, biocentrismo es una palabra fea, pero naturocentrismo, ecofanatismo, naturofilia o papanatismo naturófilo no son mucho mejores.
2La popular y poderosa idea de J. P. Lovelock de que la Tierra es un organismo vivo y autorregulado.
CAPÍTULO 2
LA NATURALEZA DARWINISTA.
LAS REGLAS DEL JUEGO
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonías?
«Ajedrez»
J. L. BORGES (1899-1986)
Cuando contemplamos la naturaleza, nos maravillamos ante su diversidad o exploramos la minuciosa complejidad de los seres que la forman, pocas veces nos preguntamos cuál es la historia de esa diversidad o cuáles son los mecanismos que la
han generado. Simplemente, no pensamos en ello. Pero quizá
no es necesario que nos sintamos culpables por no estar constantemente buscando explicaciones científicas del mundo vivo. De hecho, la mayoría de los pensadores no dispusieron de las herramientas necesarias para empezar a intentarlo hasta mediados del siglo XIX, cuando Charles Darwin publicó su libro On the Origin of Species by means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (El origen de las especies por selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida). Hasta aquel momento, las explicaciones dominantes del mundo vivo hacían siempre referencia a Dios, sin prestar atención al problema que ya habían formulado los filósofos de la Antigüedad: la hipotética existencia de un Creador plantea más interrogantes de los que supuestamente responde. «¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza...?».
Los contenidos de la obra de Darwin y de las diversas ramas de la biología que contribuyó a impulsar giran en torno a ideas que, aun siendo muy sencillas, tienen implicaciones profundas. Dichas ideas obligaron a reconsiderar la posición de la humanidad en el Universo y permitieron descartar las ficciones antropocéntricas asociadas a la Creación. La revolución intelectual que representaron abrió un debate que todavía perdura después de 150 años de ataques de determinados grupos fundamentalistas, para quienes las ideas de Darwin son el principal enemigo de la espiritualidad y la fe. Aunque los argumentos falaces de esos grupos no tienen efecto alguno sobre la comunidad científica ni, en general, sobre ninguna persona informada, contribuyen a dar una cierta mala prensa a la biología evolutiva. Una prueba de la influencia negativa de esos grupos la encontramos en nuestro propio lenguaje. Nadie habla de newtonismo, einsteinianismo ni watson-crickismo, pero se habla de darwinismo como si, en lugar de una teoría científica, fuese una tendencia artística o una simple corriente de opinión.
Así pues, ¿qué pensamos cuando usamos la palabra darwinismo? Es fácil asociar esta palabra con la afirmación tópica (y falsa) de que «el hombre viene del mono» o con la imagen de una jirafa intentando llegar a las ramas más altas de un árbol. Pero en realidad la teoría de la evolución va mucho más allá de ideas populares como éstas. En su versión moderna, la teo-
ría evolutiva nos proporciona una imagen completa de los mecanismos de origen y mantenimiento de la biodiversidad, junto con exhaustivas explicaciones de aspectos misteriosos y sorprendentes de los seres vivos y de sus interacciones con el medio. La teoría evolutiva nos permite entender desde el comportamiento social de las abejas hasta la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos que prescriben los médicos. Pese a este enorme poder explicativo, no es imprescindible conocer al detalle todas las implicaciones de la teoría evolutiva para tener una comprensión suficiente de las reglas del juego que se juega en la naturaleza. Es preciso, eso sí, entender bien el concepto de selección natural.
Читать дальше