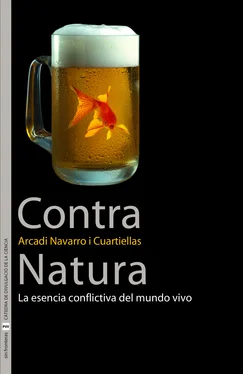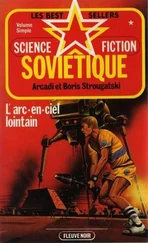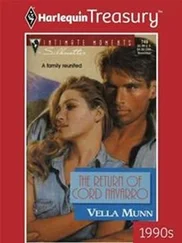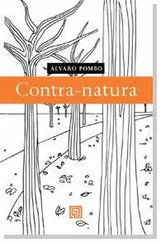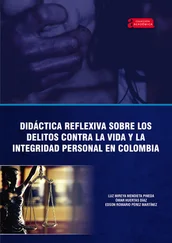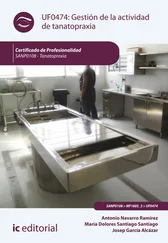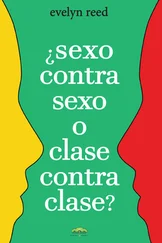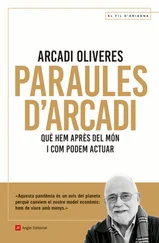centrarse en uno solo de esos mitos: la antropomorfización, idealización, mitificación y sacralización de la naturaleza. Un tipo de mitología que a partir de ahora, y en aras de la brevedad, llamaré biocentrismo. 1 1 Sí, biocentrismo es una palabra fea, pero naturocentrismo, ecofanatismo, naturofilia o papanatismo naturófilo no son mucho mejores. 2 La popular y poderosa idea de J. P. Lovelock de que la Tierra es un organismo vivo y autorregulado.
Ya me conformaría con contribuir a poner en orden nuestra visión del mundo en un aspecto acaso restringido, pero muy significativo.
Hoy en día el biocentrismo está presente en anuncios, telediarios, libros y documentales. Incluso está presente en el nombre mismo de ciertos productos comerciales que repiten conceptos como natural, ecológico, equilibrado o sostenible. La ubicuidad de estas palabras es muestra (y, en parte, causa) de lo muy arraigadas que están en nuestra sociedad determinadas ideas sobre el mundo natural, entendido sobre todo como el mundo biológico o el conjunto de todos los seres vivos del planeta. Ideas que, en su formato más simplista, se expresan en frases hechas como «la madre naturaleza», «la armonía natural», «la naturaleza es sabia» o bien «lo que es natural es bueno». Todos, en mayor o menor medida, aceptamos estas ideas hasta el punto de estar mayoritariamente convencidos de que «hay que encontrar de nuevo el equilibrio natural» y estar dispuestos, aunque sólo sea como un ideal romántico, a «volver a la naturaleza» tan rápidamente como nos lo permitan nuestras chirucas o nuestras ecológicas bicicletas.
La sabiduría, armonía, equilibrio y bondad atribuidos a la naturaleza como características intrínsecas constituyen una de las muletillas con las que más a menudo apoyamos nuestro pensamiento. No se trata sólo de inofensivos recursos lingüísticos, como hablar de la hora en que «sale el Sol», cuando de hecho sabemos que dicho astro, estrictamente hablando, ni sale ni se pone. Si los efectos que estas ideas tienen sobre nuestro pensamiento fueran tan limitados como los de una simple forma de hablar, sólo generarían anécdotas sin importancia. Es probable, por ejemplo, que quien haya tenido ocasión de comparar tomates madurados en la mata con tomates cultivados industrialmente, sulfatados con regularidad y mantenidos largas temporadas en grandes naves frigoríficas donde no pueden madurar, sino simplemente empezar a pudrirse, haya alabado el aroma y el gusto de los primeros diciendo que son «más naturales» o que «no tienen química». Es éste un mero recurso del lenguaje. Tanto unos como otros son tomates naturales. Hablar de si es correcto decir que «no es natural» echar plaguicidas en los sembrados o guardar los tomates en cámaras frigoríficas es prac-
ticar un nominalismo intrascendente. Lo que importa es conocer los posibles efectos de los plaguicidas, no su condición de «naturalidad». El biocentrismo no es algo tan sencillo como una manera de expresarse.
Tampoco se trata de alegorías morales al estilo de las fábulas de Esopo. Los protagonistas animales de las fábulas clásicas son simples, aunque ingeniosas, personificaciones, y las situaciones en las que se encuentran tienen paralelismos diáfanos con los asuntos humanos. Lejos de cualquier clase de maniqueísmo o de contraposición humanidad-naturaleza, todas las actitudes morales humanas encuentran en las fábulas algún personaje que las encarna. Ni siquiera ocurre que las actitudes catalogables como buenas sean siempre recompensadas. Si el mensaje de la fábula es, por ejemplo, una exhortación a la prudencia, es común que la maldad, el egoísmo o el engaño triunfen finalmente.
Por desgracia, nuestros prejuicios sobre la naturaleza tienen consecuencias más importantes que éstas. Más allá de alegorías, metáforas literarias o maneras de expresarse, la bondad, armonía y sabiduría de la madre naturaleza se han convertido en lugares comunes de los que nadie, siguiendo la lógica implacable de la corrección política, se atreve a dudar. Esta injustificada atribución de cualidades humanas positivas a la naturaleza determina nuestras acciones en ámbitos insospechados. Para empezar, nuestras manías sobre la benigna y saludable naturaleza son el principal argumento publicitario para comprar la extravagante infinidad de productos bio que pueblan los supermercados o para soñar con coches eléctricos. Pero el problema va mucho más allá y puede llegar a extremos muy preocupantes. Nuestros míticos prejuicios dominan el debate científico cuando defendemos o atacamos teorías como Gaia 2 2 La popular y poderosa idea de J. P. Lovelock de que la Tierra es un organismo vivo y autorregulado.
o cuando hablamos de ciertas prácticas médicas tradicionales mal llamadas terapias alternativas. Las obsesiones biocentristas intervienen en política cuando nos manifestamos sobre el transvase entre cuencas fluviales o sobre los tratados para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La idealización de la madre naturaleza llega incluso a invadir la gastronomía, cuando nos negamos a consumir productos transgénicos, o la ética (y la estética) cuando vamos a la playa desnudos. En todos esos aspectos de nuestra vida, los mitos con los que sacralizamos a la madre naturaleza generan encendidas opiniones automáticas que, acertadas o no, adoptamos de manera acrítica y que sirven para justificar determinadas actitudes personales o incluso para legitimar medidas económicas, sociales y políticas.
La mitificación biocéntrica de la naturaleza ha arraigado en nuestras mentes con fuerza y profundidad casi religiosas. Esta ideología puede adoptar formas extremas (como el terrorismo en defensa de los derechos de los animales o en contra de la construcción de carreteras) o más suaves (como la participación en manifestaciones a favor de las energías renovables), pero sea cual sea su contenido exacto, el biocentrismo nos ofrece la visión de una humanidad alienada por su distanciamiento de la madre naturaleza. Igual que una hija descastada, la humanidad, primero, ignora los sabios consejos de la madre para, después, explotarla, esclavizarla y, finalmente, destruirla. En lugar de imitar los procesos naturales y procurar un desarrollo equilibrado y sostenible, la humanidad exprime hasta el límite los recursos ofrecidos generosamente por la madre naturaleza. En lugar de usar sabiamente los remedios que ésta pone a su disposición en una flora infinitamente diversa, la humanidad asuela la biodiversidad y fomenta una medicina postiza y arrogante. En lugar de formar sociedades armónicas y sostenibles, como las que la madre naturaleza nos muestra por doquier, la humanidad se empecina en organizarse en grupos en los que predominan los desequilibrios sociales y la injusticia. Grupos que, además, suelen embarcarse en estúpidas guerras los unos contra los otros. En definitiva, según este biocentrismo, la humanidad ha escogido un tipo de vida desequilibrado, inarmónico y condenado al conflicto. Un tipo de vida antinatural.
Dado que se puede ser biocentrista desde cualquier rincón del amplio espectro ideológico existente en nuestras sociedades, la sacralización de la naturaleza y, por contraposición, la satanización de los humanos, puede llegar a extremos ridículos y, a veces, trágicos. Por ejemplo, en una orgullosamente ignorante carta al director publicada en La Vanguardia el 16 de agosto del 2004, su autor se permitía el lujo de pontificar:
Aumento de la esterilidad en las parejas, sida, cáncer, homosexualidad... La naturaleza siempre dispone de mecanismos de defensa para protegerse de las especies que proliferan en exceso.
Una visión suavizada, pero no menos equivocada, del biocentrismo la encontramos en autores de éxito como Guido Mina di Sospiro. En las primeras páginas de su éxito de ventas The Story of Yew (Memorias de un árbol, rba Integral) nos obsequia con una frase deliciosamente errónea (puesta en boca, por cierto, de un grillo alienígena y sabiondo que alecciona a un árbol): «... la naturaleza sólo desea esto: ver el cuerpo libre de enfermedad y la mente en calma». Pasadas unas páginas, encontramos el contrapunto a la amorosa benevolencia de la madre naturaleza en un poema sobre los humanos recitado por el bosque entero. El poema se comenta solo, y no tan sólo desde un punto de vista biológico, sino también literario:
Читать дальше