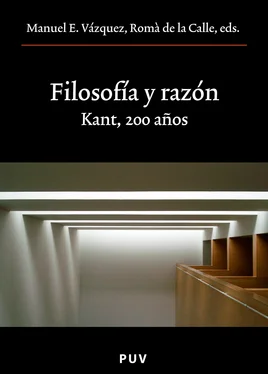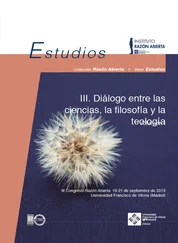Desde la perspectiva kantiana, las metáforas jurídicas no constituyen simples analogías, sino que la razón filosófica está acuñada por la juridicidad, no es un órgano receptivo, sino que establece demarcaciones epistemológicas y construye el marco para decidir entre las pretensiones de conocimiento. Es «una razón –como dirá el propio Kant– superior y judicial». 12
En la época del nacimiento del Estado de Derecho, en que es posible resolver los conflictos sobre «lo tuyo» y «lo mío» a través de un proceso que lleve a una sentencia judicial, no ya a través de una guerra que lleve a la victoria, ni siquiera a través de un acuerdo amistoso, y es posible resolverlos de forma perentoria, no sólo provisional, acudir al tribunal imparcial de la razón es la única forma de establecer el derecho de propiedad. El punto de partida es un estado de naturaleza, un estado de guerra por la posesión de un saber. La razón debe a partir de aquí iniciar un proceso judicial para dilucidar qué facultad del conocimiento puede acreditar su derecho, cuál constituye su lugar trascendental. Y al cabo del proceso debe pronunciar, como juez, una sentencia, que se funda en la racionalidad del derecho y no en la arbitrariedad de la guerra, actual o potencial. Es cierto que el gran problema de la crítica consiste en que la razón es a la vez juez y parte. Pero no es menos cierto que, desde esta perspectiva, la filosofía kantiana en su conjunto es una filosofía de la paz. De la paz de la razón consigo misma, que está en guerra en virtud de las antinomias; de la paz en el universo político, que tiene justamente por meta establecer una paz perpetua.
3. FILOSOFÍA POLÍTICA COMO FILOSOFÍA DE LA PAZ
Si la razón dirime los conflictos de forma imparcial en el terreno gnoseológico, con el fin de alcanzar una situación de paz, ésa es también su tarea en el ámbito práctico y, en lo que aquí nos ocupa, en el político. Las obras kantianas referidas a la política, desde la Idea de una historia universal en sentido cosmopolita (1784) hasta La metafísica de las costumbres (1797) y El conflicto de las facultades (1798), pasando por el parágrafo 83 de la Crítica del juicio (1790) o por La paz perpetua (1795), adoptan la perspectiva de un derecho natural, que no desgrana los contenidos extraíbles de una presunta naturaleza humana, sino que intenta diseñar los trazos del destino de la humanidad. El hombre debe desarrollar totalmente las disposiciones que apuntan al uso de la razón y, como un individuo es incapaz de lograrlo, es preciso recurrir a la especie. 13
Dos caminos permiten desarrollar esas potencialidades: la educación y el gobierno, que son justamente los dos problemas mayores y más difíciles que puede plantearse el hombre. 14Y son los más difíciles por dos razones al menos. Por una parte, porque «el hombre está hecho de una madera curva» y será difícil doblegarlo; pero también porque se trata, no tanto de educar para una situación presente ni de gobernar para ella, sino para una situación mejor futura. Se trata de que la humanidad alcance su completo destino, que consiste en «un estado de ciudadanía mundial («ein allgemeiner weltbürgerlicher Zustand»), donde puedan desarrollarse todas las disposiciones primitivas de la especie humana». 15
En este proyecto humanizador la guerra tiene un papel internamente antagónico, como es propio de esa «insociable sociabilidad», tan fecunda en la filosofía kantiana. 16Por una parte, la guerra es el mecanismo del que se sirve la Naturaleza para impulsar a los hombres a poblar las distintas regiones de la Tierra, aunque puedan ser inhóspitas, porque de grado no lo hubieran hecho nunca. También el temor a la guerra incita a los hombres a entrar en relaciones legales y a formar un estado civil, en el que puedan defender su derecho de forma perentoria, y no sólo provisional, a unirse bajo una Constitución legal, precisamente tratando de evitar la guerra. En este sentido, la guerra es misteriosamente «beneficiosa», según un secreto designio de la Naturaleza o Providencia. 17Pero, a la vez, la guerra es el peor de los males porque ocasiona daños físicos y el alejamiento entre las gentes, obstaculiza el desarrollo de la libertad, que es el único derecho innato, 18e imposibilita el desarrollo de la cultura. La guerra no permite a los hombres desplegar sus mejores disposiciones, es la fuente de todos los males y lleva a los gobernantes a invertir en ella todos los recursos, en vez de dedicarlos a potenciar la cultura. El único Jinete del Apocalipsis en la filosofía kantiana es prácticamente la guerra, parece que el hambre, la muerte y las epidemias sean sus secuelas.
En este sentido, Kant sigue fiel a la convicción hobbesiana de que evitar la guerra incita a los seres humanos a formar el status civilis, como también a la convicción de que no es posible hablar de paz mientras los hombres se encuentren en una situación de guerra potencial. La expresión «paz perpetua» es redundante, porque el término «paz» significa –como apuntamos anteriormente– el fin de todas las hostilidades actuales y potenciales. El eco de Hobbes resuena con toda claridad:
La guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente. Por ello la noción del tiempo debe ser tenida en cuenta respecto a la naturaleza de la guerra, como respecto a la naturaleza del clima. En efecto, así como la naturaleza del mal tiempo no radica en uno o dos chubascos, sino en la propensión a llover durante varios días, así la naturaleza de la guerra consiste, no ya en la lucha actual, sino en la disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Todo el tiempo restante es de paz. 19
Una situación de paz, por tanto, es aquella en que existe garantía de que ha cesado la voluntad de luchar. Hobbes cree hallar esta garantía en ese pacto por el que se entrega el poder absoluto al soberano; Kant, por su parte, propone la paulatina republicanización de todos los Estados como forma de obedecer al mandato de la razón práctica de poner fin a la guerra.
A pesar de los beneficios que la guerra puede proporcionar en las primeras etapas del progreso humano, no es un factor que pueda resultar valioso en sociedades civilizadas, y de ahí que sea necesario librarse de ella como del peor de los males. Una convicción que Hegel no compartirá con Kant, por entender que Kant únicamente está intentando salvar con su postura la vida y la propiedad de los individuos, y poniendo al Estado al servicio de vida y propiedad. La meta del Estado –entiende Hegel– no consiste en defender la vida y la propiedad de los individuos, sino que el Estado precede a los individuos y es en él donde cobran existencia y conciencia. Son los individuos quienes tienen que estar dispuestos a sacrificarse por mantener la soberanía del Estado, y no viceversa. En esto consiste el «momento ético de la guerra», en que el individuo, consciente de que es el Estado lo que hay que asegurar, está dispuesto a sacrificarse por él. 20
La que tiene por meta la defensa de los individuos es la sociedad civil, en la que cada uno es fin para sí mismo y los demás no son nada para él, pero se dota de una inevitable universalidad para alcanzar sus fines. El Estado, por su parte, se afirma como individualidad frente a los demás Estados, y es la sustancia ética ante la que son contingentes la seguridad, la vida y la propiedad. De ahí que «el verdadero valor de los pueblos civilizados resida en la disposición a sacrificarse al servicio del Estado, con lo que el individuo constituye uno entre muchos. Lo importante no es aquí la valentía personal, sino la integración en lo universal». 21Sin embargo, Kant entiende que alejar la guerra es un síntoma de civilización, porque no es por medio de ella como los hombres deben asegurar su derecho. ¿Qué caminos existen para alejarla? Dos parecen existir: o bien educar en el cosmopolitismo, generando una evolución «desde bajo», o bien «desde arriba», sea confiando en una Providencia que guíe al género humano según un plan, sea atendiendo a una sabiduría negativa que incite a evitar la guerra. 22
Читать дальше