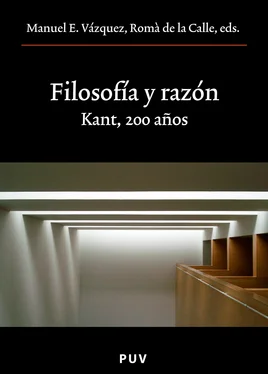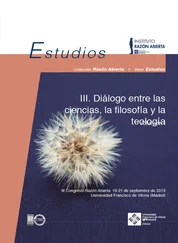Algunas de estas sombras proceden del hecho de que Kant no pudiera conocer las nuevas posibilidades que ha alumbrado el proceso de globalización y que, por lo tanto, viera obstáculos que podían haber sido allanados. Se trataría entonces de reconstruir el proyecto kantiano y de adaptar a nuestro tiempo sus virtualidades. En principio, es cierto que los presupuestos del derecho internacional clásico han sido puestos en cuestión y que de aquí se seguirían al menos posibilidades como las siguientes.
1) Los Estados no pierden su individualidad por compartir la soberanía, sino que se ha abierto la posibilidad de soberanías estratificadas y compartidas. 42Las uniones transnacionales, como es el caso de la Unión Europea, se labran sobre la base de distintas Constituciones estatales que comparten competencias, incluso con la posibilidad de un Tratado Constitucional europeo supraestatal. Pero, a la vez, Estados federales y autonómicos comparten competencias con los diferentes Estados o comunidades que los componen. Y en el orden mundial se configuran organismos que constituyen el germen de un orden político mundial, como la onu, el Tribunal Penal Internacional y las organizaciones económicas de alcance global.
2) Los protagonistas del orden global no son sólo los Estados, sino también la sociedad civil. Las organizaciones empresariales y las organizaciones cívicas tienen una influencia global en la que Kant no pudo pensar. Para construir una paz duradera es indispensable contar con la complicidad de unas y otras y, en este sentido, deben ser sumamente fecundas iniciativas como la de un pacto global para las empresas, 43así como la del Parlamento de las Religiones Mundiales, que insiste en la idea de que «no habrá paz mundial sin paz religiosa». 44De todo ello se sigue que la construcción de una sociedad cosmopolita requiere una tarea multilateral: uniones transnacionales con cuasi constituciones, pactos bilaterales, instituciones internacionales.
3) Un Estado cosmopolita podría ser democrático y debería serlo; no tendría porqué ser despótico. 45Vendría respaldado por un pueblo único, que realizaría el ideal de la ciudadanía universal; ni siquiera sería preciso mediatizar la autonomía de los ciudadanos a través de la soberanía de los Estados. En este sentido, y para preparar el camino, la onu debería convertirse en una democracia cosmopolita, debería haber un Parlamento Mundial, una justicia mundial y debería reorganizarse el Consejo de Seguridad.
Sin embargo, otras críticas no dependen tanto del nuevo orden internacional, sino que afectan al núcleo filosófico mismo de la filosofía kantiana.
Por una parte, Habermas insiste en que no basta un vínculo moral entre los Estados, sino que es necesario establecer un vínculo jurídico, que ligue a unos con otros mediante leyes coactivas. 46Siguiendo los pasos de Hegel, recuerda Habermas que en el momento actual nos encontramos, en el mejor de los casos, en una situación de tránsito desde el Derecho de Gentes al Cosmopolita, y en esta situación los vínculos morales entre los pueblos no garantizan la paz. La única forma de asegurar la paz es establecer lazos jurídicos, porque la libertad se objetiva en el Derecho. Sin embargo, la pregunta que se debe formular tanto a Hegel como a Habermas es entonces: en el caso de que los vínculos jurídicos pudieran ser establecidos, ¿garantizarían la paz, porque pondrían fin a la voluntad de guerra?
No parecía entenderlo así Kant quien, en El conflicto de las facultades se pregunta: ¿qué ventaja le aportará al género humano el progreso hacia lo mejor? Y la respuesta es clara: «No una ventaja siempre creciente de moralidad de la intención, sino un aumento de los efectos de la legalidad de sus actos conforme al deber, cualquiera que sea la razón que los determine». 47El rendimiento se verá en las buenas acciones de los hombres, en los fenómenos de la condición moral, en los datos empíricos. Los poderosos emplearán cada vez menos violencia, habrá más respeto a las leyes, y esto se extenderá a los demás pueblos hasta la sociedad cosmopolita, «sin que por eso tenga que aumentar lo más mínimo la moralidad del género humano». El progreso político no es un progreso en el interés moral.
El problema de articular la libertad interna (moral) y la libertad externa (legal) queda sin resolver en la filosofía kantiana. La comunidad ética tiene por meta formar un Reino de los Fines, pero la meta de la comunidad política consiste en garantizar una paz duradera. ¿Cómo hacer que el móvil moral (el sentimiento de respeto a la ley) y el móvil jurídico (cualquier móvil que obligue a cumplir las leyes legales) se articulen?
A juicio de Habermas, no hace falta recurrir –como hizo Kant– a una filosofía de la historia en clave cosmopolita, que debería hacer plausible la conciliación entre política y moral a partir de un escondido designio de la naturaleza, para explicar «cómo un acuerdo social, surgido patológicamente, se puede convertir en un todo moral». Más bien sucede –prosigue– que en la cultura política liberal hay una conexión entre tradición y crítica que impulsa un proceso político de aprendizaje en la esfera pública.
Sin embargo, ¿es verdad esto? ¿El progreso en el desarrollo de la conciencia moral social ha supuesto también un progreso en la intención moral de las personas? De tratar esta cuestión ya me ocupé en otro lugar, y más parece que fue Kant quien acertó al dejar abierto el interrogante y al asegurar que, en cualquier caso, actúan racionalmente los que trabajan por la paz. 48
Ahora bien, donde sí resulta insuficiente –a mi juicio– la propuesta kantiana, en relación con sus propios supuestos, es en tres aspectos al menos.
1) En principio, en no incitar a indagar las causas de la guerra y en ofrecer únicamente una idea negativa de la paz. No basta con apuntar que «no debe haber guerra», sino que, incluso como brújula, es preciso indicar que acabar con la guerra exige averiguar cuáles son sus causas y realizar intervenciones positivas de paz. 49
Pero, sobre todo, es preciso transitar de una idea negativa a una idea positiva de paz, de la prohibición de dañar a los seres humanos a la obligación de empoderarles. En principio, porque la seguridad de los pueblos no se logra sólo a través del control de las armas, ni tampoco sólo a través del vínculo jurídico entre las naciones, sino previniendo frente a todo aquello que amenaza a las personas, ya que todas son vulnerables y precisan protección. Pero no sólo frente a las armas, sino también frente al hambre, la enfermedad, la incultura, las doctrinas excluyentes que cierran la mente del terrorista desde la familia y la escuela, la desigualdad injusta, la agresión de los mercados financieros especulativos, el saqueo del medio ambiente. Esto es lo que entiende por seguridad humana el pnud en su Informe de 1994: la humanidad está más protegida cuanto más desarrollada. Esto es lo que va entendiéndose paulatinamente por asegurar la paz. 50
Con esta idea positiva de paz, referida al desarrollo, al empoderamiento de las capacidades de las personas, no hacemos sino llevar a sus últimas consecuencias el propio mandato que Kant expresaba tanto en la Grundlegung como en La metafísica de las costumbres, 51un mandato según el cual, la persona es fin limitativo de las acciones humanas, en cuanto que no se le debe instrumentalizar, pero también es fin positivo de esas mismas acciones, en cuanto que –diría yo– sí se le debe empoderar:
Según este principio –afirmaba Kant en La metafísica de las costumbres–, el hombre es fin tanto para sí mismo como para los demás, y no basta con que no esté autorizado a usarse a sí mismo como medio ni a usar a los demás (con lo que puede ser también indiferente frente a ellos), sino que es en sí mismo un deber del hombre proponerse como fin al hombre en general. 52
Читать дальше