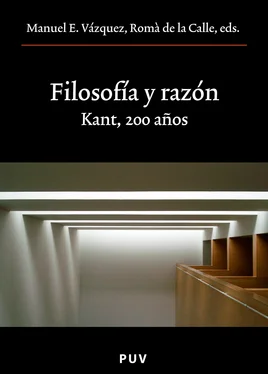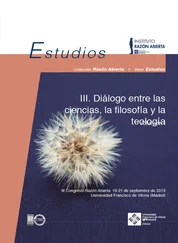Ciertamente, la actualidad de un filósofo se percibe en su presencia en la discusión académica, en los congresos, debates y escritos que se le dedican, y especialmente en el hecho de que corrientes filosóficas relevantes se reconozcan como herederas suyas. 1Éste es el caso de Kant, presente de forma abrumadora en los debates y en la bibliografía filosófica dos siglos después de su muerte, y presente también en corrientes que se confiesan kantianas, como es el caso –en el ámbito práctico– de la ética y teoría del discurso, el liberalismo político, el socialismo neokantiano y parte del republicanismo liberal. Sin embargo, cuando la influencia de ese filósofo es decisiva, se percibe también en su presencia en la vida cotidiana, en que no podemos prescindir de él para comprendernos a nosotros mismos, para entender nuestro modo de hacer, en la ética, en la política, en la economía, en la ciencia, en el arte o en la religión. Y éste es el caso de Kant. Sus propuestas filosóficas impregnan la vida corriente de un modo tal que renunciar a ellas sería, como dice Habermas, refiriéndose a la autonomía, renunciar a nuestra autocomprensión ética como especie. 2La noción de autonomía nos constituye de tal forma que nuestra doctrina moral es la eleuteronomía y, por decirlo con Jesús Conill, la filosofía práctica de Kant es eleuteronómica, más que deontológica; o, en todo caso, deontológica por eleuteronómica. 3
En efecto, nos sería imposible concebir un mundo moral sin mandatos universalizables como expresión de la libertad, sin el valor incondicionado de la persona como fin en sí misma, sin un Reino de los Fines como idea regulativa. Pero también nos resultaría imposible pensar un mundo jurídico que no tuviese a la libertad como derecho innato, y un mundo político que no aspirase a formar un Estado justo, en el que quedaran protegidas la libertad legal de no obedecer a ninguna ley más que a aquélla a la que he dado mi consentimiento, la igualdad y la independencia civil, una comunidad política que no tuviera a la razón pública razonante como órgano de la ilustración ni se esforzara por sentar las bases de una paz duradera. 4Y también forma parte de nuestra autoconciencia práctica esa idea de un Dios necesario para que la injusticia no sea la última palabra de la historia, de suerte que «pueda decir bien el hombre honrado: yo quiero que exista un Dios». 5
Ciertamente, cada uno de estos aspectos de la filosofía kantiana merece una atención especial. Pero, como dijimos al comienzo, las reflexiones sobre la paz y sobre el cosmopolitismo han venido a convertirse en centrales en estos años, porque las interminables guerras obligan a pensar una y otra vez sobre su justicia o su ilegitimidad, y los cambios en la política internacional abren nuevas perspectivas sobre la posibilidad de una sociedad cosmopolita. En este trabajo quisiera mostrar que la filosofía kantiana en su conjunto es una filosofía de la paz, que la razón práctica muestra una brújula para alcanzarla, pero sólo la historia puede trazar los caminos concretos, y que es preciso repensar la filosofía kantiana de la paz desde exigencias, que él obvió, como las de justicia.
2. FILOSOFÍA DE LA PAZ EN EL ÁMBITO NOOLÓGICO
En la Crítica de la razón pura, y concretamente en la «Doctrina trascendental del método», advierte Kant que:
Podemos considerar la crítica de la razón pura como el verdadero tribunal de todos sus conflictos, ya que ella no entra en tales conflictos, que se refieren inmediatamente a objetos, sino que está ahí para determinar y juzgar los derechos de la razón según los principios de su institución primera.
Sin ella la razón se encuentra como en el estado de naturaleza y para hacer valer y garantizar sus afirmaciones y pretensiones no tiene más remedio que recurrir a la guerra. La crítica, en cambio, [...] nos proporciona la seguridad de un estado legal, en el que no debemos llevar adelante nuestro conflicto más que a través de un proceso. En el primer estado lo que pone fin a la disputa es una victoria [...]; en el segundo, es la sentencia. Ésta garantizará una paz duradera por afectar al origen de las disputas. 6
En este texto hace Kant uso de términos jurídicos y políticos que han llevado a los intérpretes de su filosofía a preguntarse si el idealismo político de Kant es un aspecto particular de su idealismo noológico o, por el contrario, es el idealismo político el que determina al noológico. Kant parece presentar su reflexión en el primer sentido, parece mostrar que el giro crítico en el orden de la razón se aplica a las distintas esferas y territorios, y que de esta aplicación surgen el idealismo en la ciencia, la ética, la política y la religión. Y ésta es, obviamente, la interpretación habitual de su trayectoria. Pero también podría pensarse con Vlachos que, a pesar de que Kant presente su idealismo político como una dimensión del noológico, el camino seguido por él sería justamente el inverso.
Resulta poco probable –entiende Vlachos– que Kant esperara a deducir la idealidad del tiempo, el espacio y las categorías para elaborar su concepción del Estado racional. Por el contrario, parece que este concepto se fue elaborando progresivamente, sobre todo desde 1760 hasta la publicación de la Dissertatio en 1770, en relación con las corrientes políticas de su tiempo. 7La experiencia histórica del surgimiento del Estado de derecho, que permite resolver los conflictos mediante la racionalidad de la sentencia, y no mediante la arbitrariedad de la guerra, sería la que sugeriría resolver también mediante el derecho los conflictos de la razón. A fin de cuentas, la tarea crítica consiste en resolver el problema planteado por las antinomias, por las afirmaciones opuestas de distintas corrientes filosóficas en torno a las posesiones legítimas de la razón. Porque esas corrientes no se pronuncian en un sentido u otro porque tengan un mejor conocimiento del objeto, ya que el objeto rebasa la capacidad de conocimiento: se pronuncian movidas por intereses particulares.
Es urgente entonces investigar los derechos de la razón en relación con esos conocimientos a priori que ha puesto en cuestión el empirismo, y para ello se hace necesario recurrir a un tribunal imparcial, que ponga fin a las disputas señalando mediante una sentencia cuál es el lugar trascendental del concepto en disputa. La deducción trascendental se refiere a ese tipo de proposiciones sintéticas a priori que no son susceptibles de prueba directa y que precisan esgrimir un título de legitimidad recurriendo a sus orígenes en la razón para seguir pretendiendo universalidad y necesidad. 8La deducción trascendental es un modo de justificar proposiciones de las que no podemos asegurarnos mediante una prueba directa. Por eso se trata de establecer con ella la quaestio iuris sobre determinados hechos, cuya legitimidad puede revelarse mediante el acuerdo de los jueces, se trata de transitar de una cuestión de hecho al reconocimiento de derecho. La quaestio iuris afecta a un título legal de posesión de cosas, prestaciones, funciones o privilegios: cuando un derecho de posesión se cuestiona, es preciso probar que es una adquisición legítima. Cuando se cuestionan las pretensiones de la razón de poseer un conocimiento legítimo, sólo el tribunal de la razón puede aclarar su origen y mostrar que lo pretendido ha sido adquirido y no usurpado. 9
Podría decirse entonces, con Kaulbach, que no sólo es que Kant aplicó al derecho el método trascendental, a pesar de la negativa de un buen número de intérpretes a admitir que es así, sino que es en la filosofía jurídica donde el método trascendental reconoce los principios en que descansa su propia reflexión. 10
Cuando nos percatamos –dirá Kaulbach– de que el método trascendental kantiano se declara como procedimiento jurídico en situaciones en las que una parte presenta pretensiones que se reclaman por medio de la disputa judicial, de modo que el derecho de estas pretensiones ha de comprobarse judicialmente, nos damos cuenta de que la interpretación kantiana del carácter de la razón filosófica se orienta por el modelo de la administración de justicia. 11
Читать дальше