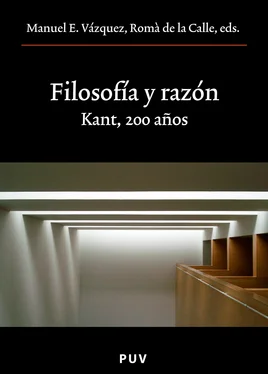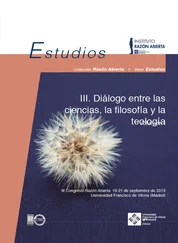La filosofía de la historia nos permite, por otra parte, ver a Kant en sus polémicas, donde aparece más vivo y reorganizando su obra frente a Herder o Jacobi. Ante ellos podemos ver aristas y flexiones teóricas que de otro modo quedarían ocultas. También podemos intentar ver (aunque sólo de un modo regulativo) la propia historia de los escritos de Kant evolucionando a partir de la tensión y las necesidades que este nuevo género filosófico introduce en su obra. Por lo tanto la filosofía de la historia nos sirve para descubrir hilos conductores que nos explican mejor la propia historia de la filosofía de Kant. No es demasiado extravagante, así, pensar que en su obra aparece ahora una ocupación con problemas que surgen o se imponen a partir de las tensiones introducidas por la filosofía de la historia y a los que les buscará un asiento dentro de la filosofía crítica. Por otra parte la filosofía de la historia también nos permite conocer las fuentes intelectuales de Kant mejor que sus obras asentadas y sistemáticas, donde esas influencias aparecen, por el contrario, disueltas e integradas en su propio sistema. Tal es el caso de Rousseau, de Mandeville, de A. Smith o de Hobbes. Por estas razones el carácter fragmentario, oportunista, ocasional e inesperado de la filosofía de la historia se convierte en un motor interpretativo para la entera filosofía de Kant. Al no desgajarse como obra acabada y redonda no se convierte en una obra independiente, pero tampoco se aísla: sigue teniendo un carácter de levadura o fermento.
Tenemos una larga discusión sobre la pertenencia de la filosofía de la historia al ámbito de la filosofía práctica o teórica 2No quiero pasar a destacar su pertenencia a la filosofía teórica sin insistir antes en los elementos práctico-morales que contiene y que hace difícil que nos mantengamos alejados o indiferentes ante la tensión práctico filosófica que se da en la filosofía de la historia. Pues, en efecto, la historia, nos dice Kant, sigue un progreso hasta la formación de un todo moral, y puesto que una formación de un todo moral sólo puede llevarse a cabo a través de la libertad, se hace difícil no contemplar una cierta vinculación de la filosofía de la historia con la filosofía práctica. Por otra parte, sabemos que la filosofía de la historia no sólo se preocupa teóricamente por el decurso de la historia, también nos interesa la historia como actores sociales (pensemos, por ejemplo, en la importancia que el estudio de la historia cobra hoy para la identidad nacional) y, en otro plano más general, manteniéndonos en el horizonte kantiano, también nos interesa saber si en la historia se pueden cumplir exigencias morales o, por ejemplo, si será posible la paz o la justicia.
Debemos, pues, distinguir un plano teórico y otro práctico claramente diferenciados en relación a la filosofía de la historia de Kant. Esta no queda, por tanto, dominada por un interés o un modelo meramente práctico, sino, además y principalmente, teórico. La filosofía de la historia tiene, por ejemplo, la necesidad de mostrar en lo teórico la posibilidad material del éxito de las ideas prácticas. No se trata de una obra de filosofía práctica sin más, sino de una obra dentro del interés teórico por mostrar la posibilidad del éxito de la realización moral. Esto es, pretende pensar si el mundo puede concebirse como naturaleza cuya actividad y orden no son refractarios a la actividad moral. Como digo no se trata, en primera línea, de una obra práctico-moral, pues no tiene que ver con el deber ni con lo que se debe hacer moralmente, sino, en todo caso, se trataría de averiguar si el mundo tiene una ordenación posible que pueda llegar a coincidir con las exigencias morales. Es decir, nos permitiría preguntarnos si a través de nuestra actividad como seres naturales, esto es, como seres dotados de una fuerte carga instintiva y racional a la vez, podemos ordenarnos de un modo en el que se hiciera posible la moralidad o, también, si lograríamos una ordenación del mundo no contradictoria con un orden moral posible. Kant trataría, en este sentido, de explicar, contando sólo con la naturaleza (es decir, con las pulsiones instintivas y la razón humana) cómo se puede formar una idea de la historia que pasaría de la rudeza primitiva a un futuro todo moral.
En la Idea para una historia universal en sentido cosmopolita Kant desarrolla su filosofía de la historia en el marco conceptual de una teleología natural. La Idea está organizada en nueve principios o proposiciones. Los tres primeros constituyen algo así como una teoría histórico-antropológica. En la primera proposición se enuncia la tesis más general y se nos dice que lo propio de un ser vivo es que desarrolla sus disposiciones innatas a lo largo de su proceso de maduración o crecimiento. En la segunda proposición se aplica ese principio a la especie humana e introduce dos elementos decisivos: la consideración de la razón como aquello que lleva implícita la salida de comportamientos meramente instintivos que pueden introducir cambios imprevistos y la posición de fines propios, no instintivos y con ella aparece la posibilidad del aprendizaje y el progreso en el conocimiento. Pero, además, este segundo principio sitúa a la especie y no al individuo como sustrato de la historia, dejándonos aquí esbozado el complejo problema de si este sustrato, la especie, es también el sujeto de la historia, dificultad de la que ya se sirvió Herder para formular su acusación a Kant de averroísmo.
Kant hace uso de una explicación predarwiniana de los seres vivos, aquella con la que podía contar en sus días. Pero no por ello es una teleología dogmática, es decir, no pretende que esa teleología tenga un carácter constitutivo, conocedor de la realidad. Por el contrario, sólo tiene un carácter regulativo y en la Crítica del juicio nos dirá que es útil como juicio reflexionante mientras no puedan avanzar las leyes del entendimiento. Las ideas, nos dice Kant, se forman en la razón ante la necesidad de sistematizar y organizar el conocimiento empírico. Pero ese conocimiento no lo pueden producir las ideas pues sólo reflexionan sobre él o a partir de él y con intención sistematizadora. La idea a la que remite la filosofía de la historia tiene, por tanto, un encaje crítico en la primera Crítica, publicada tres años atrás, y en la Crítica del juicio, seis años más tarde. La filosofía de la historia obtiene, de este modo, un primer significado como la elaboración de una idea regulativa para el uso de historiadores. Así en la Idee no deja de aludir desde las primeras líneas hasta las últimas a este carácter meramente tentativo y heurístico. Este componente tan fuertemente teórico-crítico de la filosofía de la historia es fácilmente reconstruible a partir de las expresiones de la Idee. En la primera Crítica queda siempre muy claro que el uso de las ideas no es constitutivo o para el conocimiento, sino que tiene un uso meramente regulativo, es decir funcionará como un principio regulador de la experiencia, para que ayude a la razón en el camino que va desde la multiplicidad contingente de leyes particulares hasta nexos sistemáticamente ordenados. En este marco debemos inscribir la idea que constituye el primer escrito histórico filosófico de Kant y que, a su vez, nos ofrece, como acabamos de decir, nueve principios con los que organizar el conocimiento histórico como un todo. Aquí también la filosofía de la historia, cuyo contenido sería la elaboración de una idea, no está en competencia ni pretende sustituir al trabajo del historiador empírico. Con su Idee Kant piensa buscar «un hilo conductor para la historia empírica», hasta que o mientras que aparezca, nos dice, un Kepler o un Newton de la historia. 3
Esta inmersión de la filosofía de la historia en la Crítica de la razón pura nos ofrece un doble resultado que, a primera vista, podría parecer más bien una pérdida. El primero es su colocación de toda la Idea de la filosofía de la historia en el ámbito de la filosofía teórica y no en el de la filosofía práctica. El segundo, que la filosofía de la historia no se propone describir o explicar la historia, sino solo ordenarla reflexivamente. Es decir no pretendería describir con seguridad empírica o lógica la marcha de la historia (Kant no sería aquí un protoHegel). Pero esta modestia y aparente pérdida trae también sus ganancias, como la de esquivar las críticas que han sufrido las filosofías de la historia encuadradas en eso que se ha llamado los grandes relatos o evitar también la crítica previa a la de Lyotard contenida en la Dialéctica de la Ilustración. 4Se ha dicho, en este sentido, que la filosofía de la historia de Kant pertenece a la época posterior a la revolución copernicana y a la anterior a la de los grandes relatos, 5y quizás por eso gane proximidad con nosotros. Pues esa modestia epistemológica también ha permitido a Kant que su filosofía de la historia no se volviera un mecanismo rígido ni fuera afectado por la caducidad o por la vulnerabilidad de algunos elementos con los que la construye, como el empleo de la mencionada teleología predarwiniana o la problemática consideración del antagonismo, de la que paso a ocuparme.
Читать дальше