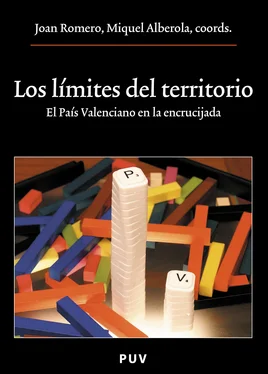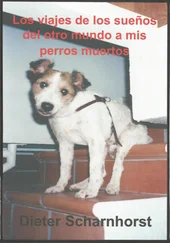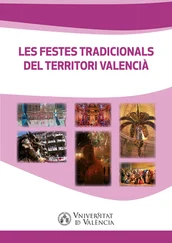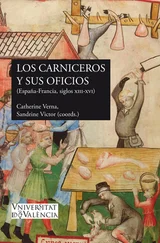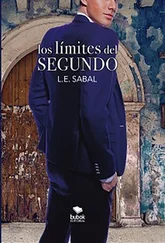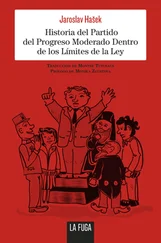La reciente caída en términos absolutos de la exportación valenciana de calzado, muebles o textiles es preocupante por sus efectos sobre la producción y el empleo en localidades y comarcas concretas muy especializadas en estos sectores industriales. A un nivel más general, lo que pone de relieve es la necesidad de una elevación del nivel tecnológico y de la diferenciación del producto por parte de las empresas que operan en estas actividades manufactureras tradicionales y también la conveniencia de una diversificación del tejido económico hacia actividades de mayor contenido tecnológico –y menos dependientes de bajos costes salariales– y con buenas perspectivas de expansión de la demanda, que vayan supliendo a las que ahora presentan todos los síntomas de declive. La información disponible sobre la estructura industrial valenciana no da a entender sin embargo que esta diversificación se esté produciendo con la suficiente intensidad y rapidez, y éste es un dato mucho más preocupante que la caída de las cifras de exportación de algunos sectores industriales maduros. El mantenimiento de una situación más favorable en otras ramas de la producción, como la automoción o los pavimentos cerámicos, y sobre todo el fuerte auge del sector construcción/inmobiliario en los últimos años, están sirviendo para que los problemas que aquejan a la industria tradicional no se reflejen demasiado hasta el presente en los índices de crecimiento del PIB por habitante o en los niveles de empleo, que, como antes se ha indicado, son los indicadores más sólidos de que hoy se dispone para medir la competitividad regional. Existe sin embargo una preocupante debilidad en la marcha de la inversión en bastantes sectores industriales, que frena los avances en la productividad y dificulta la reconversión del aparato productivo valenciano hacia nuevas actividades y que está siendo enmascarada por el extraordinario auge que ha registrado la inversión en viviendas en el último ciclo expansivo.
LOS DESAFÍOS DE LA GLOBALIZACIÓN
Las exportaciones, y en general las relaciones comerciales con otros países, son tan sólo una parte de la compleja red de interrelaciones que vincula hoy en día entre sí a países y regiones. La globalización de las relaciones económicas internacionales se ha convertido a comienzos del siglo XXI en uno de esos temas cuya discusión desborda ampliamente los límites de un grupo profesional para dar lugar a debates y tomas de postura más amplias en el seno de la sociedad. Sin embargo, la claridad está frecuentemente ausente de los debates que ello suscita, hasta el punto de que muchas veces es difícil saber si quien maneja este concepto lo hace pretendiendo analizar un fenómeno económico y social que presenta rasgos específicos, o creyendo por el contrario que se trata de una ideología, –siempre «neoliberal», que es el adjetivo de moda– que debe ser convenientemente exorcizada. Tampoco falta el adepto a la interpretación conspirativa de la historia que ve en la globalización una maniobra política organizada por ciertos grupos de interés.
En realidad asistimos a un fenómeno que no es tan novedoso como parece. Las innovaciones en los sistemas de transporte –canales navegables, navegación oceánica a vapor, ferrocarril– que se registraron en el siglo XIX redujeron fuertemente los costes de transporte y fueron la primera y principal causa de la creciente integración de los mercados internacionales de mercancías. La historia nos dice que fruto de ello fue una notable convergencia en precios, de modo que si por ejemplo en 1870 los precios del trigo en Londres excedían en un 57,6 % los del mercado de Chicago, en 1913 este diferencial había pasado a ser del 15,6 %. Las mejoras en el transporte junto con los avances en los sistemas de refrigeración redujeron también el diferencial de precios de la carne entre los mercados norteamericanos y el de Londres desde el 92,5 % en 1870 al 17,9 % en 1913. 5En cuanto a la movilidad del trabajo baste recordar que es la época de la colonización con emigrantes europeos de los vastos espacios de ultramar –EEUU, Australia, Argentina, etc.–. A una escala más modesta, nadie duda hoy en día de la vinculación entre la temprana industrialización de ciertas áreas del continente europeo, las consiguientes mejoras en la capacidad adquisitiva de su población, y la expansión de la citricultura valenciana a finales del siglo XIX y principios del XX, volcada en los mercados exteriores.
En la actualidad la revolución en las técnicas de tratamiento de la información, la continua reducción en los costes reales del transporte de mercancías a larga distancia y las ventajas organizativas del modelo de gran empresa multinacional están facilitando una segunda globalización, tras el largo interregno, marcado por las guerras, la depresión económica, y el proteccionismo comercial, que mantuvo bajo mínimos el crecimiento económico a escala mundial entre la segunda y la quinta décadas del siglo XX. Muchas industrias manufactureras, –p. ej. la industria del automóvil y la electrónica de consumo–, se han visto obligadas por la creciente complejidad de los productos que elaboran a fraccionar los procesos de producción y contratar con otras empresas especializadas la fabricación de determinados productos intermedios. La contratación externa de ciertas fases de la producción por parte de grandes empresas que cuentan con la capacidad logística adecuada para ello desborda ahora las fronteras nacionales y tiende a aprovechar en cada país los recursos comparativamente más baratos. No es necesario por tanto que se produzca una deslocalización completa de la producción para que una empresa de un país altamente desarrollado mantenga una ventaja competitiva, ya que los avances en la logística permiten transferir a una filial que opera en otro país, o a otras empresas completamente independientes, aquellas fases del proceso que ya no pueden rentablemente ser ejecutadas en el país donde reside la sede de la compañía. La novedad, es que desde hace algunos años esta externalización alcanza también al trabajo de tipo administrativo, ahora que la caída del coste de las telecomunicaciones por banda ancha permite transferir en segundos grandes volúmenes de información de tipo contable o financiero. Un país como la India se ha beneficiado enormemente de las oportunidades ofrecidas por este nuevo tráfico, creando nuevas empresas que han aprovechado la disponibilidad a nivel local de un gran número de graduados en ingeniería de telecomunicaciones para desarrollar la oferta de servicios a empresas extranjeras, norteamericanas principalmente, que deseaban abaratar sus costes de gestión aprovechando las diferencias salariales existentes.
Tanto en el caso de la primera como en la segunda globalización –la actual–, la cuestión central no reside en si genéricamente son beneficiosas o perjudiciales, puesto que el consenso a favor es abrumador entre los especialistas. La eficiencia de un proceso de integración creciente de la economía mundial, en que los países en desarrollo se incorporen plenamente, en función de sus propios intereses, no se suele poner en duda, al menos por parte de los economistas profesionales. Quien menos en duda lo ponen son precisamente los propios países en desarrollo, como China, que ha estado batallando durante años para incorporarse a la Organización Mundial de Comercio, cosa que finalmente ha conseguido. Lo que es realmente relevante en el plano político y social es la capacidad de asimilación por parte de las sociedades afectadas, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, de las consecuencias distributivas de este proceso de globalización.
Grupos sociales concretos dentro de cada país pueden experimentar pérdidas –de empleo, de rentas–, como consecuencia de los cambios tecnológicos y de la competencia exterior, en un contexto en que sin embargo el conjunto de la sociedad sale ganando al poder disponer de bienes y servicios más baratos y variados. Si estas pérdidas se dejan frívolamente de lado, o no se les da la respuesta adecuada (educación, recalificación profesional, protección social, apoyo a la reconversión de actividades productivas etc.) no sólo se produce una situación socialmente injusta, sino que puede haber una reacción negativa lo bastante potente por parte de los intereses afectados como para imponer un giro contrario a la liberalización comercial, que sería claramente perjudicial a la larga en la política económica. Algunos historiadores de la economía piensan que esto ha ocurrido ya históricamente, y que el retroceso en la integración comercial, financiera y de otro tipo en la economía internacional de entreguerras (1918-1939) tuvo bastante que ver con los efectos no deseados que sufrieron algunos grupos sociales con capacidad de influencia a lo largo del período anterior a la Primera Guerra Mundial, es decir durante la primera globalización.
Читать дальше