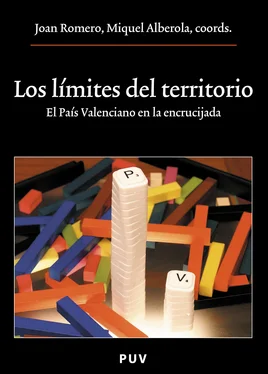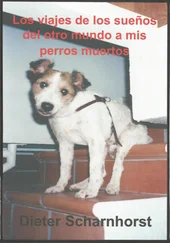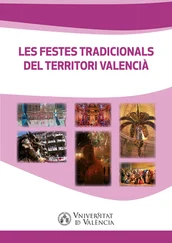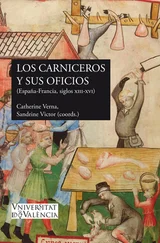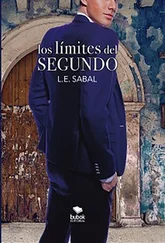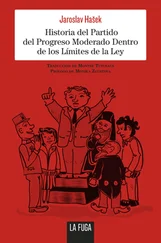La población ha registrado también una gran expansión, atraída por la capacidad de la economía valenciana de creación de puestos de trabajo en sectores de baja y media cualificación. En 1960 el peso de la población valenciana en el total español se situaba en el 8,1 %, y desde entonces ha crecido en algo más de dos puntos porcentuales. La inmigración desde otras regiones españolas explicó buena parte del incremento en la demografía en los años sesenta y setenta, al igual que ocurre hoy con la procedente de países extranjeros, latinoamericanos y norteafricanos principalmente. De hecho las tasas de fecundidad de la población autóctona son hoy tan reducidas, que ni siquiera añadiéndoles el efecto de la inmigración queda garantizado el reemplazo generacional, situación similar a la del resto de Europa.
Aun siendo muy moderado, el mayor dinamismo de crecimiento de la población valenciana en relación a la población española en su conjunto ayuda a entender que el diferencial positivo en términos de crecimiento global de la producción de que ha venido gozando la región no se perciba en cambio a la hora de comparar los respectivos niveles de vida. Si tomamos el Producto Interior Bruto por habitante, o la renta per cápita valenciana, y las comparamos con la media española no encontramos diferencias significativas. De hecho, dichas magnitudes siempre se mueven alrededor de la media, o ligeramente por encima o, como en la actualidad, algo por debajo. La imagen estereotipada de región rica en el contexto español no se ve por tanto ratificada por los datos: como en otros aspectos, nuestros niveles de bienestar individual no difieren significativamente del de la mayoría de las regiones españolas.
Pero como afirma uno de los personajes de Rebelión en la granja, de George Orwell, «todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros». Es necesario prestar atención a lo que ocurre con los cambios en la población, para entender por qué niveles regionales similares de PIB per cápita –en definitiva un cociente entre la producción global de una región y el número de sus habitantes– pueden enmascarar realidades muy diferentes. Es bien sabido, por ejemplo, que un buen número de regiones españolas, que por sus niveles de renta han estado recibiendo un trato muy favorable de los Fondos Estructurales Europeos, verán radicalmente recortados sus ingresos procedentes de Bruselas a partir de 2006. En unos casos ello se deberá a que han superado ya el umbral que les hacía merecedoras de ser clasificadas como «regiones del Objetivo 1», y en otros ocurrirá por el mero efecto estadístico motivado por la última ampliación de la Unión Europea. Este efecto consiste en que al acceder a la Unión países del centro y este de Europa de muy bajo nivel de renta, la media de PIB per cápita del conjunto de las regiones europeas disminuye, y automáticamente las regiones españolas se ven favorecidas a efectos de comparación con dicha media. El caso es que, por poner un ejemplo, tanto Castilla y León como el País Valenciano aparecen entre las regiones que han superado recientemente el mencionado umbral de desarrollo, 1ya que ambas tienen similares niveles de renta por habitante. La diferencia estriba sin embargo en que la convergencia registrada hacia la media europea se explica en un caso –País Valenciano– por un aumento algo más rápido del numerador del cociente –el PIB–, que del denominador, –la población–, aun habiendo crecido ambos, mientras que en el otro –Castilla y León– el crecimiento del PIB se ha visto acompañado de una regresión demográfica importante a largo plazo. El resultado estadístico es el mismo en ambos casos –sube el PIB per cápita y se produce una aproximación a los niveles medios europeos–, pero los fenómenos subyacentes en el plano social y económico son muy distintos, y no hace falta decir que mucho más favorables en el caso valenciano. Conviene tener presente que de las 47 regiones europeas (UE-15) que a comienzos de los años ochenta quedaban por debajo del umbral del 75 % del PIB per cápita medio europeo, sólo 17 habían conseguido superarlo en 2001. Una de ellas es el País Valenciano. No es un mal resultado, aun teniendo presente que la posición ocupada en el momento de partida no estaba tan lejana del umbral como la de otras regiones del mismo grupo.
Competitividad regional: ¿qué significa?
Lo acontecido en el pasado, aunque sea cercano, no siempre constituye una buena predicción del futuro. La continuidad del proceso de aproximación a los niveles de vida de las áreas más desarrolladas de la geografía europea dependerá en los próximos años de la capacidad de mejora de la competitividad regional, aunque éste es un concepto que a pesar de su frecuente uso requiere de ciertas precisiones. Con demasiada frecuencia suele manejarse por estos lares una versión populista que lo asimila a una competición en que el éxito de ciertas regiones sólo puede producirse a costa del fracaso de otras, planteamiento que no responde a un análisis económico mínimamente serio. La idea de la competitividad regional como un juego de suma cero, en que unas regiones ganan lo que otras pierden, puede resultar atrayente para políticos con poca imaginación en vísperas de elecciones, pero poco tiene que ver con la realidad. Una región se beneficia del crecimiento económico de las regiones vecinas, ya que éste crea mercados para sus productos y ahorro para sus inversiones, mientras influye a su vez positivamente sobre ellas mediante su demanda de bienes y servicios. Por no hablar de los efectos de difusión tecnológica que la expansión de polos de crecimiento próximos produce, o de los efectos positivos que crea la interacción entre las ciudades que articulan un sistema urbano. La observación de un mapa de la Península Ibérica donde se marquen los niveles relativos de renta regionales suscita siempre dos conclusiones inmediatas: la primera es que la proximidad a la frontera francesa –y con ello la accesibilidad al gran mercado centroeuropeo– aumenta la renta por habitante, y la segunda es que las regiones ricas tienden a ser contiguas a otras regiones de nivel similar de renta. Esto significa en definitiva que el desarrollo se difunde en el espacio a partir de las áreas donde se ha alcanzado una mayor aglomeración de actividad económica, así como de renta y población, y por ello el llamado Arco Mediterráneo no constituye un mero recurso publicitario, sino una realidad social y económica a la espera de políticas que la vertebren.
El problema está en que el concepto de competitividad regional dista de tener una definición unívoca. En cierto sentido la capacidad competitiva de una región no es más que la suma agregada de la capacidad competitiva de las empresas que actúan en su territorio. Son ellas en definitiva las que manteniendo o aumentando su cuota de presencia en los mercados que absorben sus productos dan muestra de la existencia o carencia de capacidades competitivas en su seno. De hecho el concepto de lo que constituye la competitividad empresarial está bastante claro y resulta poco controvertido: la habilidad de la empresa para mantener o elevar su rentabilidad bajo las condiciones prevalecientes en el mercado.
Ahora bien, ni las regiones ni los países compiten al modo como lo hacen las empresas, no sólo se disputan mercados, sino que también se los proporcionan mutuamente. Además, la capacidad competitiva de una región no puede reducirse a la mera suma de las ventajas competitivas de las empresas que alberga. De hecho, existen también aspectos locacionales que crean ventajas competitivas de carácter territorial. Estas ventajas tienen que ver con distintas formas de capital social, 2infraestructuras, calidad del sistema educativo y del sistema de ciencia y tecnología, coste y habilidades de la fuerza de trabajo, aptitud de las instituciones políticas, y otros aspectos que conjuntamente hacen que resulte atractiva la creación de empresas y la inversión productiva en un área determinada. En realidad el comportamiento individual de las empresas y las actuaciones de política económica –entendidas en un sentido amplio que incluye la política educativa y tecnológica y las mejoras en la accesibilidad del territorio por medio de buenas infraestructuras– pueden contribuir a crear y reforzar conjuntamente toda una serie de ventajas competitivas, que refuerzan la capacidad de crecimiento de un área territorial determinada.
Читать дальше