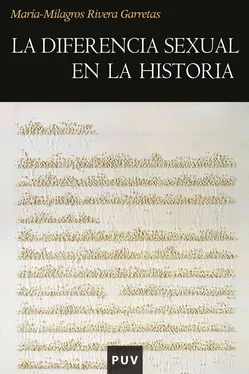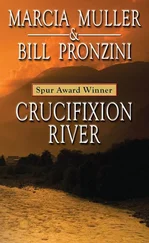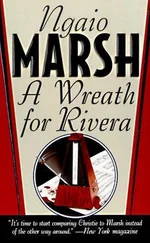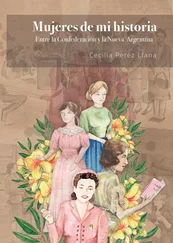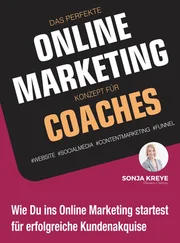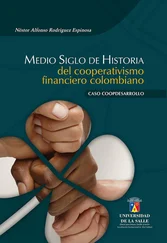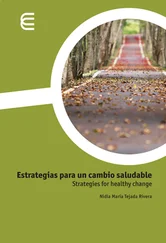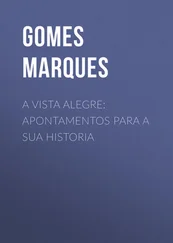En este marco político, la diferencia sexual, la diferencia humana primera, estorba; estorba porque es un hecho recibido, un hecho pasivamente recibido que funda la propia existencia y que, además, vincula a cada criatura humana, sea mujer u hombre, con su origen, con su madre y con el hecho de haber sido dado o dada a luz, obligándole a mirar —como la mujer de Lot— hacia atrás, no sólo hacia adelante. Y poniendo de esta manera en entredicho la pretensión de autonomía, de no ser hijo de nadie, propia del individualismo moderno, al servicio del capitalismo.
Por eso, la diferencia sexual fue progresivamente siendo empujada hacia los márgenes del conocimiento y de la política con poder, hasta quedar casi del todo olvidada en la primera mitad del siglo XX. Casi del todo olvidada, pero no olvidada del todo. Se ha refugiado, en primer lugar, en la lengua, en la lengua materna, en la lengua que hablamos. Todas las lenguas tienen recursos para señalar la diferencia de ser mujer y la diferencia de ser hombre. Son recursos distintos en cada una de las lenguas, pero están siempre presentes. El recurso más corriente es el género gramatical.
La atención a los recursos de la lengua materna es muy importante para poder percibir la diferencia sexual en el mundo, en la historia. Es muy importante porque esos recursos que la lengua materna tiene y que la madre enseña cuando nos enseña a hablar, se van perdiendo en la enseñanza que llaman reglada. O sea, en la escuela y en la universidad. En la enseñanza reglada se habla, por ejemplo, del hombre prehistórico, del hombre medieval, de la filosofía del hombre; se dice que los hombres entran en relaciones de producción, que el campesino o el esclavo sufrían explotación, que los niños morían con facilidad en las sociedades anteriores al descubrimiento de la penicilina..., y así sucesivamente: siempre para referirse a mujeres y a hombres, a obreros y a obreras, a campesinas y a campesinos, a niñas y a niños.
En la enseñanza reglada, se van perdiendo los recursos que señalan la diferencia sexual, hasta el punto de que se podría decir que la lengua materna y el lenguaje universitario son dos lenguas distintas. Dos lenguas distintas también cuando el sistema de signos es el mismo: hoy damos las clases en español, en catalán o en portugués, pero hay un corte entre la lengua materna y la lengua del aula que, antiguamente, se manifestaba con más claridad porque en casa y en la calle se hablaba la lengua materna y, en cambio, en la universidad se daban las clases en latín, una lengua ya muerta.
El lenguaje universitario es un lenguaje que llamamos abstracto. Lo que este lenguaje abstrae, en primer lugar, es la diferencia sexual.
Ocurre entonces que una alumna no acaba de reconocer su genealogía en la historia del «hombre moderno», ni un alumno acaba tampoco de reconocer como antepasado suyo a ese «hombre moderno» que ha absorbido dentro de sí a las mujeres de la época y que asume, por tanto, una responsabilidad histórica enorme, desmesurada.
Sin embargo, hay que decir también que el lenguaje abstracto no abstrae de la misma manera ni con la misma intensidad la diferencia de ser mujer y la diferencia de ser hombre. Lo femenino desaparece del todo en las palabras de este lenguaje, desaparece en las palabras que, en el conocimiento universitario, dicen lo que es; lo masculino, en cambio, se presenta con su forma gramatical completa, aunque cargado con una tarea mayor. Una tarea mayor que cada vez más hombres jóvenes veo a mi alrededor que desean deponer, significando su diferencia sexual, es decir, poniendo en palabras el sentido libre del ser hombre hoy 19.
La diferencia sexual —la diferencia de ser mujer y la diferencia de ser hombre— es, por tanto, un hecho recibido constitutivo de cada existencia humana, un hecho que acompaña la experiencia viva pero no es tenido en cuenta en los libros habituales de Historia. Está, no obstante, en la historia, porque toda experiencia humana es, en principio, historiable. Está en las fuentes históricas cuando estas expresan libremente el sentido vivido de la experiencia de ser mujer u hombre.
El soporte de estas expresiones es muy variado: pueden ser palabras —desde el documento de archivo o epigrafía hasta la poesía, la canción o el ensayo—, pueden ser prácticas políticas, formas de sexualidad y de amor, el arte plástico, la música, la arquitectura, el derecho, la dieta, la moda, el dolor, la misericordia, la solidaridad, el cuidado, la violencia, la caridad... Estas fuentes —las fuentes de siempre— están a la espera de quien desee interpretarlas teniendo en cuenta la sexuación ineludible del cuerpo humano.
LA UNIVERSIDAD: UN MUNDO SIN MUJERES ANTES DEL SIGLO XX
Entre el saber de la experiencia y el conocimiento universitario, entre la vida de la calle y la política democrática hay, pues, todavía hoy una separación que, en la cultura occidental, es el resultado de someter el saber de la experiencia a un proceso de abstracción de la diferencia sexual, llevando la lengua materna a expresarse en un neutro que, en rigor, no existe en la historia de la especie humana.
En este proceso de abstracción se pierde simbólico, entendiendo por simbólico el sentido de la vida y de las relaciones expresado en la lengua materna, la lengua que hablamos. Un ejemplo es el uso del término «persona».
Durante el siglo XX, se ha dicho mucho eso de «yo soy una persona» o «queremos ser personas». Se decía como algo liberador: algo que liberaba de la diferencia sexual, como si la diferencia sexual fuera un peso, un estorbo. Se olvidaba que «persona» es una palabra griega que significa «máscara»; es decir, algo que tapa y cubre lo que se es, no algo que libera el ser.
Hoy, en cambio, podemos decir en Occidente que la diferencia de ser mujer y la diferencia de ser hombre son una fuente inagotable de sentido que enriquece la convivencia humana: si nos dejamos dar, si cada una y cada uno se abre a lo otro, se deja dar por lo otro, por lo distinto de sí. Sin olvidar que lo otro está también, y en primer lugar, dentro de mí.
A poder decir que la diferencia sexual es una fuente de sentido, y que el sentido (no sólo el bienestar económico o los privilegios sociales, por ejemplo) enriquece la convivencia, se llegó, en la universidad, en la segunda mitad del siglo XX. Este proceso fue precipitado por la presencia de mujeres en las aulas desde finales del siglo XIX: presencia viva y encarnada de la materia prima o principio creador femenino, que ha revolucionado, de hecho, la sustancia de la universidad —su composición humana— hasta hacer que, sin apenas ruido, la universidad haya dejado de ser un mundo sin mujeres. 20
La revolución de la composición humana de la universidad ha configurado, a su vez, la posibilidad de que dé inicio un proceso de transformación del conocimiento propio de ella, un conocimiento que, con frecuencia, la gente llama, despectivamente, académico; despectivamente le llama la gente así porque resiente la exclusión de su seno de la sexuación humana. La resiente porque el sentido del ser mujer u hombre es una cuestión existencial importantísima, que requiere la atención de todas las especialidades científicas.
El proceso de exclusión de la sexuación humana del conocimiento con poder comenzó induciendo a la desconfianza en la veracidad de las sensaciones nacidas del propio cuerpo. Esto se hizo con el fin de modificar el sentido de la corporeidad humana y el valor de la vivencia personal y libre del cuerpo, fuera femenino o masculino. El proceso empezó en la Grecia clásica, siguiendo, con formas y tiempos históricos distintos, a lo largo de los siglos, en los ámbitos en los que la generación del conocimiento con poder se ha hecho en un mundo sin mujeres.
El modificar el sentido y el valor de la vivencia personal y libre del propio cuerpo ha servido a un objetivo concreto y terrible: el facilitar el control y el dominio de los cuerpos por instancias ajenas a la mujer o al hombre a quien su cuerpo le fue regalado por su madre cuando ella le trajo al mundo. Ya que el poder es, ante todo, poder sobre los cuerpos. Recordando que la Grecia clásica fue una sociedad sustentada por un modo de producción esclavista.
Читать дальше