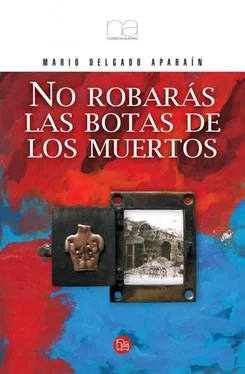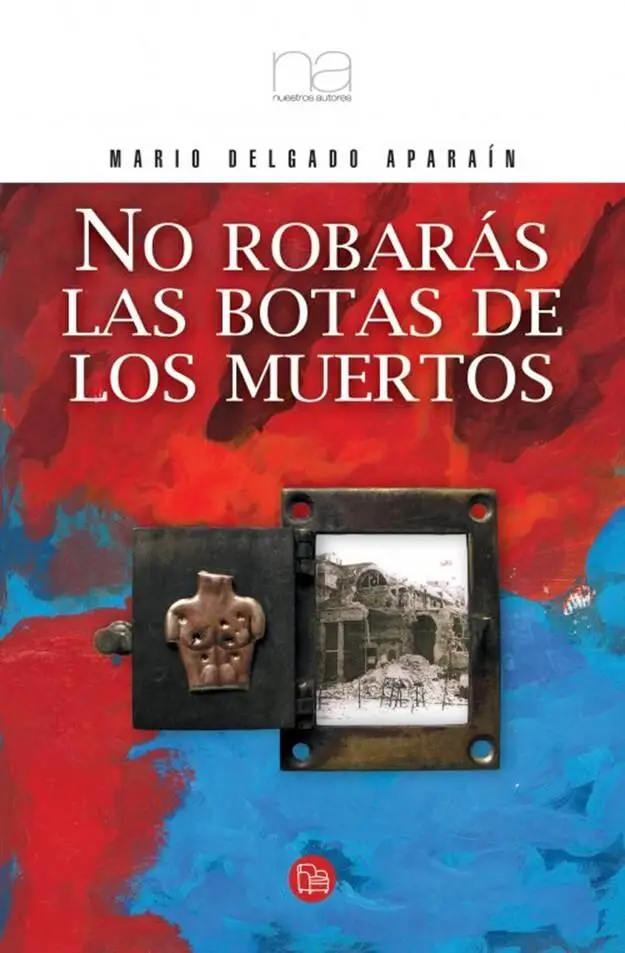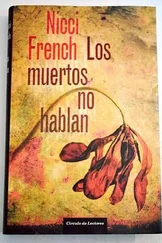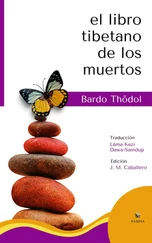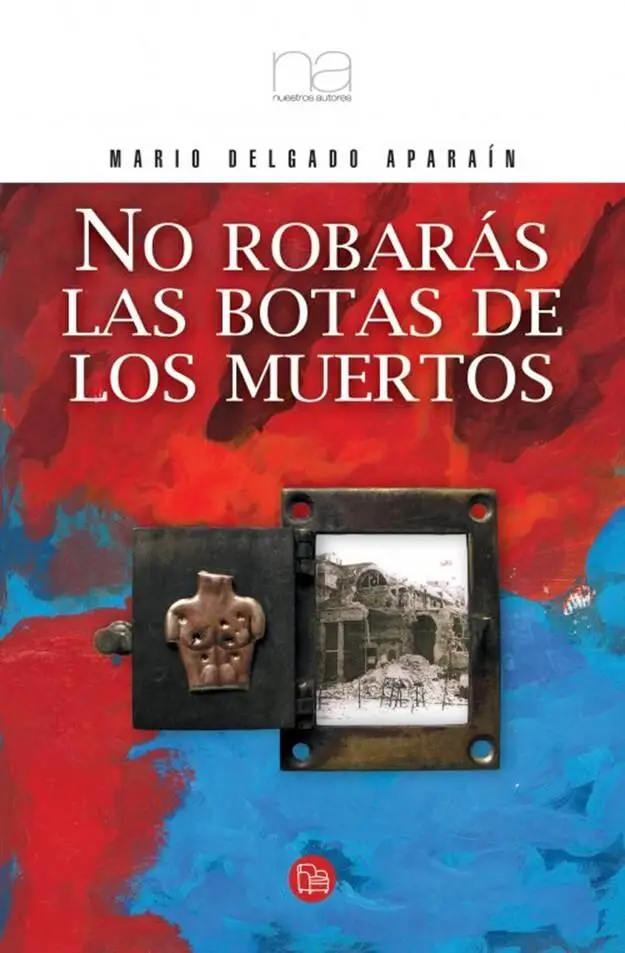
Mario Delgado Aparaín
No robarás las botas de los muertos
© 2002, Mario Delgado Aparaín
“Las ruinas de Paysandú, poco a poco van emergiendo entre la neblinosa suciedad del humo. Frente a la ciudad y casi en el centro del río Uruguay, aparece una isla pequeña y arenosa. No tiene ninguna vivienda, sólo pastos aquí y allá, muchos pastos y pequeñas arboledas. Allí, bajo tiendas y pequeños ranchos miserablemente construidos con juncos, se han refugiado los habitantes de Paysandú. No hay casi hombres entre ellos. Los aptos para el servicio de las armas, que no llegan a setecientos, están atrincherados en la ciudad. Rodeándolos en un círculo perfecto que incluye a la armada del Barón de Tamandaré apostada en el río, hay dieciséis mil hombres de tres ejércitos muy bien pertrechados. Y cada hora que pasa bajo el azul de diciembre, nos asegura de que allí no quedará nada.”
L’Italia, 31 de diciembre de 1864

“Dice que La Ilíada contiene tres lecciones. Nunca admires el poder. Nunca desprecies a los que sufren. Y no odies a tus enemigos. Nada está a salvo del destino.”
Carlos Fuentes
Los años con Laura Díaz
“Busca antiguas ciudades en ruinas mira las calaveras de los muertos de ayer y los de antaño.
¿Quién es el malhechor y quién el bienhechor?”
Cantar de Gilgalmesh
A mediados del siglo diecinueve, un hombre muy alto, flaco y de notoria mala suerte, escribió sobre sus pasos por una aventura que no le era necesaria, a fin de que todos aquellos que tuviesen el deseo de emigrar al Río de la Plata fueran informados.
No les ocultó ni lo bueno ni lo malo, ni los alentó ni los desalentó, aunque nada lleva a suponer que estuviese feliz de estar allí donde estaba, en una tierra indecisa, confinado en un calabozo del pueblo de Paysandú, a punto de ser sitiado por tres ejércitos y lejos de su gente.
Al parecer, aquel hombre muy alto y flaco, con los pies destrozados por las caminatas interminables, escribió para que en el futuro supiesen que alguna vez existió, que era oriundo de Castellar de Andalucía, que su nombre fue Martín Zamora y que la vida es capaz de sorprender al más avispado, con violentas bifurcaciones relacionadas tramposamente con la gloria o la desgracia.
Escribió porque la palabra es signo y seguramente habrá considerado que sólo el signo trasciende la vida, porque ha sido siempre de ese modo y el que no lo comprenda así es apenas una bestia sin pasado.
26 de noviembre de 1864
Martín Zamora, alias El Moro, quien a los treinta y dos años se consideró a sí mismo un hombre vigoroso y entonado por el fuego, escribió también para dejar constancia de que estaba, se supone, en las reflexiones finales del veintiséis de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, demacrado y sin afeitar, en un resignado desaseo del cuerpo y a poco de ser pasado por las armas junto a un par de ciudadanos de diferentes imperios.
A juzgar por sus apuntes, es fácil suponer que la historia le ocurrió con tal apremio que pasó abruptamente y contra su voluntad de los campos andaluces al océano, de las cantinas de Río Grande del Sur al calabozo de una población desconocida, sin tener oportunidad de conocer en aquel lugar del mundo, mucho más allá de lo que le enseñaron sus propios ojos a través del ventanillo de la mazmorra.
De día, a la luz intensa del sol y a lo lejos, podía ver el río Uruguay, sus florestas lejanas y su corriente aterrada. Sabía que más acá, a su izquierda, estaba el enigmático teatro cerrado y a unas tres manzanas, el hospital resignado a esperar a los mutilados de una guerra inevitable; a cincuenta pasos del ventanuco, los fondos de un almacén de ramos generales llamado “E1 ancla dorada”. Solo eso podía ver de aquella villa de calles anchas y rectas centrada en la plaza de la Constitución y en la iglesia parroquial aún inconclusa en su construcción sin pretensiones, todo a punto de ser humillado por un trío de invasores prepotentes.
De noche era otro mundo: apenas tinieblas heridas aquí y allá por la luz amarillenta de los faroles de aceite; pero a la madrugada desaparecían los fantasmas y los buques de altas arboladuras formaban una reja intrincada de palos y obenques ante la isla Caridad, estirada frente al caserío encalado.
A esas horas primeras, las calles echaban al aire un ruido vago y febril de voces, de ruedas de carretones, de perros quejumbrosos y adivinos de la batalla, de leña quemada, de agua de toneleros, de mosquitos, de miseria recién llegada.
El guardia, un individuo aindiado, indiferente y sombrío, lo observó comer sin apetito y respondió con parca gentileza a sus preguntas. Por él supo Martín Zamora que hasta el cercano ayer, Paysandú era una ciudad de cierta prosperidad, con más picardías en los zaguanes que revueltas en los sótanos, construida al capricho, con las calles limpias y casas hogareñas de un solo piso, un pequeño mundo austero y sólido, recostado en perpetua somnolencia sobre la cuchilla que cae al río Uruguay. También por el soldado supo que el dinero que circulaba era en papel, el oro para los grandes valores y la guerra un baile sin fin a toda orquesta, a un paso de carcomer los huesos de la gente anónima.
Y por lo que dijo el guardia, también dedujo que los imbéciles son los mismos que en cualquier parte del mundo. Aunque de ellos, menos de mil dispuestos a resistir con las armas una horda de militares brasileños, uruguayos y argentinos, a cual de ellos más insatisfechos, aventureros de diversa laya y terratenientes apasionadamente hostiles.
Pero Martín Zamora sintió que no tenía mayores deseos de conocer más de lo que ya sabía acerca de los habitantes del lugar. Más bien le había hecho un sitio de preferencia al pesimismo y no le quedaban fuerzas para juzgar los sueños de quienes aún guardaban esperanzas para hacer de aquello una cosa distinta. La conciencia de la decrepitud física es algo muy difícil de sobrellevar y por entonces sentía que le titilaba más que nunca el párpado izquierdo, que nada lo diferenciaba de un pingajo colgando del abismo, de un vagabundo inexpresivo que seguía el contorno del paisaje y miraba lo que podía ver del cielo, perdiéndose en nostalgias de lejanas cantinas con mesas manchadas de grasa, de música valseada en recintos ahumados, con ruido de sillas y de vasos, confusión de voces y mujeres maquilladas fáciles de contemplar.
“Nunca volveré atrás. Lo he perdido todo…”, pensaba.
“Todo es lento, increíblemente lento antes del vértigo de una guerra.” Cuando pensó en eso detuvo la escritura y buscó excusas, sensaciones diferentes que no iban más allá de observar el dorso de sus propias manos o las grietas de la mesa o las sombras avanzantes del calabozo. Sabía que detener la escritura era una tenebrosa artimaña para vaciar de ideas el cerebro y caer en un ínfimo placer de actitud mística, de formularse la pregunta de quién, así, con menor motivo, no se hubiera vuelto religioso, reduciéndolo todo a santiguarse y a pasar el tiempo.
Sin embargo, ni aun clavando sus ojos en el tablón oscuro donde disponía las hojas y las frases, Martín Zamora pudo ocupar la mente en la repugnante nada, en el milenario truco de la Nada, puesto que allí, ronquido y queja, para mantenerlo en estado de realidad, estaban ellos: sus compañeros de condena.
Читать дальше