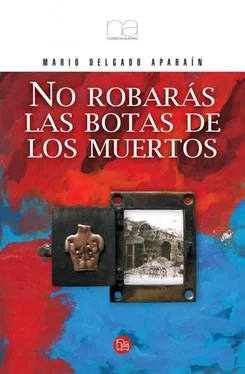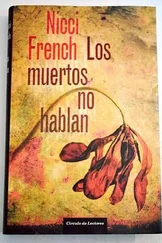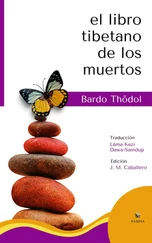– ¡Así que a olvidar los picos de Sierra Nevada o las naranjas rechupadas, porque allá las hay mejores…! -festejaba el indecente, mientras trepaba la escalera que daba a cubierta y dejaba atrás el silencio de los impotentes.”
Si bien padecía un serio endeudamiento con la honestidad, el capitán del barco no les había mentido al justificar la grosera estafa del cambio de rumbo. Un mes antes de que Martín Zamora se enterase en medio del océano de que no iba hacia La Habana como era su deseo, el presidente Franklin Pierce, convencido de que “el destino de la isla de Cuba tiene que ser siempre extremadamente interesante para el pueblo de los Estados Unidos y vital para su seguridad”, instruyó a sus embajadores en Madrid, en París y en Londres, para que se reuniesen en secreto y estimasen seriamente la posibilidad de hacerle una oferta de compra a la empobrecida corona de España.
La reunión, entre putas francesas, borracheras descabelladas y papeles lacrados, duró una semana y se realizó en dos tramos: el primero en la ciudad belga de Ostende, y el segundo en la prusiana Aix-la-Chapelle. Pero antes de abordar la segunda reunión, tanto el tema “secreto” como el despilfarro de los tres embajadores ya habían trascendido y escandalizado a la diplomacia europea, aunque nada impidió que el quince de octubre de mil ochocientos cincuenta y cuatro, estamparan sus firmas sobre aquel “manifiesto de Ostende”, un engendro descarado que concluía con la “absoluta convicción de que el gobierno de los Estados Unidos debe hacer un esfuerzo inmediato y diligente por comprar Cuba a España”.
En un pasaje del documento, aquellos tres piratas de levita razonaban con envidiable seriedad y equilibrio mientras vaciaban botellas de brandy y perseguían prusianas desnudas por los jardines:
“Cuando ofrezcamos a España un precio por Cuba que sea mayor que su valor presente, y esta oferta sea rechazada, será el momento de plantearse la pregunta: Cuba, en posesión de España, ¿representa un serio peligro a nuestra paz interior y a la existencia de nuestra amada Unión?
Si esta pregunta se contesta de forma afirmativa, entonces, toda ley, divina o humana, justificará que liberemos ese territorio de España, si es que tenemos el poder. Y esto basado en el mismo principio que justificaría que un individuo tirara abajo la casa en llamas de su vecino si no dispusiera de otros medios para evitar que las llamas destruyeran su propia casa.
En esas circunstancias, no deberíamos tener en cuenta los costos, ni considerar lo que España pudiera oponer en contra nuestra. Nos debemos abstener de entrar en la cuestión de si la presente situación de la isla justifica una medida semejante. Sin embargo, no cumpliríamos con nuestro deber ni seríamos merecedores de nuestros bizarros antepasados, traicionándonos ante la posteridad, si permitiésemos que Cuba se africanice y se convierta en un segundo Santo Domingo, con todos sus horrores para la raza blanca; y que sus llamas se extendiesen a nuestras costas vecinas, poniendo en serio peligro, o consumiendo, la blanca textura de nuestra Unión.
Tememos que el curso y la dirección de los acontecimientos tiendan rápidamente hacia una catástrofe de esa naturaleza. Sin embargo, tenemos esperanzas en lo mejor, aunque debemos estar preparados para lo peor…”
Con el estómago destrozado y un odio en el que sumergió su cabeza durante el resto de la lamentable travesía, Martín Zamora vio tierra americana a las veintiocho jornadas de haber iniciado el viaje.
Curiosamente, el acontecimiento de divisar los promontorios del horizonte alcanzó para que muchos olvidasen las iniquidades ocurridas en medio de las aguas y hasta perdonasen la humillante arbitrariedad del capitán. Con sorprendente facilidad acomodaron el pensamiento al frenesí, como si así lo hubieran tenido desde el día en que decidieron abandonar sus camas de olores seculares para apostar a este mundo desnudo. Parecían presentir el néctar de los frutos deleitosos, la abrumadora majestad de las riberas, el encanto agobiante de las papayas, los plátanos, el aguacate, el mango, el café. A cambio echaban por la borda la verdad, la otra verdad, la que iba a brindarles su situación de derrota, que hallaría, acá o allá, el expolio encubierto o la guerra declarada.
Por la noche los infelices cantaban; jugaban; festejaban. Cuando la luna aclaraba el mar tranquilo, bailaban farándulas dando la vuelta al barco. Y se olvidaban de aquellos que postrados en el suelo maldecían haber nacido para ver tan triste espectáculo.
Martín Zamora se preguntaba, acodado en cubierta y amansado por el reflejo de la luna sobre el agua, qué sería de ellos al año siguiente. Diez años más tarde, en las penumbras de Paysandú, se formularía la misma pregunta… ¿Cuántos de los noventa y dos ciegos e idiotas estarían vivos y reproducidos y cuántos más sombreros que cabezas habrán quedado a la hora de las pestes y de las guerras de nunca acabar?
“Porque aquí”, escribió, “tanto el mandria como el audaz, muere matemáticamente, en toda regla, sin error de suma o pluma”.
Sin embargo, Martín Zamora pudo escapar del itinerario prefijado apenas los sorprendió la primera escala en la costa del Brasil.
Decidió que allí sería el fin de su viaje: a once días de Montevideo, doce de Buenos Aires y un abismo a las espaldas que lo salvaría de la brasa para caer en la llamarada.
Cuando al atardecer el barco izó las velas, listo para abandonar el puerto brasileño, un joven marinero de sotabarba diáfana, recostado en el amarradero al pie de la rampa le adivinó las dudas y le dejó caer un comentario de piadosa comprensión:
– ¡Es duro el destierro!
– Duro y cobarde… -dijo Martín Zamora, dándole la espalda en un impulso que lo alejó definitivamente del lugar. Y cuando el barco se hundió en el horizonte para proseguir su viaje bordeando el continente, él ya no estaba en sus bodegas. Se encontraba anclado en una fonda ahumada, dejándose hechizar por la ginebra holandesa, las feijoadas carbonadas con tasajo y el colorido estridente de los vociferantes portugos, gente que parecía no conocer la tristeza.
Mientras tanto, en el jolgorio de una soledad desmesurada, Martín Zamora comenzó a ser, con veintidós años, el que todos conocerían más tarde como El Moro, un hombre con apreciable desgracia y una maldad que en tiempos de panadero no tenía.
A diez años de distancia todo parecía haber terminado. Y en pocos minutos tendría que dar cuenta ante autoridades desconocidas, por aquel tramo de su existencia de la cual un testigo, su compinche inseparable, el temible Hermes Nieves, aún sobrevivía. Han exigido sus vidas en nombre de una justicia inubicable, han sido declarados culpables por haber caído en incendios, californias, asesinatos y levas de negros fugitivos en una tierra de nadie.
A decir verdad, no le causaba gran desasosiego la idea del fusilamiento público. Sin embargo, a trechos, sus ojos helados saltaban a través del agujero enrejado sobre el río portentoso y brincaban sobre bergantines, cañoneras de guerra llegadas de ultramar, patachos, zumacas de navegación costera o un pequeño bote de corambreros.
Observándolas sentía, curiosamente, que a cualquiera de aquellas inocentes embarcaciones subiría en ese momento sin los terrores y mareos de aquel detestable navío del cincuenta y cuatro, para echar a andar el sueño de un regreso a las radas de Algeciras, seguro de que retornaría pálido, frágil y convaleciente, pero aún lejos de la edad de morir, aunque lo esperasen todos los gitanos sedientos de venganza. Tal vez, antes de que lo acuchillasen, tendría tiempo de sentirse feliz de inundar sus narices con el aroma seco de las fogatas del puerto, donde aquellos viejos marinos acostumbraban a frotarse las manos para calmar los primeros fríos de noviembre y hablar de juventudes inmemoriales, delante de los curiosos que jamás habían flotado por esos mares de Dios.
Читать дальше